A los pocos que me aman y a quienes yo amo, a los que sienten más que a los que piensan, a los soñadores y a los que depositan su fe en los sueños como únicas realidades, ofrezco este Libro de Verdades, no como Anunciador de Verdad, sino por la Belleza que en su Verdad abunda, haciéndola verdadera. A ellos presento esta composición sólo como un Producto de Arte, como una Novela o, si no es una pretensión demasiado elevada, como un Poema.
Lo que aquí propongo es verdadero; por lo tanto, no puede morir; y si de alguna manera fuese hollado y muriese, «nacerá de nuevo a la Vida Eterna».
Sin embargo, sólo como poema deseo que sea juzgada esta obra después de mi muerte.
Con verdadera humildad, sin afectación y hasta con un sentimiento de temor, escribo la primera frase de esta obra, pues de todos los temas imaginables acerco al lector al más solemne, al más amplio, al más difícil, al más augusto.
¿Qué términos hallaré suficientemente simples en su sublimidad, suficientemente sublimes en su simplicidad para la mera enunciación de mi tema?
Me propongo hablar del Universo físico, metafísico y matemático; material y espiritual; de su esencia, origen, creación; de su condición presente y de su destino. Seré, además, temerario al punto de contradecir las conclusiones y, en consecuencia, poner en duda la sagacidad de muchos de los hombres más grandes y más justamente reverenciados.
Para empezar permítaseme anunciar con la mayor claridad posible, no el teorema que espero demostrar —pues por más que digan los matemáticos, no hay, en este mundo por lo menos, nada semejante a una demostración—, sino la idea conductora que a lo largo de este volumen intentaré continuamente sugerir.
Mi proposición general es la siguiente: En la unidad original de la primera cosa se halla la causa secundaria de todas las cosas, junto con el germen de su aniquilación inevitable.
Para ilustrar esta idea me propongo realizar un examen del universo, de suerte que el espíritu sea capaz de recibir y percibir verdaderamente una impresión individual.
Aquel que desde la cima del Etna echa una lenta mirada a su alrededor, queda impresionado en especial por la extensión y la diversidad de la escena. Sólo girando rápidamente sobre sus talones puede confiar en que abarcará el panorama en lo sublime de su unidad. Pero así como en la cima del Etna a ningún hombre se le ha ocurrido girar sobre sus talones, así ningún hombre ha captado la absoluta singularidad de la perspectiva; y en consecuencia, todas las consideraciones que pueden estar implícitas en esa singularidad no tienen existencia positiva para la humanidad.
No conozco ningún tratado en el cual se dé una visión del universo, usando la palabra en su acepción más amplia, la única legítima; y quizá sea oportuno aclarar aquí que con el término «universo», siempre que sea empleado sin calificación en este ensayo, pretendo designar la mayor extensión de espacio concebible, con todas las cosas espirituales y materiales que pueden imaginarse existentes dentro del ámbito de esta extensión. Al hablar de lo que está comúnmente implícito en la expresión «universo» usaré una frase limitativa: «el universo de los astros». Se verá luego por qué se considera necesaria esta distinción.
Pero aun entre los tratados sobre el universo de los astros, limitado en verdad, aunque siempre se lo haya considerado ilimitado, no conozco ninguno en el cual el examen de este universo limitado permita efectuar deducciones de su individualidad. La mayor aproximación a esta obra se encuentra en el Cosmos de Alexander Von Humboldt. Humboldt presenta el asunto, sin embargo, no en su individualidad, sino en su generalidad. Su tema es, en última instancia, la ley de cada parte del universo meramente físico, en tanto esta ley se vincula con las leyes de todas las otras partes del universo meramente físico. Su propósito es simplemente sinerético. En una palabra, discute la universalidad de las relaciones materiales y descubre a los ojos de la filosofía todas las inferencias hasta entonces ocultas detrás de esa universalidad. Pero, por admirable que sea la brevedad con que ha tratado cada punto particular de su asunto, la simple multiplicidad de esos puntos ocasiona necesariamente una acumulación de detalles y, en consecuencia, una complicación de ideas que excluye toda individualidad de impresión.
Me parece que para obtener este último efecto y, junto con él, las consecuencias, las conclusiones, las sugestiones, las especulaciones o, en el peor de los casos, las meras conjeturas que puedan resultar, necesitaremos una actitud mental semejante al movimiento de girar sobre los talones. Necesitamos una revolución tan rápida de todas las cosas alrededor del punto de vista central que, mientras las minucias se desvanezcan por completo, aun los objetos más importantes se fundan en uno solo. Entre las minucias desaparecidas en una visión de esta suerte deberían figurar todas las cosas exclusivamente terrenas. La tierra debería ser considerada tan sólo en sus relaciones planetarias. Para este punto de vista un hombre se convierte en la humanidad; la humanidad en un miembro de la familia cósmica de las inteligencias.
Y ahora, antes de continuar con nuestro tema, llamaré la atención del lector sobre un extracto o dos de una carta bastante notable que parece haber sido hallada en una botella, flotando en el Mare Tenebrarum océano bien descrito por el geógrafo nubio Ptolomeo Efestión, pero poco frecuentado en la actualidad, salvo por los trascendentalistas y otros buscadores de extravagancias. La fecha de esta carta, lo confieso, me sorprendió aún más que su contenido, pues parece haber sido escrita en el año dos mil ochocientos cuarenta y dos. En cuanto a los pasajes que voy a transcribir, ellos, imagino, hablarán por sí mismos.
«¿Sabe usted, mi querido amigo —dice el autor dirigiéndose sin duda a un contemporáneo—, sabe usted que hace apenas ochocientos o novecientos años los metafísicos consintieron en liberar a las gentes de la singular fantasía de que sólo existen dos caminos transitables hacia la Verdad? ¡Créalo si puede! Parece, sin embargo, que hace mucho, mucho tiempo, en la noche de los siglos, vivió un filósofo turco llamado Aries y apodado Tottle» (aquí el autor alude posiblemente a Aristóteles; los mejores nombres se corrompen lamentablemente al cabo de dos o tres mil años). «La fama de este gran hombre se fundaba principalmente en su demostración de que el estornudo es una previsión natural por medio de la cual los pensadores demasiado profundos pueden expeler por la nariz las ideas superfluas; pero ganó una celebridad casi tan grande como fundador, o por lo menos principal propagador, de lo que se llamó filosofía deductiva o a priori. Partía de lo que él consideraba axiomas o verdades evidentes por sí mismas, y el hecho bien sabido ahora de que no hay verdades evidentes por sí mismas, no afecta en el más mínimo grado sus especulaciones: era suficiente para su propósito que las verdades en cuestión fuesen de algún modo evidentes. De los axiomas avanzaba, lógicamente, a los resultados. Sus más ilustres discípulos fueron un tal Tuclides, geómetra» (quiere decir Euclides), «y un tal Kant, holandés, inventor de esa especie de trascendentalismo que, con el simple cambio de la K por una C, lleva ahora su nombre característico.
Pues bien, Aries Tottle floreció soberano hasta el advenimiento de un tal Hog, apodado ‘el pastor de Ettrick’, quien predicó un sistema completamente distinto que llamó a posteriori o inductivo. Su sistema lo refería todo a la sensación. Procedía mediante la observación, el análisis y la clasificación de los hechos —instantiae Naturae, como los llamaba con cierta afectación—, disponiéndolos en leyes generales. En una palabra, mientras el método de Aries descansaba en los noumena, el de Hog dependía de los phenomena, y tan grande fue la admiración suscitada por este último sistema, que desde su primera aparición Aries cayó en un descrédito general. Al fin, sin embargo, volvió a ganar terreno y le fue permitido compartir el imperio de la filosofía con su rival más moderno; los sabios se contentaron con proscribir a cualquier otro competidor presente, pasado y por venir; pusieron fin a toda controversia sobre el tema con la promulgación de una ley rigurosa, en virtud de la cual los caminos aristotélico y baconiano eran, y en rigor debían serlo, las únicas sendas posibles del conocimiento. Baconiano, lo sabrá usted, mi querido amigo» (añade el autor en este punto) «era un adjetivo inventado como equivalente de Hogiano, al mismo tiempo más noble y más eufónico.
Le aseguro categóricamente» (continúa la epístola) «que le expongo estas cuestiones con imparcialidad; y le será fácil entender cuántas restricciones realmente absurdas debieron de retardar en aquellos días el progreso de la verdadera ciencia, la cual realiza sus más importantes avances —como lo muestra toda la Historia— por saltos aparentemente intuitivos. Estas antiguas ideas redujeron a la investigación a arrastrarse; y no necesito insinuarle que el arrastrarse, entre los varios medios de locomoción, tiene mucha importancia en sí mismo; pero porque la tortuga esté segura sobre sus pies, ¿debemos cortar las alas a las águilas? Durante muchos siglos fue tan grande la infatuación, en especial con Hog, que hubo una interrupción virtual de todo pensamiento digno de este nombre. Nadie osaba proclamar una verdad que debía únicamente a su alma. Poco importaba que la verdad fuese demostrable como tal, pues los filósofos dogmatizantes de la época sólo tenían en cuenta el camino por el cual se confesaba haberlas alcanzado. El fin, para ellos, era un punto sin importancia, un punto cualquiera. ‘¡Los medios!’ —vociferaban—. ¡Veamos los medios!’; y si escudriñando los medios se veía que no entraban ni bajo la categoría Hog ni bajo la categoría Aries (que significa carnero), pues entonces los sabios no seguían adelante, sino que, tratando al pensador de loco y motejándolo de ‘teórico’, en lo sucesivo se negaban a tener trato con él o con sus verdades.
Ahora bien, mi querido amigo —continúa el autor de la carta—, no puede sostenerse que mediante el sistema que consiste en arrastrarse, adoptado con exclusividad, hubieran llegado los hombres al máximo de verdad, ni siquiera en una larga serie de edades pues la represión de la imaginación es un mal que ni siquiera compensaría la absoluta certeza de la marcha del caracol. Pero la certeza de nuestros progenitores estaba muy lejos de ser absoluta. Su error era análogo al del falso sabio que cree ver necesariamente con más claridad un objeto cuanto más cerca lo tiene de los ojos. Ellos también se enceguecieron con el impalpable, titilante rapé del detalle; y así los ponderados hechos de los Hogistas, en modo alguno eran siempre hechos, punto de poca importancia si no fuera que siempre los afirmaban como tales. La falla vital del Laconismo, sin embargo, su más lamentable fuente de error, se halla en la tendencia a dejar el poder y la consideración en manos de hombres meramente perceptivos, de esos minúsculos parásitos, los sabios microscópicos, buscadores y buhoneros de hechos menudos, tomados en su mayor parte de la ciencia física, hechos que venden al mismo precio en los caminos, pues su valor depende, se supone, simplemente del hecho de su hecho, sin referencia a su aplicabilidad o inaplicabilidad en el desarrollo de aquellos hechos últimos, los únicos legítimos, llamados Ley.
Jamás existió sobre la faz de la tierra —continúa diciendo la carta— un hato más intolerante, más intolerable de fanáticos y tiranos que esos individuos súbitamente elevados por la filosofía Hogiana a una situación para la cual no habían nacido, conducidos de las cocinas a los salones de la ciencia, de sus despensas a sus púlpitos. Su credo, su texto y su sermón eran la única palabra ‘hecho’, pero en su mayor parte ni siquiera conocían el significado de esta palabra. Hacia aquellos que se atrevían a perturbar sus hechos con el propósito de darles un orden y un uso, los discípulos de Hog se mostraban implacables. Todos los intentos de generalización eran acogidos de inmediato con los epítetos ‘teórico’, ‘teoría’, ‘teorizador’; todo pensamiento, en suma, era considerado como una afrenta personal. Cultivando las ciencias naturales con exclusión de la metafísica, las matemáticas y la lógica, muchos de estos filósofos, de estos engendros baconianos, monomaniacos, unilaterales, cojeantes, eran de una impotencia más lamentable, de una ignorancia más triste con respecto a todos los objetos posibles de conocimiento, que el más ignaro de los iletrados, quien prueba saber algo, por lo menos, admitiendo que no sabe absolutamente nada.
Nuestros antepasados no tenían más derecho para hablar de certeza cuando seguían, con ciega confirma, la senda a priori de los axiomas, la senda del Carnero. En innumerables puntos esta senda era tan poco recta como el cuerno de un carnero. La simple verdad es que los aristotélicos levantaron sus castillos sobre una base menos segura que el aire, pues cosas tales como los axiomas nunca han existido ni tienen posibilidad alguna de existir. Han de haber sido muy ciegos, en verdad, para no verlo o por lo menos sospecharlo, pues, aun en sus días, muchos de los ‘axiomas’ durante largo tiempo aceptados habían sido abandonados: ex nihilo nihil fit, por ejemplo, una cosa no puede actuar allí donde no está, y no puede haber antípodas, o las tinieblas no pueden provenir de la luz. Estas y otras numerosas proposiciones similares, primitivamente aceptadas sin vacilación como axiomas o verdades innegables, eran consideradas, aun en el período del que hablo, absolutamente insostenibles. ¡Cuán burdas eran, pues esas gentes que insistían en apoyarse sobre una base cuya pretendida inmutabilidad tantas veces se había manifestado mutable!
Pero, aun mediante las pruebas que presentaban contra sí mismos, es fácil convencer a estos razonadores a priori de la crasa sinrazón, es fácil mostrar la futilidad, la inconsistencia de sus axiomas en general. Tengo ahora ante mis ojos — obsérvese que seguimos con la carta—, tengo ante mis ojos un libro impreso hace unos mil años. Me aseguran que es decididamente la obra antigua más aguda sobre este tópico: la Lógica. El autor, muy estimado en su tiempo, era un tal Miller o Mill, y se dice, como dato de cierta importancia, que cabalgaba un caballo de tahona al cual llamó ‘Jeremy Bentham’; pero echemos una ojeada al volumen mismo.
¡Ah! ‘La capacidad o incapacidad de concebir algo —dice Mr. Mili con gran justeza— en ningún caso debe ser considerada como criterio de verdad axiomática.’ Ahora bien, nadie en uso de razón negará que éste es un truismo palpable. No admitir la proposición sería insinuar un cargo de inconstancia contra la Verdad, cuyo título mismo es sinónimo de constancia. Si la capacidad de concebir algo fuera tomada como criterio de verdad, entonces una verdad para David Hume rara vez sería una verdad para Joe; y el noventa y nueve por ciento de lo que es innegable en el cielo sería una falsedad demostrable en la tierra. La proposición de Mr. Mili, pues, es válida. No concedo que sea un axioma, y ello simplemente porque estoy mostrando que no existen axiomas; pero con una distinción que no sería denegada ni siquiera por Mr. Mili estoy dispuesto a conceder que, si hay un axioma, esta proposición de la que hablo tiene todo el derecho de ser considerada tal; que no hay axioma más absoluto, y, en consecuencia, que cualquier proposición subsiguiente que contradiga la primera sentada debe ser o una falsedad en sí misma, es decir, no es axioma, si se la considera axiomática debe de inmediato neutralizarse a sí misma y neutralizar a su predecesora.
Y ahora, con la lógica del que los propuso, procedamos a verificar cada uno de los axiomas propuestos. Hagamos juego limpio a Mr. Mili. No daremos a este punto una solución vulgar. No elegiremos para la investigación ningún axioma trivial, ningún axioma de los que llama, de una manera no por implícita menos absurda, de segunda clase (como si una verdad positiva por definición pudiera ser más o menos positivamente una verdad); no elegiremos, digo, ningún axioma de una incuestionabilidad tan discutible como la que se halla en Euclides. No hablaremos, por ejemplo, de proposiciones como la de que dos líneas rectas no pueden limitar un espacio, o que el todo es mayor que cualquiera de sus partes. Concederemos al lógico todas las ventajas. Llegaremos de inmediato a una proposición que él considera el colmo de lo indiscutible, la quintaesencia de la innegabilidad axiomática. Es ésta: ‘Los contradictorios no pueden ser ambos verdaderos, es decir, no pueden coexistir en la naturaleza.’ Aquí Mr. Mili quiere decir, por ejemplo —y cito el caso de mayor eficacia posible—, que un árbol debe ser un árbol o no ser un árbol, que no puede al mismo tiempo ser un árbol y no serlo; todo lo cual es muy razonable en sí mismo y responderá notablemente bien como axioma hasta que lo comparemos con un axioma sentado unas páginas atrás, hasta que lo verifiquemos con la lógica del mismo que lo propuso. ‘Un árbol —afirma Mr. Mili— deber ser un árbol o no serlo.’ Muy bien; y ahora permítaseme preguntarle por qué. Para esta pequeña pregunta hay una sola respuesta. Desafío a cualquier hombre viviente a que invente una segunda. Esta sola respuesta es: ‘Porque nos resulta imposible concebir que un árbol pueda ser algo distinto de un árbol o no ser un árbol.’ Esta, lo repito, es la única respuesta de Mr. Mili; no pretenderá insinuar otra; y, sin embargo, según su propia exposición, su respuesta evidentemente no es tal, ¿pues no nos ha pedido ya que admitamos, como un axioma, que la capacidad o incapacidad no debe ser tomada en ningún caso como criterio de verdad axiomática? Así toda, absolutamente toda su argumentación anda a la deriva. No se nos diga que debe hacerse una excepción a la regla general en los casos en que la ‘imposibilidad de concebir’ es tan grande como cuando se nos pide que concibamos un árbol que al mismo tiempo sea un árbol y no lo sea. No se intente, digo, apremiarnos a que aceptemos esta inepcia, pues en primer lugar no hay grados de ‘imposibilidad’ y, por lo tanto, ninguna concepción imposible puede ser más imposible que cualquier otra concepción imposible; en segundo lugar, el mismo Mr Mili, sin duda después de mucho deliberar, ha excluido con suma claridad y razón toda oportunidad de excepción, enfatizando su proposición de que en ningún caso la capacidad o incapacidad de concebir debe ser tomada como criterio de verdad axiomática; en tercer lugar, aun admitiendo excepciones, queda por verse cuál es aquí la excepción admisible que un árbol pueda ser un árbol, y no serlo es una idea que quizá sostuvieran los ángeles o los demonios y que, sin duda, sostiene un loco o un trascendentalista.
Si discuto con estos antiguos —continúa el autor de la carta— no es tanto a causa de la transparente frivolidad de su lógica —que, hablando con franqueza, carecía de base, de valor y era absolutamente fantástica— como a causa de su pomposa e infatuada prescripción de cualquier otro camino hacia la verdad que no fuera alguno de los dos senderos estrechos y tortuosos: uno para arrastrarse y otro para reptar, a los cuales, en su ignorante perversidad, osaron confinar el Alma, el Alma, que nada ama tanto como volar por esas regiones de ilimitable intuición que ignoran en absoluto los senderos.
De paso, mi querido amigo, ¿no es una prueba de la esclavitud mental, impuesta a esas gentes fanáticas por sus Hogs y sus Rams, el que a pesar de la eterna charla de sus sabios acerca de los caminos de la verdad ninguno de ellos hubiera dado, aunque fuese por casualidad, con el que ahora vemos tan claramente como el más ancho, el más recto y el más transitable de todos los simples caminos, con la gran avenida, la majestuosa vía real de lo consistente? ¿No es asombroso que no hayan sabido deducir de las obras de Dios la consideración de vital importancia de que una perfecta consistencia no puede ser sino una verdad absoluta? ¡Cuán fácil, cuán rápido nuestro progreso desde el reciente advenimiento de esta proposición! Gracias a ella la especulación salió de manos de los topos y fue entregada como un deber, más que como una tarea, a los verdaderos pensadores, los únicos verdaderos, a los hombres de cultura general y ardiente imaginación. Estos últimos, nuestros Keplers, nuestros Laplaces, ‘especulan’, ‘teorizan’ —éstos son los términos—; ¿se imagina usted la risa de desdén con que serían recibidos por nuestros progenitores si les fuera posible mirar sobre mi hombro mientras escribo? Los Keplers, repito, especulan, teorizan, y sus teorías van siendo corregidas, reducidas, cribadas, clarificadas poco a poco de sus residuos de inconsistencia, hasta que, por fin, aparece la consistencia manifiesta y saneada, una consistencia que para el más estólido —por ser consistencia— es una verdad absoluta e indiscutible.
Con frecuencia he pensado, amigo mío, que esos dogmáticos de hace mil años se habrán devanado los sesos para determinar por cuál de los dos ponderados caminos llega el criptógrafo a solucionar las claves más complicadas, o por cuál de ellos Champollion condujo a la humanidad hacia esas importantes e innumerables verdades que durante tantos siglos habían yacido sepultadas en los jeroglíficos fonéticos de Egipto. En especial, ¿no les habrá costado cierto trabajo a esos fanáticos determinar por cuál de los dos caminos se había alcanzado la más importante y sublime de todas sus verdades: la verdad, el hecho de la gravitación? Newton la dedujo de las leyes de Kepler. Kepler admitió que había conjeturado estas leyes, leyes cuya investigación reveló al más grande de los astrónomos ingleses el principio, la base de todo principio físico (existente), más allá del cual entramos de inmediato en el nebuloso reino de la metafísica. Sí, Kepler conjeturó esas leyes, es decir, las imaginó. De haberle pedido que señalara si las había alcanzado por el camino deductivo o por el inductivo, su respuesta quizá hubiera sido: ‘Nada sé de caminos; pero conozco la maquinaria del universo. Esto es todo. La aprehendí con mi alma, la alcancé por la simple fuerza de la intuición ¡Ay, pobre ignorante! ¿No hubiera podido decirle cualquier metafísico que lo que él llamaba ‘intuición’ no era sino la convicción resultante de deducciones o inducciones tan oscuras en sus procesos que habían escapado a su conciencia, eludido su razón o desafiado su capacidad de expresión? ¡Gran lástima que algún ‘moralista’ no lo hubiera iluminado acerca de todo esto! ¡Cuánto le habría confortado en su lecho de muerte saber que, en cambio de haber marchado intuitivamente, indecorosamente, había avanzado en realidad con decoro, legítimamente, es decir, a la manera de Hog o, por lo menos, de Ram, por los vastos salones donde yacían resplandecientes, sin vigilancia y hasta entonces no tocados ni vistos por mortales, los imperecederos y preciosos secretos del universo!
Sí, Kepler fue esencialmente un teórico; pero este título, ahora tan sagrado, era en aquellos antiguos tiempos un epíteto de soberano desprecio. Sólo ahora los hombres comienzan a apreciar al divino anciano, a simpatizar con la rapsodia profética y poética de sus palabras por siempre memorables. Por mi parte — continúa el corresponsal desconocido—, ardo con fuego sagrado sólo de pensar en ellas, y siento que nunca me cansaré de oírlas (para terminar esta carta concédame el verdadero placer de transcribirlas una vez más): No me importa que mi obra sea leída hoy o por la posteridad. Puedo esperar un siglo a mis lectores si el mismo Dios esperó seis mil años un observador. ¡Triunfo! He robado el secreto de oro de los egipcios. Me entrego a mi furia sagrada».
Aquí terminan mis citas de esta epístola tan inexplicable y quizá algo impertinente; y tal vez sería locura comentar, en cualquier sentido, las quiméricas, por no decir revolucionarias, fantasías del autor —quienquiera que sea—, fantasías tan radicalmente en pugna con las opiniones bien vistas y establecidas de esta época. Sigamos, pues, con nuestra tesis legítima: El Universo.
Esta tesis admite una elección entre dos maneras de discutir: podemos ascender o descender. Comenzando por nuestro propio punto de vista —la Tierra, en la cual nos hallamos—, podemos pasar a los otros planetas de nuestro sistema, luego al Sol, de ahí a todo nuestro sistema considerado colectivamente, y de ahí, a través de otros sistemas, más allá, indefinidamente; o, comenzando en lo alto por algún punto tan definido como quepa entenderlo o concebirlo, podemos descender a la morada del hombre. Por lo común, es decir, en los ensayos corrientes de astronomía, se adopta con cierta reserva el primero de estos modos, y ello por la evidente razón de que, siendo su objeto los meros hechos y los principios astronómicos, se le alcanza mejor ascendiendo gradualmente desde lo conocido, por ser próximo, hacia el punto en que toda certeza se pierde en lo remoto. Sin embargo, para mi propósito actual: el de capacitar a la mente para aprehender como de lejos y de una sola mirada una distante concepción del universo individual, está claro que un descenso a lo pequeño desde lo grande, a los bordes desde el centro (si podemos establecer un centro), al fin desde el principio (si podemos imaginar un principio), sería la marcha preferible si no existiera la dificultad —por no decir la imposibilidad— de presentar en este proceso a los que no son astrónomos un cuadro inteligible de las consideraciones implícitas en la idea de cantidad, es decir, en el número, la magnitud y la distancia.
Ahora bien, la distinción, la inteligibilidad en todo sentido es un carácter esencial de mi plan general. En los asuntos importantes es mejor ser demasiado prolijo que un poco oscuro. Pero el carácter de abstruso no pertenece a ningún tema per se. Todos se asemejan en la facilidad de comprensión para quien se acerca con pasos convenientemente graduados. Sólo por faltar algún peldaño aquí y allá, por descuido, en nuestro camino hacia el cálculo diferencial, este último no es tan sencillo como un soneto de Mr. Solomon Seesaw.
Para no dejar, pues, ninguna posibilidad de malentendido, considero conveniente proceder como si aún los hechos más evidentes de la astronomía fueran desconocidos para el lector. Combinando los dos modos de discusión a los cuales me he referido, me propongo procurarme las ventajas peculiares de cada uno, y muy especialmente la de la iteración en detalle, que será una consecuencia inevitable del plan. Comienzo por descender y reservo para el retorno ascendente aquellas indispensables consideraciones sobre la cantidad a las cuales he aludido ya.
Comencemos en seguida con la más simple de las palabras: «Infinito». Esta, como «Dios», «espíritu» y algunas otras expresiones que tienen equivalentes en todas las lenguas, en modo alguno es expresión de una idea, sino un esfuerzo hacia ella. Representa un intento posible hacia una concepción imposible. El hombre necesitaba un término para indicar la dirección de este esfuerzo, la nube tras la cual se halla, por siempre invisible, el objeto de esta tentativa. En fin, se requería una palabra por medio de la cual un hombre pudiera ponerse en relación, de inmediato, con otro hombre y con cierta tendencia del intelecto humano. De esta exigencia surgió la palabra «infinito», la cual no representa, pues, sino el pensamiento de un pensamiento.
Con respecto a este infinito, el infinito espacial, oímos decir con frecuencia que «su idea es admitida por la inteligencia, es aceptada, es sostenida a causa de la dificultad mayor que presenta la concepción de un límite». Pero ésta es simplemente una de esas frases con las cuales los pensadores, aun profundos, desde tiempos inmemoriales se han complicado con frecuencia en engañarse a sí mismos. El subterfugio se esconde en la palabra «dificultad». «La inteligencia —nos dicen— sostiene la idea de espacio ilimitado por la gran dificultad que halla en sostener la de espacio limitado». Ahora bien, si la proposición fuera planteada con lealtad, su absurdo resultaría transparente de inmediato. Para decirlo claramente, en este caso no hay dificultad. La aserción propuesta, presentada de acuerdo con su intención y sin sofistería, sería así: «La inteligencia admite la idea de espacio ilimitado a causa de la mayor imposibilidad para sostener la de espacio limitado».
Se ve de inmediato que no es una cuestión de dos enunciados acerca de cuya respectiva credibilidad —o de dos argumentos acerca de cuya respectiva validez— debe decidir la razón; se trata de dos concepciones en abierto conflicto, cada una de las cuales se confiesa imposible, pero se supone que el intelecto es capaz de sostener una de ellas a causa de su mayor imposibilidad de sostener la otra. La elección no se plantea entre dos dificultades; simplemente se imagina planteada entre dos imposibilidades. Ahora bien, en la primera hay grados; en la última no, exactamente como lo insinúa el impertinente autor de la carta. Una tarea puede ser más o menos difícil; pero o es posible o es imposible; ahí no existen grados. Un hombre puede dar un salto de diez pies con menos dificultad que uno de veinte; pero la imposibilidad de su salto a la luna no es un ápice menor que la de saltar a Sirio.
Puesto que todo esto es innegable; puesto que el espíritu debe elegir entre imposibilidades de concepción; puesto que una imposibilidad no puede ser mayor que otra, y puesto que, en consecuencia, no puede preferirse una a la otra, los filósofos que sostienen en los terrenos mencionados no sólo la idea humana de infinito, sino a causa de tal supuesta idea, la del infinito mismo, se empeñan francamente en demostrar que una cosa imposible es posible mostrando cómo esa otra cosa es también imposible. Esto, se dirá, es un desatino, y quizá lo sea; a decir verdad, yo pienso que es un desatino notorio, pero renuncio a reclamarlo como propio.
El modo más rápido, sin embargo, de mostrar la falacia del argumento filosófico en cuestión es señalando simplemente un hecho a él referente que ha sido hasta hoy completamente descuidado: el hecho de que el argumento alude al mismo tiempo a las pruebas y refutaciones de su propia proposición. «La inteligencia — dicen los teólogos y los otros— se ve impelida a admitir una primera causa por la dificultad mayor que experimenta para concebir una serie infinita de causas». La argucia, como antes, se encuentra en la palabra «dificultad», pero aquí se la emplea para sostener ¿qué? Una primera causa. ¿Y qué es esta primera causa? Un término de causas. ¿Y qué es un término de causas? La finitud, lo finito. Así, en los dos casos, es empleada la misma argucia, Dios sabe por cuántos filósofos, para sostener ya lo finito, ya lo infinito. ¿No podrían ser utilizadas para sostener alguna otra cosa? En cuanto a las argucias, son, por no decir más, insoportables. Pero para descartarlas: lo que prueban en un caso es la misma nada que demuestran en el otro.
Evidentemente, nadie supondrá que lucho aquí por sostener la absoluta imposibilidad de eso que intentamos expresar con la palabra «infinito». Mi propósito no es sino mostrar la locura de intentar una prueba de lo infinito mismo, o aun de nuestra concepción de lo infinito, con cualquiera de los desatinados razonamientos que se emplean habitualmente.
Sin embargo, en cuanto individuo me está permitido decir que no puedo concebir lo infinito, y estoy convencido de que ningún ser humano puede hacerlo. Un espíritu que no tenga una cabal autoconciencia, que no esté acostumbrado al análisis introspectivo de sus propias operaciones, se engañará a sí mismo con frecuencia, es cierto, suponiendo que ha elaborado la concepción de la cual hablamos. En el esfuerzo por crearla procedemos paso a paso, imaginamos punto tras punto; y en la medida en que continuamos el esfuerzo puede decirse, en realidad, que tendemos a la formación de la idea propuesta, en tanto que la fuerza de la impresión que en realidad concebimos o hemos concebido está en razón del período durante el cual sostuvimos el esfuerzo mental. Pero en el acto de interrumpir el intento, de completar (así lo pensamos) la idea, de poner el toque final (así lo suponemos) a la concepción, derribamos de un golpe toda la trama de nuestra fantasía descansando en algún punto último y en consecuencia definido. Sin embargo, dejamos de advertir este hecho a causa de la absoluta coincidencia, en el tiempo, entre la colocación del último punto y la cesación de nuestro pensamiento. Por otra parte, en el intento de formar la idea de un espacio limitado invertimos simplemente el proceso que implica la imposibilidad.
Creemos en un Dios. Podemos creer o no en el espacio finito o infinito; pero nuestra creencia, en tales casos, merece en realidad el nombre de fe, y es una cosa completamente distinta de esa creencia particular, de esa creencia intelectual que presupone la concepción mental.
El hecho es que, tras la enunciación de cualquiera de esta clase de términos entre los cuales se encuentra la palabra «infinito», clase que representa pensamientos de pensamientos, aquel que tiene derecho de decir que piensa se siente llamado, no a elaborar una concepción, sino simplemente a dirigir su visión mental hacia un punto dado del firmamento intelectual donde se encuentra una nebulosa que nunca se disipará. En realidad, no hace ningún esfuerzo por disiparla, pues con rápido instinto comprende, no sólo la imposibilidad, sino la inesencialidad con respecto a todo propósito humano, de su eliminación. Advierte que la Divinidad no la ha destinado a ser eliminada. Ve de inmediato que se halla fuera de la mente del hombre e incluso cómo, si no exactamente por qué, se halla fuera de ella. Hay gentes, lo sé, que en sus esfuerzos por llegar a lo inalcanzable adquieren muy fácilmente gracias a su jerga, entre quienes creen que piensan, para quienes la oscuridad y la hondura son sinónimos, una especie de calamaresca reputación de profundidad; pero la más hermosa cualidad del pensamiento es el auto-conocimiento; y de un modo algo paradójico puede decirse que no hay niebla de la mente mayor que la que, extendiéndose hasta los mismos límites del dominio intelectual, los sustrae a la comprensión.
Se comprenderá ahora que, al usar la expresión «infinito espacial», no pido al lector que elabore la imposible concepción de un infinito absoluto. Aludo simplemente a la mayor extensión concebida de espacio, dominio tenebroso y fluctuante que se encoge y se agranda según las vacilantes energías de la imaginación.
Hasta ahora se ha considerado el universo de los astros como coincidente con el universo propiamente dicho, como lo he definido al comienzo de este discurso. Se ha admitido siempre, directa o indirectamente —por lo menos, desde el nacimiento de la astronomía inteligente—, que, si nos fuera posible alcanzar un punto cualquiera del espacio, siempre hallaríamos a nuestro alrededor una interminable sucesión de astros. Esta era la insostenible idea de Pascal cuando emprendió el más afortunado quizá de todos los intentos nunca hechos para perifrasear la concepción por la cual luchamos en la palabra «universo». «Es una esfera —dice— cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna». Pero aunque su presunta definición no es, en realidad, una definición del universo de los astros, podemos aceptarla con cierta reserva mental como una definición (suficientemente rigurosa para cualquier propósito práctico) del universo propiamente dicho, es decir, del universo espacial. Consideremos, pues, este último como una esfera cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. En realidad, mientras encontramos imposible imaginar un fin al espacio, no nos cuesta representarnos cualquiera de sus infinitos comienzos.
Como punto de partida adoptemos, pues, la Divinidad. Con respecto a esta Divinidad en sí misma, sólo no es Imbécil, sólo no es impío, el que no propone nada. «Nous ne cónnaisons rien —dice el barón de Bielfeld—, nous ne connaissons rien de la nature ou de l’essence de Dieu: pour savoir ce qu’il est, il faut étre Dieu méme». «No conocemos nada acerca de la naturaleza o de la esencia de Dios; para saber qué es, se necesita ser Dios mismo».
¡Se necesita ser Dios mismo! Con una frase tan alarmante que aún vibra en mis oídos, me atrevo sin embargo a preguntar si nuestra presente ignorancia de la Divinidad es una ignorancia a la cual el alma está eternamente condenada.
Por El, sin embargo —ahora al menos, el Incomprensible—, por El, considerado como Espíritu, es decir, como no-materia, distinción que a los efectos de la inteligibilidad utilizamos en lugar de una definición, por El, entonces, existente como Espíritu, contentémonos esta noche con suponer que ha sido creado o sacado de la nada gracias a su voluntad, en algún punto del espacio que tomaremos como centro, en algún período que no pretendemos determinar, mas en todo caso remotísimo, por El, repito, supongamos que ha sido creado ¿qué? Este es un momento de vital importancia en nuestras reflexiones. ¿Qué es eso que tenemos derecho de suponer (la única cosa que tenemos derecho de suponer) que fue primaria y solamente creado?
Hemos llegado a un punto en que sólo la intuición puede ayudarnos; pero permítaseme repetir la idea que ya he sugerido como la única adecuada para expresar qué es la intuición. No es sino la convicción que surge de esas inducciones o deducciones cuyos procesos son tan oscuros que escapan a nuestra ciencia, eluden nuestra razón o desafían nuestra capacidad de expresión. Entendido esto, afirmo ahora que una intuición por completo irresistible aunque inexpresable me fuerza a la conclusión de que lo que Dios creó originariamente, esa materia que por obra de su voluntad sacó primero de su espíritu o de la nada, no pudo haber sido sino materia en su extremo estado concebible ¿de qué? De simplicidad.
Esta será la única suposición absoluta de mi discurso. Uso la palabra «suposición» en su sentido corriente; sin embargo sostengo que aun esta primera proposición está lejos, muy lejos de ser realmente una simple proposición. Nada, ninguna conclusión humana ha sido nunca deducida en realidad con más certeza, con más regularidad, con más rigor; pero, ay, el proceso cae fuera del análisis humano, en todo caso más allá de las posibilidades del lenguaje humano.
Hagamos ahora el intento de imaginar lo que debe ser la materia cuando se halla en un absoluto estado de simplicidad, y si se halla en ese estado. Aquí la razón vuela de inmediato hacia lo indiviso, hacia una partícula, hacia la partícula, partícula de una clase, de un carácter, de una naturaleza, de un tamaño, de una forma, una partícula, en consecuencia, «sin forma ni vacío», una partícula que lo sea efectivamente en todos sus puntos, una partícula absolutamente única, individual, indivisa y no sólo indivisible por el hecho de que Aquel que la creó gracias a su voluntad puede, mediante un ejercicio infinitamente menos enérgico de la misma, con toda naturalidad, dividirla.
La unidad es, pues, todo lo que predico de la materia originalmente creada; pero me propongo mostrar que esta unidad es un principio suficiente para explicar la constitución, los fenómenos existentes y la aniquilación absolutamente inevitable por lo menos del universo material.
La voluntad de ser la partícula primordial ha completado el acto, más propiamente, la concepción de la creación. Pasamos ahora al propósito último para el cual vamos a suponer creada la partícula, es decir, el propósito último en la medida en que nuestras consideraciones nos permiten verlo: la constitución del universo a partir de esta partícula.
Esta constitución se ha efectuado mediante el cambio forzado de la condición original y, en consecuencia, normal de Unidad, a la condición anormal de pluralidad. Una acción de este carácter implica reacción. Una difusión a partir de la Unidad, bajo esas condiciones, implica una tendencia indestructible hasta ser satisfecha. Pero sobre estos puntos me extenderé más adelante.
Suponer la absoluta unidad de la partícula primordial implica suponer su infinita divisibilidad. Imaginemos, pues, que la partícula no se agota absolutamente en su difusión en el espacio. Supongamos que de la partícula como centro se irradian esféricamente —en todas direcciones—, hasta distancias inconmensurables pero definidas, en el espacio antes vacío, cierto número inmenso, si bien limitado, de una pequeñez imaginable pero no infinita.
Ahora bien, con respecto a estos átomos así difundidos o en difusión, ¿qué condiciones nos está permitido, no presumir sino inferir, tanto de la consideración de su fuente como del propósito aparente de su difusión? Siendo la unidad su fuente y la diferencia a partir de la unidad el designio manifestado en su difusión, tenemos el derecho de suponer que este carácter persiste por lo menos en general en todo el designio y forma parte del designio mismo; es decir, tendremos el derecho de concebir continuas diferencias en todos los puntos, a partir de la unicidad y la simplicidad del origen. ¿Pero estas razones nos justificarán para imaginar a los átomos heterogéneos, disímiles, desiguales, y no equidistantes? Más explícitamente, ¿vamos a considerar que no hay dos átomos, en el momento de su difusión, de la misma naturaleza, la misma forma o el mismo tamaño? Y después de realizarse su difusión en el espacio, ¿debe entenderse que todos ellos están entre sí a distancias absolutamente distintas? En semejante disposición, en tales condiciones, comprendemos con facilidad y rapidez el procedimiento de ejecución más factible para llevar a su perfección un designio tal como el que hemos sugerido: el designio de sacar la variedad de la unidad, la diversidad de la similaridad, la heterogeneidad de la homogeneidad, la complejidad de la simplicidad; en una palabra, la mayor multiplicidad de relación posible a partir de la unidad categóricamente independiente. Es indudable, entonces, que tendríamos el derecho de presumir todo lo mencionado si no fuera primero por la reflexión de que no debe atribuirse supererogación a ningún Acto Divino; y segundo, porque el supuesto objeto en vista aparece tan factible cuando se omiten en el comienzo algunas de las condiciones en cuestión, como cuando se las sabe de inmediato existentes. Quiero decir que algunas están implícitas en el resto o son una consecuencia tan instantánea de aquéllas, que la distinción resulta inapreciable. La diferencia de tamaño, por ejemplo, será producida de inmediato por la tendencia de un átomo hacia un segundo, de preferencia a un tercero, a causa de una desigualdad particular de distancia; debe ser comprendida como una desigualdad de distancia particular entre centros de cantidad, en átomos vecinos de diferentes formas, cuestión que en nada se opone a la distribución generalmente igual de los átomos. La diferencia de especie también se comprende fácilmente como simple resultado de diferencias de tamaño y forma, tomadas más o menos en conjunto; en realidad, puesto que la unidad de la partícula propiamente dicha implica absoluta homogeneidad, no podemos imaginar los átomos de diferentes clases, en su difusión, sin imaginar, al mismo tiempo, un especial ejercicio de la voluntad divina en la emisión de cada átomo, con el propósito de efectuar en cada uno un cambio de su naturaleza esencial; tan fantástica idea no debe ser tolerada, teniendo en cuenta que el objeto propuesto es perfectamente alcanzable sin semejante interposición prolija y laboriosa. Advertimos, pues, en general, que sería supererogatorio y, en consecuencia, antifilosófico predicar de los átomos, teniendo en cuenta sus propósitos, algo más que la diferencia de forma en el momento de su dispersión, y luego su particular desigualdad de distancia; todas las otras diferencias surgen de inmediato de éstas, en los procesos de la constitución de la masa. Establecemos así el universo sobre una base puramente geométrica. Desde luego, en modo alguno es necesario suponer una diferencia absoluta, aun de forma, en todos los átomos irradiados, así como tampoco una desigualdad absoluta de distancia entre ellos. Sólo se nos pide que concibamos simplemente que no hay átomos vecinos de forma similar, que no hay átomos que puedan aproximarse hasta su inevitable reunión final.
Aunque la inmediata y perpetua tendencia de los átomos desunidos a retornar a su unidad normal está implícita, como lo he dicho, en su difusión anormal, sigue siendo claro que esta tendencia no tendrá consecuencias —no pasará de ser una tendencia— hasta que la energía difusiva, al dejar de ejercerse, abandone esta tendencia y la deje en libertad de buscar su satisfacción. Considerando, sin embargo, el Acto Divino como determinado y discontinuo en el cumplimiento de la difusión, comprendemos de inmediato una reacción, en otras palabras, una tendencia —que podrá ser satisfecha— de los átomos desunidos a retornar a la Unidad.
Pero desaparecida la energía difusiva y habiendo comenzado la reacción para cumplimiento del designio último —el de la mayor relación posible—, este designio corre peligro de verse frustrado en detalle a consecuencia de esa tendencia al retorno que ha de operar su cumplimiento en general. La multiplicidad es el objeto; pero nada hay que impida a los átomos cercanos deslizarse de improviso, gracias a la tendencia ahora posible de ser satisfecha —antes del cumplimiento de todos los fines propuestos en la multiplicidad— a la absoluta unidad entre ellos; nada hay que impida la agregación de varias masas únicas en varios puntos del espacio; en otras palabras, nada que se oponga a la acumulación de varias masas, cada una de ellas absolutamente una.
Para la eficaz y cabal realización del designio general vemos pues la necesidad de una repulsión de fuerza limitada, algo separador que al desaparecer la voluntad de difusión permita el acercamiento y al mismo tiempo prohíba la unión de los átomos, concediéndoles una aproximación infinita mientras les niega contacto positivo; en una palabra, que tenga el poder —hasta cierta época— de evitar su fusión, pero no el de interferir su reunión en cualquier sentido o grado. La repulsión, que ya hemos considerado limitada de manera particular en otros sentidos, debe ser entendida, lo repito, como capaz de evitar la unión absoluta, sólo hasta cierta época. A menos que concibamos que el apetito de unidad en los átomos está condenado a no satisfacerse nunca; a menos que concibamos que lo que tuvo un principio no haya de tener un fin, idea imposible de sostener realmente aunque podamos hablar mucho de ella y soñemos con sustentarla, nos vemos obligados a concluir que, al fin —bajo la presión de la unitendencia aplicada colectivamente, pero nunca y en ningún grado hasta que en el cumplimiento de los propósitos divinos tal aplicación se produzca naturalmente—, la fuerza de repulsión imaginada cederá ante una fuerza que, en esa última época, será la superior en la exacta extensión requerida, permitiendo así el apaciguamiento universal en la unidad inevitable por ser original y, en consecuencia, normal. Es en verdad difícil reconciliar estas condiciones; no podemos siquiera comprender la posibilidad de su armonía; sin embargo, la aparente imposibilidad está llena de brillantes sugestiones.
Que ese algo repulsivo existe realmente, lo vemos. El hombre no emplea ni conoce una fuerza suficiente para poner en contacto dos átomos. Esta no es sino la bien establecida proposición de la impenetrabilidad de la materia. Todos los experimentos la prueban, toda la filosofía la admite. He intentado mostrar el designio de la repulsión, la necesidad de su existencia; pero me he abstenido religiosamente de toda tentativa de investigar su naturaleza, a causa de una convicción intuitiva de que el principio en cuestión es estrictamente espiritual, yace en una profundidad impenetrable para nuestro entendimiento presente, está implicado en una consideración de algo que ahora —en nuestro estado humano— no cabe considerar, en una consideración del Espíritu en sí mismo. Siento, en una palabra, que aquí y sólo aquí Dios se interpuso, porque sólo aquí la dificultad exigía la interposición de Dios.
En realidad, mientras la tendencia de los átomos difusos a volver a la unidad será reconocida de inmediato como el principio de la gravedad newtoniana, lo que he dicho de una influencia repulsiva que prescribe límites a la (inmediata) satisfacción de la tendencia será entendido como eso que en la práctica hemos designado ya calor, ya magnetismo, ya electricidad, desplegando nuestra ignorancia acerca de su augusta naturaleza en la vacilación de la fraseología con la cual intentamos circunscribirlo.
Llamándolo sólo por el momento electricidad, sabemos que todo el análisis experimental de ésta ha dado, como resultado último, el principio o el aparente principio de la heterogeneidad. Sólo cuando las cosas difieren aparece la electricidad; y es presumible que no difieran nunca allí donde la electricidad no es aparente o por lo menos no está desarrollada. Abora bien, este resultado se halla en total acuerdo con el que he alcanzado por vía extra empírica. He sostenido que el designio de la influencia de repulsión era evitar la inmediata unidad entre los átomos difusos; y estos átomos están representados como diferentes entre sí. La diferencia es su característica, su esencialidad, así como la no-diferencia era la esencialidad de su movimiento. Cuando decimos, entonces, que un intento de juntar dos de esos átomos provocaría un esfuerzo, de parte de la influencia de repulsión, para impedir el contacto, podemos también usar la proposición estrictamente inversa de que un intento de juntar dos diferencias cualesquiera daría por resultado un desarrollo de electricidad. Todos los cuerpos existentes se hallan, desde luego, compuestos por esos átomos en contacto próximo, y en consecuencia han de ser considerados como simples asociaciones de diferencias más grandes o más pequeñas; y la resistencia opuesta por el espíritu de repulsión al juntar dos grupos cualesquiera estaría en razón de las dos sumas de las diferencias en cada uno, expresión que, reducida, equivale a ésta: La suma de electricidad desarrollada por la aproximación de dos cuerpos es proporcional a la diferencia entre las respectivas sumas de los átomos que componen dichos cuerpos. Que no existen dos cuerpos absolutamente semejantes, es un simple corolario de todo lo dicho aquí. La electricidad, por lo tanto, existe siempre; se desarrolla allí donde se aproximan dos cuerpos cualesquiera, pero sólo se manifiesta cuando hay entre esos cuerpos una diferencia apreciable.
No podemos equivocarnos si referimos a la electricidad —por el momento seguiremos llamándola así— las variadas apariencias físicas de la luz, el calor y el magnetismo; pero estaremos mucho menos expuestos a error si atribuimos a este principio estrictamente espiritual los fenómenos más importantes de la vitalidad, la conciencia y el pensamiento. Pero en cuanto a esta cuestión, necesito detenerme aquí para insinuar simplemente que estos fenómenos, sean observados en general o en detalle, parecen cumplirse por lo menos en razón de lo heterogéneo.
Descartando ahora los dos términos equívocos: «gravitación» y «electricidad», adoptemos las expresiones más definidas de atracción y repulsión. La primera es el cuerpo; la segunda, el alma; la una es el principio material del universo; la otra, el espiritual. No existe ningún otro principio. Todos los fenómenos son referibles a uno, o a ambos combinados. Esto es tan rigurosamente cierto, es tan cabalmente demostrable, que la atracción y la repulsión son las únicas propiedades a través de las cuales percibimos el universo; en otras palabras, por las cuales la materia se manifiesta a la inteligencia, que, a los efectos de la simple argumentación, estamos plenamente justificados para suponer que la materia existe sólo como atracción y repulsión, que la atracción y la repulsión son materia; no hay caso concebible en el cual no podamos emplear el término «materia» y los términos «atracción y repulsión» juntos, como expresiones lógicas equivalentes y, por lo tanto, convertibles.
Acabo de decir que lo que he descrito como la tendencia de los átomos difusos a volver a su unidad original debería entenderse como el principio de la ley newtoniana de gravedad; y de hecho poca dificultad puede haber en ello si consideramos la gravedad newtoniana en un sentido simplemente general, como una fuerza que impele a la materia a buscar la materia, es decir, si no prestamos atención al conocido modus operandi de la fuerza newtoniana. La coincidencia general nos satisface; pero mirando de cerca vemos, en detalle, mucho que parece no coincidir y mucho con respecto a lo cual la no coincidencia, por lo menos, está establecida. Por ejemplo, la gravedad newtoniana, cuando la consideramos en ciertas manifestaciones, no parece ser en modo alguno una tendencia a la unidad, sino más bien una tendencia de todos los cuerpos a moverse en todas direcciones, lo cual parece indicar una tendencia a la difusión. Aquí, pues, hay una no-coincidencia. Asimismo, cuando reflexionamos en la ley matemática que gobierna la tendencia
newtoniana, vemos claramente que no ha resultado ninguna coincidencia con respecto al modus operandi, por lo menos, entre la gravitación tal como la conocemos y esa tendencia aparentemente simple y directa que he supuesto.
En realidad he llegado a un punto en el cual sería aconsejable reforzar mi posición invirtiendo el procedimiento. Hasta ahora hemos andado a priori desde una concepción abstracta de la simplicidad, considerada como esa cualidad que muy probablemente caracterizó la acción original de Dios. Veamos ahora si los hechos establecidos de la gravitación newtoniana pueden brindarnos, a posteriori, algunas inducciones legítimas.
¿Qué declara la ley newtoniana? Que todos los cuerpos se atraen entre sí con fuerzas proporcionales a sus cantidades de materia, e inversamente proporcionales al cuadrado de sus distancias. He dado a propósito en primer lugar la versión vulgar de la ley; y confieso que en ésta, como en la mayoría de las versiones vulgares de las grandes verdades, encontramos pocos elementos sugestivos. Adoptemos ahora una fraseología más filosófica: Todo átomo de todo cuerpo atrae a todo otro átomo, tanto de su cuerpo como de cualquier otro, con una fuerza que varía en razón inversa a los cuadrados de las distancias entre el átomo atrayente y el átomo atraído. Aquí, en verdad, una ola de sugestiones irrumpe del espíritu.
Pero veamos con claridad qué es lo que Newton probó, de acuerdo con las definiciones de prueba groseramente irracionales prescritas por las escuelas metafísicas. Se vió obligado a contentarse con mostrar de qué manera cabal los movimientos de un universo imaginario, compuesto de átomos atrayentes y atraídos, obedientes a la ley que él enunciara, coincidían con aquellos del universo realmente existente, en la medida en que cae bajo nuestra observación. Tal era el monto de su demostración, es decir, tal era el monto, de acuerdo con la jerga convencional de las «filosofías». Sus éxitos añadieron sucesivas pruebas, pruebas admisibles para una inteligencia sana, pero la demostración de la ley misma, insistían los metafísicos, no había sido reforzada en ningún grado. Mas la «prueba ocular, física» de la atracción aquí, en la tierra, de acuerdo con la teoría newtoniana, fue brindada al fin para gran satisfacción de algunos intelectuales rastreros. Esta prueba surgió de un modo indirecto y casual (como todas las verdades importantes) de una tentativa hecha para medir la densidad media de la tierra. En las famosas experiencias que con este propósito hicieron Maskelyne, Cavendish y Bailly, se vio, se experimentó, se midió, se comprobó matemáticamente que la atracción de la masa de una montaña estaba de acuerdo con la inmortal teoría del astrónomo inglés.
Pero no obstante esta confirmación de algo que no necesitaba ninguna, no obstante la llamada corroboración de la «teoría» por la llamada «prueba ocular y física», no obstante el carácter de esta corroboración, se ve que las ideas sobre la gravedad que los verdaderos filósofos no pueden dejar de aceptar, y especialmente las ideas que los hombres corrientes aceptan y sostienen complacientemente, han derivado en su mayoría de una consideración del principio tal como lo encuentran desarrollado simplemente en el planeta en el cual se hallan.
Veamos: ¿a qué tiende una consideración tan parcial? ¿A qué especie de error da lugar? En la tierra vemos y sentimos tan sólo que la gravedad impele a todos los cuerpos hacia el centro de la misma. Ningún hombre, en el orden corriente de la vida, puede estar hecho para ver o sentir otra cosa, ni para percibir algo, en ninguna parte, que tenga una tendencia permanente, gravitante, hacia otra dirección que no sea el centro de la tierra; sin embargo (con una excepción que será luego especificada) es un hecho que cada cosa terrenal (para no hablar ahora de todas las cosas celestiales) tiene una tendencia no sólo hacia el centro de la tierra, sino además hacia cualquier otra dirección concebible.
Ahora bien, aunque no puede decirse del filósofo que se equivoque con el vulgo en esta materia, sin embargo es influido, sin saberlo, por la idea vulgar como sentimiento. «Aunque las fábulas paganas no son creídas —dice Bryant en su muy erudita Mitología—, lo olvidamos continuamente y hacemos inferencias de ellas como si fueran realidades existentes». Quiero decir que la percepción simplemente sensible de la gravedad tal como la experimentamos en la tierra, que induce a la humanidad a imaginar una concentración o una especialidad con respecto a ella, ha desviado continuamente hacia esta fantasía aun a los más poderosos intelectos, apartándolos de una manera constante aunque imperceptible de las características reales del principio, impidiéndoles así, hasta la fecha, echar un vistazo a esa verdad vital que se encuentra en una dirección diametralmente opuesta, detrás de las características esenciales del principio, que son, no de concentración o especialidad, sino de universalidad y difusión. Esta «verdad vital» es la unidad considerada como fuente del fenómeno.
Permítaseme que repita ahora la definición de la gravedad: Todo átomo de todo cuerpo atrae a todo otro átomo tanto de su propio cuerpo como de cualquier otro, con una fuerza que varía en razón inversa a los cuadrados de las distancias entre el átomo atrayente y el atraído.
Que el lector se detenga aquí conmigo por un momento, a contemplar la milagrosa, la inefable, la absolutamente inimaginable complejidad de relación implícita en el hecho de que cada átomo atrae a todo otro átomo, implícita en el simple hecho de la atracción, sin referencia a la ley o modo según el cual la atracción se manifiesta, implícita en el simple hecho de que cada átomo atrae a cualquier otro átomo de alguna manera, en una multitud de átomos tan numerosos que aquellos que entran en la composición de una bala de cañón superan probablemente, en lo que respecta a la mera cantidad, a todas las estrellas que constituyen el universo.
Si hubiéramos descubierto simplemente que cada átomo tendía a algún punto favorito, a algún átomo especialmente atractivo, ese descubrimiento, aun en sí mismo, hubiera bastado para abrumar el espíritu; ¿pero qué es esa verdad que ahora debemos realmente comprender? Que cada átomo atrae, simpatiza con los más delicados movimientos de cualquier otro átomo, con cada uno y con todos al mismo tiempo, para siempre, y de acuerdo con una determinada ley cuya complejidad, aun considerada en sí misma, está mucho más allá del alcance de la imaginación humana. Si me propongo medir la influencia de una partícula sobre otra partícula vecina en un rayo de sol, no puedo realizar mi propósito sin contar y pesar primero todos los átomos del universo y sin definir las posiciones precisas de todos en un momento particular. Si me aventuro a desplazar aunque sólo sea la billonésima parte de una pulgada el microscópico grano de polvo que se encuentra bajo la punta de mi dedo, ¿de qué naturaleza es la acción que me he atrevido a cometer? He realizado un acto que sacude a la luna en su camino, que hace que el sol no sea más el sol, y altera | para siempre el destino de las innumerables miríadas de estrellas que giran y brillan ante la majestuosa presencia de su Creador.
Estas ideas, concepciones como éstas, pensamientos que no parecen pensados, ensoñaciones del alma más que conclusiones o aun consideraciones del intelecto; ideas, repito, como éstas, son las únicas que podemos elaborar provechosamente en cualquier esfuerzo por aferrar el gran principio, la atracción.
Pero ahora, con tales ideas, llevando en el espíritu una visión semejante de la maravillosa complejidad de la atracción, que cualquier persona capaz de pensar problemas como éste se dedique a la tarea de imaginar un principio para los fenómenos observados, una condición de la cual éstos surjan.
Una fraternidad tan evidente entre los átomos, ¿no indica un origen común? Una simpatía tan universal, tan indestructible, tan absolutamente independiente, ¿no sugiere una paternidad común en su fuente? Un extremo, ¿no impele a la razón hacia el otro? La infinita división, ¿no remite a la absoluta individualidad? La integridad de lo complejo, ¿no alude a la perfección de lo simple? No es que los átomos, tal como los vemos, estén divididos o sean complejos en sus relaciones, sino que están inconcebiblemente divididos y son indeciblemente complejos; aludo ahora a lo extremado de las condiciones más que a las condiciones mismas. En una palabra, ¿no es porque los átomos estuvieron, en alguna época remota, aún más juntos; no es porque en su origen y, en consecuencia, normalmente, fueron uno, que ahora, en todas las circunstancias, en todos los puntos, en todas las direcciones, mediante todas las maneras de acercamiento, en todas las relaciones y en todas las condiciones, luchan por retornar a esa unidad absoluta, independiente, incondicionada?
Algunos quizá pregunten aquí: ¿Por qué, si los átomos luchan por retornar a la unidad, no consideramos y definimos la atracción como una simple tendencia general a un centro? ¿Por qué, en especial, los átomos que usted describe irradiados desde un centro, no vuelven al mismo tiempo, en línea recta, al punto central de origen?
Respondo que ello ocurre, como lo mostraré claramente, pero que la causa que los mueve a obrar así es por completo independiente del centro como tal. Todos tienden en línea recta hacia un centro, a causa de la esfericidad según la cual han sido irradiados al espacio. Cada átomo, por constituir una parte en un globo de átomos generalmente uniforme, encuentra más átomos en la dirección del centro, desde luego, que en cualquier otra, y por lo tanto se ve impedido en esa dirección; pero ello no sucede porque el centro sea su punto de origen. No hay ningún punto al cual los átomos estén unidos. No hay ningún lugar, ni en sentido concreto, ni en sentido abstracto, al cual los suponga ligados. Nada semejante a una ubicación fue concebido como su origen. Su fuente se encuentra en el principio, en la unidad. Este es el progenitor perdido. A éste buscan siempre, de un modo inmediato, en todas direcciones, allí donde pueden encontrarlo, aunque sea parcialmente, apaciguando así, en cierta medida, la indestructible tendencia, mientras se encaminan a su absoluta satisfacción final. Se sigue de esto que todo principio que sea adecuado para explicar la ley o modus operandi de la fuerza de atracción en general explicará esta ley en particular, es decir, todo principio que muestre por qué los átomos tienden a su centro general de irradiación con fuerza inversamente proporcional a los cuadrados de las distancias será admitido como explicación satisfactoria, al mismo tiempo, de la tendencia, acorde con la misma ley, de esos átomos entre sí; pues la tendencia al centro es simplemente la tendencia de los átomos entre sí y no ninguna tendencia a un centro considerado como tal. Así se verá también que el establecimiento de mis proposiciones no implica ninguna necesidad de modificar los términos de la definición newtoniana de la gravedad, la cual declara que cada átomo atrae a otro átomo y así sucesivamente, y sólo declara esto; pero (siempre suponiendo que lo que propongo sea al fin admitido) parece claro que podría evitarse algún error ocasional, en los futuros procesos de la ciencia, si se adopta una fraseología más amplia, por ejemplo: «Cada átomo tiende hacia cualquier otro, etc., con una fuerza, etcétera, siendo el resultado general una tendencia de todos, con fuerza similar, a un centro general».
La inversión de nuestro proceso nos ha llevado, pues, a un resultado idéntico, pero mientras en un proceso la intuición era el punto de partida, en el otro era la meta. Al comenzar el primer camino sólo puedo decir que, con una irresistible intuición, sentí que la simplicidad había sido la característica de la acción original de Dios; al terminar el último sólo puedo declarar que, con una irresistible intuición, percibo que la unidad ha sido la fuente de los fenómenos observados de la gravitación newtoniana. Así, de acuerdo con las escuelas, no pruebo nada. Sea; mi único propósito es sugerir y convencer por medio de la sugestión. Sé con orgullo que muchos intelectos humanos, dotados del más profundo y prudente discernimiento, no pueden menos de sentirse sumamente satisfechos de mis sugestiones. Para estos intelectos, como para el mío, no hay demostración matemática que pueda brindar la más mínima prueba adicional verdadera de la gran verdad que he anticipado, la verdad de la unidad original como fuente, como principio de los fenómenos universales. Por mi parte no estoy tan seguro de que hablo y veo, no estoy tan seguro de que mi corazón palpita y mi alma vive, de que mañana saldrá el sol —probabilidad que aún se encuentra en el futuro—, no pretendo tener de todo esto la milésima parte de la seguridad que me inspira el hecho irremediablemente consumado de que todas las cosas y todos los pensamientos de las cosas, con toda su inefable multiplicidad de relaciones, surgieron al mismo tiempo a la existencia a partir de la unidad primordial e independiente.
Refiriéndose a la gravedad newtoniana, el doctor Nichol, elocuente autor de la Arquitectura de los cielos, expresa: «A decir verdad, no hay razón para suponer que esta ley, como ahora se nos revela, sea la última o la más simple, y por lo tanto la forma universal y omnicomprensiva del gran ordenamiento. El modo como su intensidad disminuye en relación con la distancia no condice con un principio último, principio que comporta la simplicidad y evidencia por sí misma de esos axiomas que constituyen la base de la geometría».
Ahora bien, es absolutamente verdadero que los «últimos principios», en la acepción común de las palabras, siempre implican la simplicidad de los axiomas geométricos (en cuanto a la evidencia por sí misma, no hay tal cosa); pero estos principios no son «últimos»; en otros términos, lo que solemos llamar principios no son tales, hablando en rigor, puesto que no puede haber sino un principio: la voluntad de Dios. Por lo tanto, no tenemos ningún derecho de suponer —partiendo de lo que observamos en esas reglas a las cuales llamamos insensatamente principios—, nada que se refiera a las características de un principio propiamente dicho. Los «últimos principios», a los cuales el doctor Nichol asigna simplicidad geométrica, pueden tener y tienen ese aspecto geométrico, por ser parte integrante de un vasto sistema geométrico, y por ello dotado también de simplicidad, en el cual, sin embargo, el principio verdaderamente último es, como lo sabemos, la consumación de lo complejo, es decir, de lo ininteligible, ¿pues no es ello la capacidad espiritual de Dios?
He citado la observación del doctor Nichol, sin embargo, no tanto por discutir su filosofía, como por llamar la atención sobre el hecho de que, mientras todos los hombres han admitido la existencia de algún principio más allá de la ley de gravedad, todavía no se ha hecho ningún intento de señalar qué es en particular este principio, si exceptuamos, quizá, los esfuerzos ocasionales y fantásticos de referirlo al magnetismo, o al mesmerismo, o al swedenborgismo, o al trascendentalismo, o a cualquier otro ismo igualmente delicioso e invariablemente propiciado por una sola e idéntica especie de gente. El gran espíritu de Newton, mientras se apoderaba con osadía de la ley, retrocedió ante el principio de la misma. La sagacidad de Laplace, más fluida y comprensiva por lo menos, si no más paciente y profunda, no tuvo el coraje de atacarlo. Pero la vacilación de parte de estos dos astrónomos no es quizá muy difícil de comprender. Ellos, como todos los matemáticos de primera línea, fueron sólo matemáticos; su intelecto por lo menos tenía un tono fisicomatemático muy acentuado. Lo que no se hallaba de manera clara dentro del dominio de la física o de la matemática, les parecía una inexistencia o una sombra. Sin embargo, cabe extrañarse de que Leibnitz, que constituía una notable excepción a la regla en este sentido, y cuyo temperamento mental era una mezcla singular de lo metafísico y lo físico-metafísico, no investigara y fijara inmediatamente el punto en cuestión. Tanto Newton como Laplace, al buscar un principio y no encontrar ninguno físico, se hubieran contentado con la conclusión de que no había absolutamente ninguno, pero resulta casi imposible imaginar que Leibnitz, después de agotar en su búsqueda los dominios de la física, no hubiera marchado de inmediato, con audacia y esperanza, por los viejos caminos familiares en el dominio de la metafísica. Aquí, en verdad, debía haberse aventurado en busca del tesoro; si no lo encontró, después de todo fue quizá porque su mágica guía, la imaginación, no estaba lo bastante bien desarrollada para dirigirlo por el buen camino.
Acabo de observar que, en realidad, ha habido ciertos vagos intentos de referir la gravedad a algunos ismos muy inseguros. Pero estas tentativas, aunque consideradas audaces, y justamente por ello, no apuntan más que a la generalidad, la simple generalidad, de la ley newtoniana. Que yo sepa, nunca se ha intentado explicar su modus operandi. Por eso declaro, con justificado temor de ser considerado loco desde el principio, y antes de poner mi proposición ante los ojos de aquellos que son los únicos competentes para juzgarla, que el modus operandi de la ley de gravedad es sumamente simple y perfectamente explicable, es decir, cuando nos acercamos a ella de manera gradual y en la verdadera dirección, cuando la consideramos desde el adecuado punto de vista.
Ya alcancemos la idea de la absoluta unidad, fuente de todas las cosas, a partir de una consideración de la simplicidad como la característica más probable de la acción original de Dios; ya lleguemos a ella a partir de un examen de la universalidad de relaciones en los fenómenos de la gravitación; ya la logremos como resultado de la mutua corroboración brindada por ambos procesos, la idea, de ser sostenida, lo es en inseparable conexión con otra idea: la de la condición del universo de los astros tal como ahora lo percibimos, es decir, en inconmensurable difusión a través del espacio. Ahora bien, no puede establecerse una conexión entre estas dos ideas: unidad y difusión, como no sea sosteniendo una tercera: la de irradiación. Tomada la unidad absoluta como centro, el universo astral existente es el resultado de la irradiación a partir de ese centro.
Ahora bien, las leyes de irradiación son conocidas. Son parte integrante de la esfera. Constituyen propiedades geométricas indiscutibles. Decimos de ellas que son verdaderas, evidentes. Preguntar por qué son verdaderas sería preguntar por qué son verdaderos los axiomas en los cuales se basa su demostración. Nada es demostrable, estrictamente hablando; pero si algo lo es, entonces las propiedades, las leyes en cuestión, están demostradas.
Pero ¿qué dicen esas leyes? ¿Cómo, por qué grados se opera la irradiación desde un centro hacia el exterior?
La luz brota por irradiación desde un centro luminoso, y las cantidades de luz recibidas en un plano cualquiera, que supondremos variable en su posición de manera de acercarse y alejarse del centro, disminuirán en la misma proporción en que aumentan los cuadrados de las distancias entre el plano y el cuerpo luminoso; y aumentarán en la misma proporción en que estos cuadrados disminuyen.
La expresión de la ley puede generalizarse así: el número de partículas luminosas (o si se prefiere, el número de impresiones luminosas) recibidas por el plano móvil serán inversamente proporcionales a los cuadrados de las distancias del plano. Generalizando una vez más, podemos decir que la difusión, la dispersión, la irradiación, en una palabra, es directamente proporcional a los cuadrados de las distancias.
Por ejemplo, a la distancia B del centro luminoso A, cierto número de partículas se han difundido hasta ocupar la superficie B. Luego a una doble distancia, es decir,
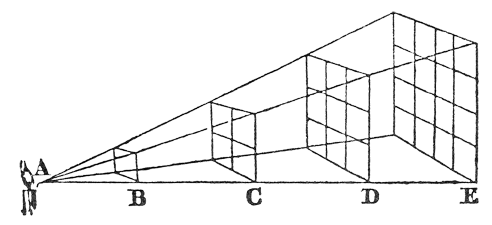
en C, se habrán difundido aún más, hasta ocupar cuatro superficies semejantes; a una distancia triple, o en D, se separarán mucho más hasta ocupar nueve de tales superficies; a una distancia cuádruple, o en E, estarán tan dispersas que se desparramarán sobre dieciséis superficies semejantes, y así infinitamente.
Al decir, en general, que la irradiación se opera en proporción directa a los cuadrados de las distancias, usamos el término irradiación para expresar el grado de difusión cuando avanzamos hacia el exterior a partir del centro. Invirtiendo la idea y empleando la palabra «concentración» para expresar el grado de agrupamiento a medida que volvemos al centro desde una posición exterior, podemos decir que la concentración procede inversamente a los cuadrados de las distancias. En otras palabras, hemos llegado a la conclusión de que, sobre la hipótesis de que la materia fue originariamente irradiada desde un centro y vuelve ahora a él, la concentración, en el retorno, se produce exactamente como sabemos que se produce la fuerza de gravitación.
Ahora bien, si nos está permitido suponer que la concentración representa exactamente la fuerza de la tendencia hacia el centro, que la una es exactamente proporcional a la otra y las dos marchan juntas, habríamos mostrado todo lo que se pide. La única dificultad existente es, pues, establecer una proporción directa entre la «concentración» y la fuerza de concentración; y esto se logra, desde luego, si establecemos tal proporción entre la «irradiación» y la fuerza de irradiación.
Una rapidísima inspección del cielo nos asegura que las estrellas están distribuidas con cierta uniformidad, igualdad o equidistancia general, en esa región del espacio en la cual, colectivamente y en forma más o menos esférica, se hallan situadas; y esta especie de igualdad, muy general más que absoluta, está en total acuerdo con mi deducción de la diferencia de distancias, dentro de ciertos límites, entre los átomos originariamente difusos, como corolario del evidente propósito de infinita complejidad de relación a partir de la independencia. Comencé, se recordará, con la idea de una distribución de átomos, por lo general uniforme, pero en particular no uniforme, idea, repito, que una inspección de los astros, tal como existen, confirma.
Pero aun en la simple igualdad general de distribución, en lo que respecta a los átomos, se presenta una dificultad que sin duda ya se ha insinuado entre algunos de mis lectores, quienes no habrán olvidado que supongo esta igualdad de distribución operada mediante la irradiación a partir de un centro. La primera ojeada a la idea de irradiación nos obliga a sostener la idea, hasta aquí inseparada y en apariencia inseparable, de la aglomeración en torno a un centro, junto con una dispersión a medida que nos alejamos de él; la idea, en una palabra, de la desigualdad de distribución con respecto a la materia irradiada.
Ahora bien, he hecho notar en otra parte que, justamente por dificultades semejantes a esta de la cual hablamos, por saliencias, por peculiaridades, por elementos que sobresalen del plano ordinario, la razón encuentra su camino, si es que lo encuentra, en su búsqueda de la verdad. Gracias a la dificultad, a la «peculiaridad» que se presenta ahora, salto en seguida al secreto, un secreto que pude no haber alcanzado nunca de no ser por la peculiaridad y por las inferencias que, en su simple carácter de peculiaridad, me brinda.
El proceso del pensamiento, en este punto, puede ser esbozado a grandes trazos así: Me digo a mí mismo: «La unidad, como lo he explicado, es una verdad; lo siento. La difusión es una verdad; lo veo. La irradiación por medio de la cual se reconcilian estas dos verdades es por consiguiente una verdad; lo percibo. La igualdad de difusión, primero deducida a priori y luego corroborada por la inspección de los fenómenos, es también una verdad, lo admito plenamente. Hasta ahora todo está claro a mi alrededor; no hay nubes tras las cuales pueda ocultarse el secreto, el gran secreto del modus operandi de la gravitación; pero este secreto se encuentra, con toda seguridad, por aquí, y si sólo hubiera una nube a la vista, llegaría a sospechar de esa nube». Y ahora, mientras lo digo, aparece a la vista una nube. Esta nube es la aparente imposibilidad de reconciliar mi verdad, la irradiación, con mi verdad, la igualdad de difusión. Digo ahora: «Tras esta aparente imposibilidad ha de hallarse lo que deseo». No digo «imposibilidad real», pues una fe invencible en mis verdades me asegura que, después de todo, es una mera dificultad; pero sigo diciendo, con inflexible confianza, que, cuando se resuelva esta dificultad, encontraremos, envuelta en el proceso de solución, la clave del secreto que es nuestra meta. Además, siento que descubriremos una sola solución posible de la dificultad, por la razón de que si hubiera dos, una sería superflua, sería infructuosa, sería vana, no contendría la clave, pues no puede necesitarse doble clave para ningún secreto de la naturaleza.
Y ahora veamos: nuestras nociones habituales de la irradiación, en realidad todas nuestras nociones claras acerca de ella, están tomadas simplemente del proceso tal como lo vemos ejemplificado en la luz. Aquí hay una continua emanación de corrientes luminosas con una fuerza que al fin no tenemos ningún derecho de suponer variable. Ahora bien, en irradiaciones como ésta, continuas y de fuerza invariable, las regiones más cercanas al centro deben estar inevitablemente más atestadas de materia irradiada que las regiones más remotas. Pero no he imaginado ninguna irradiación como ésta. No he imaginado ninguna irradiación continua, por la simple razón de que esta suposición hubiera implicado, primero la necesidad de sostener una concepción como he mostrado que ningún hombre puede sostener y que (como lo explicaré luego con más extensión) toda observación del firmamento refuta —la concepción de la absoluta infinitud del universo astral—; y hubiera implicado, en segundo término, la imposibilidad de comprender una reacción —esto es, la gravitación como existe ahora—, puesto que, mientras un acto es continuado, no puede producirse, desde luego, ninguna reacción. Mi suposición, pues, o más bien mi inevitable deducción a partir de justas premisas, era la de una determinada irradiación, una irradiación finalmente discontinua.
Permítaseme describir ahora el único modo posible según el cual es concebible que la materia se haya difundido a través del espacio, de manera que llenar al mismo tiempo las condiciones de irradiación y de distribución generalmente uniforme.
Para una mejor comprensión, imaginemos en primer lugar una esfera hueca de vidrio o de cualquier otra sustancia ocupando el espacio a través del cual se difundirá uniformemente la materia universal, por medio de la irradiación, a partir de la partícula absoluta, independiente, incondicionada, situada en el centro de la esfera.
Ahora bien, cierto despliegue del poder difusivo (que se supone es la Voluntad Divina), en otras palabras, cierta fuerza cuya medida es la cantidad de materia, es decir, el número de átomos emitidos, despide por irradiación estos átomos, impulsándolos en todas direcciones a partir del centro, y sus mutuas distancias disminuyen a medida que avanzan, hasta distribuirse al fin, espaciados, sobre la superficie interior de la esfera.
Cuando esos átomos han alcanzado esta posición, o mientras se encaminan a alcanzarla, un despliegue secundario e inferior de la misma fuerza, o una fuerza secundaria e inferior del mismo carácter, emite de la misma manera —es decir, por irradiación, como antes— un segundo estrato de átomos que se encaminan a depositarse sobre el primero; el número de átomos en este caso, como en el primero, da naturalmente la medida de la fuerza que los ha emitido; en otras palabras, la fuerza está precisamente adaptada al propósito perseguido, y la fuerza y el número de átomos expulsados por la fuerza son directamente proporcionales.
Cuando este segundo estrato alcanza su destino, o mientras se acerca a él, un tercer despliegue de fuerza aún más inferior, o una tercera fuerza inferior de carácter similar —dando en todos los casos el número de átomos emitidos la medida de la fuerza—, procede a depositar un tercer estrato sobre el segundo, y así sucesivamente hasta que estos estratos concéntricos, empequeñeciéndose gradualmente cada vez más, llegan por fin al punto central, y la materia difusa se agota al mismo tiempo que la fuerza de difusión.
Por obra de la irradiación tenemos ahora la esfera llena de átomos uniformemente distribuidos. Las dos condiciones necesarias: irradiación y difusión uniforme han sido satisfechas por medio del único proceso gracias al cual es concebible su satisfacción simultánea. Por esta razón tengo la esperanza de hallar, escudriñando la presente condición de los átomos tal como se distribuyen en la esfera, el secreto que busco, el importantísimo principio del modus operandi de la ley newtoniana. Examinemos, pues, la condición real de los átomos.
Se encuentran en una serie de estratos concéntricos. Están uniformemente dispersos en toda la esfera. Han sido irradiados hacia esas posiciones.
Estando los átomos uniformemente distribuidos, cuanto mayor sea la extensión superficial de esos estratos concéntricos o esferas, más átomos se encontrarán en ellos. En otras palabras, el número de átomos que se encuentran en cada una de las esferas concéntricas es directamente proporcional a la extensión de esa superficie.
Pero en todas las series de esferas concéntricas las superficies son directamente proporcionales a los cuadrados de las distancias a partir del centro.
En consecuencia, el número de átomos en cada estrato es directamente proporcional al cuadrado de la distancia de ese estrato al centro.
Pero el número de átomos en cada estrato da la medida de la fuerza que emitió ese estrato, es decir, es directamente proporcional a la fuerza.
En consecuencia, la fuerza con la cual cada estrato ha sido irradiado es directamente proporcional al cuadrado de la distancia del estrato al centro, o en general:
La fuerza de irradiación ha sido directamente proporcional a los cuadrados de las distancias.
Ahora bien, la reacción, en la medida en que la conocemos, es la acción inversa. En primer lugar, entendiendo el principio general de gravedad como la reacción de un acto, como la expresión de un deseo de parte de la materia, mientras existe en estado de difusión, de retornar a la unidad desde la cual se ha difundido; y en segundo lugar, teniendo el espíritu la obligación de determinar el carácter del deseo, la forma en que habrá de manifestarse naturalmente, en otras palabras, teniendo que concebir una ley probable o modus operandi que rija el retorno, no puede sino llegar a la conclusión de que esta ley de retorno sería precisamente la inversa de la ley de partida. Cualquiera por lo menos tendría sobrada razón para dar por seguro que así ocurre hasta el momento en que alguien pueda sugerir una razón plausible de por qué no ocurre así, hasta el período en que se imagine una ley de retorno que el intelecto pueda considerar preferible.
Cabe suponer, pues, a priori, que la materia irradiada en el espacio con una fuerza que varía según los cuadrados de las distancias, retorna hacia el centro de irradiación con una fuerza que varía inversamente a los cuadrados de las distancias; y ya he mostrado que cualquier principio que explique por qué los átomos tienden, de acuerdo con una ley cualquiera, al centro general, debe admitirse al mismo tiempo como explicación satisfactoria de que, según la misma ley, tiendan el uno hacia el otro. Pues en realidad la tendencia al centro general no lo es hacia un centro como tal, sino hacia un punto tendiendo hacia el cual cada átomo tiende de la manera más directa a su centro real y esencial, a la unidad, a la unión absoluta y final de todo.
La consideración aquí expuesta no presenta a mi espíritu ninguna dificultad, pero este hecho no me impide ver la posibilidad de que sea oscuro para aquellos que quizá estén menos acostumbrados a manejar abstracciones; y, en general, quizá sería mejor considerar el asunto desde uno o dos puntos de vista distintos.
La partícula absoluta, independiente, primariamente creada por la voluntad de Dios, debe de haber estado en una condición positiva de normalidad o de rectitud, pues el error implica relación. Lo recto es positivo, el error es negativo, es simple negación de lo recto, como el frío es negación del calor, la oscuridad de la luz. Para que una cosa pueda ser errada es necesario que haya alguna otra cosa en relación con la cual sea errada, alguna condición no satisfecha, alguna ley violada, algún ser al cual dañe. Si no existe ese ser, esa ley o condición con respecto a la cual la cosa es errada —y aún más, si no existen en absoluto seres, leyes o condiciones—, entonces una cosa no puede ser errada y, en consecuencia, debe ser recta. Cualquier desviación de la normalidad implica una tendencia a retornar a ella. Cualquier diferencia de lo normal, de lo recto, de lo justo, puede ser entendida como el resultado de una dificultad vencida; y si la fuerza que vence la dificultad no es infinitamente continua, la indestructible tendencia al retorno podría al fin obrar para su propia satisfacción. Retirada la fuerza, la tendencia actúa. Este es el principio de reacción como consecuencia inevitable de la acción finita. Empleando una fraseología cuya aparente afectación será perdonada en razón de su expresividad, podemos decir que la reacción es el retorno de la condición actual, que no debería ser, a la condición pasada, original, y que, en consecuencia, debería ser; y añadiré aquí que la absoluta fuerza de reacción resultaría siempre, sin duda, directamente proporcional a la realidad, a la verdad, a lo absoluto de la originalidad, si alguna vez fuera posible medir esta última, y, en consecuencia, la mayor de todas las reacciones concebibles debe ser aquella producida por la tendencia que ahora discutimos, la tendencia de retorno a lo absolutamente original, a lo supremamente primitivo. La gravedad, pues, debe ser la más fuerte de las fuerzas, idea alcanzada a priori y abundantemente confirmada por la inducción. Se verá, en lo que sigue, qué uso he dado a esta idea.
Los átomos, una vez que han sido difundidos a partir de su condición normal de unidad, tratan de retornar, ¿a qué? A ningún punto particular, por cierto, pues está claro que, si después de la difusión todo el universo de la materia hubiera sido proyectado, colectivamente, a cierta distancia del punto de irradiación, la tendencia atómica al centro general de la esfera no hubiera sido perturbada en absoluto, los átomos no habrían buscado el punto en el espacio absoluto desde el cual fueron originalmente impelidos. Lo que estos átomos tratan de restablecer es simplemente la condición y no el punto o lugar en el cual se dio esa condición; lo que desean es simplemente esa condición que es su normalidad. «Pero buscan un centro —se dirá—, y ese centro es un punto». Es cierto; mas buscan ese punto no en su carácter de punto (pues aunque toda la esfera cambiara de posición, buscarían igualmente el centro; y el centro sería entonces un nuevo punto), sino a causa de la forma en la cual existen colectivamente (la de la esfera), pues sólo por medio del punto en cuestión —el centro de la esfera— pueden alcanzar su verdadero objeto: la unidad. En la dirección del centro cada átomo percibe más átomos que en cualquier otra dirección. Cada átomo es impelido hacia el centro porque a lo largo de la línea recta que lo une con el centro y que continúa hasta la circunferencia exterior se halla un número mayor de átomos que en cualquier otra línea recta, un número mayor de objetos que buscan al átomo individual, un número mayor de tendencias a la unidad, un número mayor de satisfacciones para su propia tendencia a la unidad, en una palabra, porque en la dirección al centro se encuentra la suma posibilidad de satisfacción, en general, de su propio apetito individual. En resumen, la condición, la unidad, es todo lo que realmente se busca; y si los átomos parecen buscar el centro de la esfera, es sólo implícitamente porque ese centro implica, incluye o involucra el único centro esencial, la unidad. Pero a causa de esta implicación o inclusión no hay posibilidad práctica de separar la tendencia a la unidad en abstracto de la tendencia al centro concreto. Así la tendencia de los átomos al centro general es, para todo intento práctico y todo propósito lógico, la tendencia de los átomos entre sí; y la tendencia de los átomos entre sí es la tendencia al centro; y debe suponerse una tendencia como la otra; todo lo que se aplique a una debe ser totalmente aplicable a la otra; y en conclusión, cualquier principio que explique satisfactoriamente la una no puede ser discutido como explicación de la otra.
Miro cuidadosamente a mi alrededor en busca de una objeción racional a lo que he anticipado y soy incapaz de descubrir ninguna; pero entre esas objeciones que esgrimen habitualmente los que dudan por la duda misma, estoy muy dispuesto a distinguir tres y procedo a refutarlas en orden.
Puede decirse, primero: «Que la prueba de que la fuerza de irradiación (en el caso descrito) es directamente proporcional a los cuadrados de las distancias, se basa en la injustificada suposición de que el número de átomos en cada estrato da la medida de la fuerza con la cual son emitidos».
Respondo no sólo que mi suposición es justificada, sino que cualquier otra sería absolutamente injustificada. Lo que supongo es, simplemente, que un efecto es la medida de su causa, que todo despliegue de la Voluntad Divina será proporcional a aquello que exige el esfuerzo, que los medios de la Omnipotencia o de la Omnisciencia se adaptarán exactamente a sus propósitos. Ni el defecto ni el exceso de la causa pueden producir ningún efecto. Si la fuerza que irradió cada estrato hasta su posición hubiera sido mayor o menor de la necesaria para su objeto, es decir, no directamente proporcional al objeto, entonces ese estrato no hubiera sido irradiado a su posición. Si la fuerza con la cual, con vistas a la uniformidad general de distribución, emitió la adecuada cantidad de átomos para cada estrato no hubiera sido directamente proporcional al número, entonces éste no habría sido exigido por la distribución uniforme.
La segunda objeción imaginable merece algo más que una respuesta.
Es un principio admitido en la dinámica que todo cuerpo, al recibir un impulso o disposición de movimiento, se moverá en línea recta, en la dirección impartida por la fuerza impelente, hasta que lo desvíe o detenga alguna otra fuerza. ¿Cómo, entonces, cabe preguntar, cómo puede entenderse una discontinuidad de movimiento en la capa de átomos primera o externa, en la circunferencia de la esfera imaginaria de vidrio, cuando no aparece una segunda fuerza algo más que imaginaria, que explique la discontinuidad?
Respondo que la objeción, en este caso, surge realmente de una «suposición injustificada» de parte del impugnador: la suposición de un principio de dinámica, en una época en que no existían «principios» en ningún orden de cosas; uso la palabra «principio», desde luego, en el mismo sentido que el impugnador le da.
«En el comienzo» sólo podemos admitir, sólo podemos comprender en realidad una Primera Causa, el principio verdaderamente último, la voluntad de Dios. El acto primario, el de la irradiación a partir de la unidad, debe de haber sido independiente de todo lo que el mundo llama ahora «principio», pues lo que así expresamos no es sino una consecuencia de la reacción de ese acto primario; digo acto y «primario», pues la creación de la partícula material absoluta debe ser considerada más adecuadamente como una concepción que como un «acto» en el sentido vulgar del término. Así debemos considerar el acto primario como un acto tendiente al establecimiento de lo que ahora llamamos «principio». Pero este acto primario debe ser considerado en sí mismo como una voluntad continua. El pensamiento de Dios debe ser entendido como el que origina la difusión, la prosigue, la regula y, por fin, se retira de ella después de su cumplimiento. Entonces comienza la reacción, y por medio de la reacción el «principio» en el sentido en que empleamos la palabra. Sería aconsejable, sin embargo, limitar la aplicación de esta palabra a los dos resultados inmediatos de la discontinuidad de la Voluntad Divina, esto es, a los dos agentes: la atracción y la repulsión. Cualquier otro agente natural depende, de una manera más o menos inmediata, de estos dos, y, por lo tanto, sería más conveniente designarlo sub-principio.
Puede objetarse, en tercer lugar, que en general el peculiar modo de distribución que he sugerido para los átomos es «una hipótesis y nada más».
Ahora bien, comprendo que la palabra hipótesis es un pesado mazo que de inmediato esgrimen, si no levantan, todos los diminutos pensadores a la primera muestra de una proposición que presente en cualquier sentido el aspecto de una teoría. Pero aquí no reporta ninguna utilidad esgrimir la «hipótesis», ni siquiera para aquellos que logran levantarla, sean pigmeos o gigantes.
Sostengo en primer término que sólo del modo descrito es concebible que la materia se haya difundido hasta cumplir a un tiempo las condiciones de irradiación y de distribución generalmente uniforme. Sostengo en segundo término que esas condiciones se me han impuesto como necesidades en el curso de un razonamiento tan rigurosamente lógico como el que establece cualquier demostración de Euclides, y sostengo, en tercer término, que, aunque el cargo de «hipótesis» fuera tan fundamentado como es en realidad infundado e insostenible, la validez y la forzosidad de mi resultado no cambiarían en lo más mínimo.
Me explico: La gravedad newtoniana, ley de la naturaleza, ley cuya existencia como tal no discute nadie en su sano juicio, ley cuya admisión como tal nos capacita para explicar las nueve décimas partes de los fenómenos universales, ley que, simplemente porque nos capacita para explicar esos fenómenos, estamos perfectamente dispuestos, sin tener en cuenta ninguna otra consideración, a admitir, y no podemos dejar de admitir como ley, ley, sin embargo, que ni en su principio ni en su modus operandi ha sido aún analizada por el hombre, ley, en suma, que ni en sus detalles ni en sus líneas generales ha sido considerada pasible de ninguna explicación, se ve al fin que es perfectamente explicable en cada punto con tal de que admitamos o asistamos ¿a qué? ¿A una hipótesis? Pero si una hipótesis, si la más simple hipótesis, si una hipótesis a la cual, como en el caso de esa pura hipótesis — la ley newtoniana misma—, no puede asignarse ni una sombra de razón a priori; si una hipótesis, aun tan absoluta como todo lo que ésta implica, nos permite percibir un principio para la ley newtoniana, nos permite comprender como satisfactorias condiciones tan milagrosamente, tan inefablemente complejas y en apariencia inconciliables como las implícitas en las relaciones de las cuales nos habla la gravedad, ¿qué ser racional podría exponer así su fatuidad al punto de llamar a esta hipótesis absoluta, hipótesis sin más, salvo que persistiera en darle este nombre, sabiendo que lo hace simplemente por consideración a la coherencia verbal?
Pero ¿cuál es el verdadero estado de nuestro caso particular? ¿Cuál es el hecho? No sólo que no es una hipótesis que hemos de aceptar con el objeto de admitir el principio en disputa explicado, sino que es una conclusión lógica que no hemos de adoptar si podemos evitarlo, que se nos invita simplemente a negar, si podemos, una conclusión de logicidad tan exacta que discutirla sería superior a nuestras fuerzas, dudar de su validez estaría más allá de nuestro poder; una conclusión de la que no vemos modo de escapar por más vueltas que demos; un resultado que nos enfrenta con el fin de un viaje inductivo a partir de los fenómenos de la misma ley discutida, o con el fin de un camino deductivo a partir de la más rigurosamente simple de todas las suposiciones concebibles, la suposición, en una palabra, de la simplicidad misma.
Y si aquí, por simple gusto de sutilizar, se alega que aunque mi punto de partida es, como lo afirmo, la suposición de la absoluta simplicidad, sin embargo, la simplicidad, considerada meramente en sí misma, no es un axioma, y que sólo las deducciones de axiomas son indiscutibles, entonces respondo:
Cualquier otra ciencia que no sea lógica es ciencia de ciertas relaciones concretas. La aritmética, por ejemplo, es la ciencia de las relaciones numéricas; la geometría, de las relaciones de forma; las matemáticas en general, de las relaciones de cantidad en general, de todo lo que pueda aumentar o disminuir. La lógica, sin embargo, es la ciencia de la relación en abstracto, de la relación absoluta, de la relación considerada sólo en sí misma. Un axioma, en cualquier ciencia particular que no sea la lógica, es, pues, simplemente una proposición que anuncia ciertas relaciones concretas, las cuales aparecen demasiado obvias para ser discutidas, como cuando decimos, por ejemplo, que el todo es mayor que la parte; y así, repetimos, el principio del axioma lógico, en otras palabras, de un axioma en abstracto, es simplemente la evidencia de la relación. Ahora está claro, no sólo que lo que es evidente para un espíritu puede no serlo para otro, sino que lo que es evidente para un espíritu, en una época, puede no serlo en otra época para el mismo espíritu. Está claro, además, que lo que hoy es evidente aun para la mayoría de la humanidad, puede ser mañana más o menos evidente para cualquiera de las dos mayorías, o no serlo en absoluto. Se ve, pues, que el principio axiomático mismo es pasible de variación, y, naturalmente, que los axiomas son pasibles de un cambio similar. Siendo mutables, las «verdades» que engendran también lo son necesariamente; o en otras palabras, nunca se debe confiar efectivamente en ellas como verdades, puesto que la verdad y la inmutabilidad son una sola cosa.
Ahora sería fácil comprender que ninguna idea axiomática, ninguna idea fundada en el fluctuante principio, en la evidencia de relación, puede ser una base tan segura, tan firme para una estructura erigida por la razón, como esa idea (cualquiera que sea, dondequiera que la hallemos, y si es factible encontrarla en cualquier parte) absolutamente independiente, que no sólo no presenta al entendimiento ninguna evidencia de relación, sea grande o pequeña, por considerar, sino que libra al intelecto, aun en el mínimo grado, de la necesidad de buscar siquiera cualquier relación. Si tal idea no es lo que descuidadamente llamamos un «axioma», es por lo menos preferible, como base lógica, a cualquier axioma jamás propuesto, o a todos los axiomas imaginables juntos; y tal es, precisamente, la idea con la cual mi proceso deductivo, tan cabalmente corroborado por la inducción, comienza. Mi partícula propiamente dicha no es sino la absoluta independencia. Para resumir lo que he anticipado: Como punto de partida di por sentado, simplemente, que el comienzo no tenía nada detrás o delante, que era un comienzo de hecho, que era un comienzo y no otra cosa, en suma, que ese comienzo era lo que era. Si esto es una «mera suposición», sea, pues, una «mera suposición».
Para concluir esta parte del tema: Estoy plenamente justificado para afirmar que la ley que solíamos llamar de gravedad existe a causa de que la materia ha sido irradiada, en su origen, atómicamente, dentro de una limitada esfera de espacio, a partir de una partícula propiamente dicha, una, individual, incondicionada, independiente y absoluta, por el único proceso capaz de satisfacer, al mismo tiempo, las dos condiciones: la irradiación y la distribución, generalmente uniforme en toda la esfera, es decir, por una fuerza que varía en proporción directa a los cuadrados de las distancias entre los átomos irradiados y el centro particular de irradiación.
Ya he dicho por qué razones presumo que la materia ha sido difundida por una fuerza determinada antes que por una fuerza continua o infinitamente continuada. Suponiendo una fuerza continua, seríamos incapaces, en primer lugar, de comprender una reacción; y sería necesario, en segundo lugar, sostener la concepción de una infinita extensión de materia. Sin detenernos en la imposibilidad de concebirla, la infinita extensión de materia es una idea que si bien no está positivamente refutada, por lo menos no la autoriza en ningún sentido la observación telescópica de los astros, punto que será explicado luego en detalle; y esta razón empírica para creer en la finitud original de la materia es confirmada por vía empírica. Por ejemplo, admitiendo por el momento la posibilidad de concebir el espacio lleno de átomos irradiados, es decir, admitiendo en la medida de nuestras posibilidades y en beneficio de la demostración, que la sucesión de los átomos irradiados no tuviera fin, entonces es de sobra claro que, aun cuando la voluntad de Dios se hubiera retirado de ellos y así pudiera satisfacerse (en abstracto) la tendencia al retorno a la unidad, este poder sería ineficaz e inútil, sin ningún valor y sin efecto práctico. No hubiera podido producirse ninguna reacción; no hubiera podido realizarse ningún movimiento hacia la unidad; no hubiera podido obtenerse ninguna ley de gravedad.
Me explico: Concédase la tendencia abstracta de cada átomo hacia cualquier otro como inevitable resultado de la difusión a partir de la unidad normal; o, lo que es lo mismo, admítase que cualquier átomo dado se propone moverse en cualquier dirección dada; está claro que, puesto que hay una infinitud de átomos rodeando al que ha de moverse, nunca puede encaminarse realmente hacia la satisfacción de su tendencia en la dirección dada, a causa de una tendencia precisamente igual y equilibrada en la dirección diametralmente opuesta. En otras palabras, hay exactamente las mismas tendencias a la unidad detrás y delante del átomo dudoso; pues es una pura inepcia decir que una línea infinita es más larga o más corta que otra línea infinita, o que un número infinito es mayor o menor que otro número infinito. Así el átomo en cuestión debe permanecer estacionario para siempre. En las imposibles circunstancias que hemos tratado simplemente de concebir por amor a la discusión, no podía haber habido ninguna agregación de materia, ningún astro, ningún mundo, nada sino un universo perpetuamente atómico e inconexo. En realidad, tal como nosotros lo vemos, la idea de una materia limitada es no sólo insostenible, sino también imposible y absurda.
Al concebir una esfera de átomos, sin embargo, percibimos de inmediato una tendencia a la unión posible de ser satisfecha. Siendo el resultado general de la tendencia de los átomos entre sí, la tendencia de todos al centro, el proceso general de condensación o aproximación comienza inmediatamente con un movimiento común y simultáneo, con el retiro de la Voluntad Divina; las aproximaciones individuales o reuniones —no fusiones— de átomo con átomo, sujetas a variaciones de tiempo, grado y condición casi infinitas, a causa de la excesiva multiplicidad de relación, surgen de las diferencias de formas opuestas que caracterizan a los átomos en el momento de abandonar la partícula propiamente dicha, así como de la particular diferencia de distancia subsiguiente entre átomo y átomo.
Lo que deseo grabar en el lector es la certeza de que (al retirarse la fuerza difusiva o Voluntad Divina) de la condición de los átomos tal como la hemos descrito en innumerables puntos de toda la esfera universal, surgen en seguida innumerables aglomeraciones caracterizadas por innumerables diferencias específicas de forma, tamaño, naturaleza esencial y distancia mutua. El desarrollo de la repulsión (electricidad) debe de haber comenzado, claro está, con los primerísimos esfuerzos particulares hacia la unidad, y debe de haber continuado constantemente en razón de la reunión, es decir, de la condensación o, de nuevo, de la heterogeneidad.
Así los dos principios propiamente dichos: la atracción y la repulsión, lo material y lo espiritual, se acompañan en estricta camaradería, siempre. Así el cuerpo y el alma marchan tomados de la mano.
Si ahora, en la imaginación, elegimos cualquiera de las aglomeraciones consideradas como en su primer estado en la esfera universal, y suponemos que esta incipiente aglomeración se produce en el punto donde existe el centro de nuestro sol, o más bien donde existió originalmente, pues el sol cambia perpetuamente de posición, nos encontraremos y seguiremos por algún tiempo, al menos, la más espléndida de las teorías: la cosmogonía nebular de Laplace, aunque cosmogonía es un término excesivamente amplio para lo que en realidad discute Laplace, que es la continuación de nuestro sistema solar tan sólo, uno entre los miles de sistemas similares que componen el universo propiamente dicho, esa esfera universal, ese cosmos omnicomprensivo y absoluto que constituye el tema de mi presente disertación.
Limitándose a una región evidentemente circunscrita: la de nuestro sistema solar con su vecindad comparativamente inmediata, y suponiendo simplemente, es decir, suponiendo sin ninguna base ni deductiva ni inductiva, mucho de lo que he intentado fundar sobre una base más estable que la suposición; suponiendo, por ejemplo, la materia difundida (sin pretender explicar la difusión) por todo el espacio, y algo más allá, ocupado por nuestro sistema, difundida en un estado de nebulosidad heterogénea y obediente a esa ley de gravedad omnipredominante sobre cuyo principio Laplace no se aventura a conjeturar; suponiendo todo esto (lo cual es absolutamente verdadero, aunque no tenga ningún derecho lógico para suponerlo), Laplace ha mostrado dinámicamente y matemáticamente que los resultados necesarios en este caso son aquéllos y sólo aquéllos que se manifiestan en la condición actual del sistema mismo.
Me explico: Imaginemos que esa aglomeración particular, de la cual hemos hablado, la que se encuentra en el punto señalado por el centro de nuestro sol, se produjo hasta que una gran cantidad de materia nebulosa adquirió aquí una forma aproximadamente esférica, coincidiendo su centro, claro está, con lo que es ahora — o más bien fue originalmente— el centro de nuestro sol, mientras su periferia se extendía más allá de la órbita de Neptuno, el más remoto de nuestros planetas; en otras palabras, supongamos que el diámetro de esta tosca esfera es de unos 6.000 millones de millas. Durante siglos esta masa de materia ha sufrido la condensación hasta llegar por fin a reducirse al volumen que imaginamos; habiendo procedido gradualmente de su estado atómico e imperceptible, a lo que entendemos por una nebulosidad visible, palpable o apreciable de algún modo.
Ahora bien, la condición de esta masa implica la rotación alrededor de un eje imaginario, rotación que, comenzando por el principio absoluto de la agregación, ha ido adquiriendo velocidad. Los dos átomos primeros que se encontraron, acercándose desde puntos no diametralmente opuestos, debieron de formar, al precipitarse el uno hacia el otro y dejarse parcialmente atrás, un núcleo para el movimiento rotatorio descrito. Cómo aumentó la velocidad, es fácil verlo. A los dos átomos se juntaron otros; se formó un agregado. La masa continúa rotando mientras se condensa. Pero los átomos de la circunferencia tienen, claro está, un movimiento más rápido que los que se hallan más cerca del centro. El átomo externo, sin embargo, con su velocidad superior, se acerca al centro, llevando consigo esta velocidad superior a medida que avanza. Así, cada átomo que marcha hacia adentro y finalmente se une al centro condensado, añade algo a la velocidad original de ese centro, es decir, aumenta el movimiento rotatorio de la masa.
Supongamos ahora esa masa condensada al punto de ocupar precisamente el espacio circunscrito por la órbita de Neptuno, y que la velocidad con la cual se mueve la superficie de la masa en la rotación general es precisamente la misma con la cual Neptuno realiza su revolución alrededor del sol. En este momento, entonces, comprendemos cómo la fuerza centrífuga en constante aumento, habiendo superado la centrípeta no creciente, desprendió y separó uno o algunos de los estratos exteriores y menos condensados, en el ecuador de la esfera, donde predominaba la velocidad tangencial, de modo que esos estratos formaron alrededor del cuerpo principal un anillo independiente en torno a las regiones ecuatoriales, así como la porción exterior de una amoladora desprendida por la excesiva velocidad de rotación, formaría un anillo circundante de no ser por la solidez del material superficial; si fuera de caucho o de otra consistencia similar, se presentaría precisamente el fenómeno que describo.
El anillo que se ha desplazado, girando, de la masa nebulosa, cumple su revolución como un anillo separado, con la misma velocidad con la cual rotaba mientras integraba la superficie de la masa. Entretanto la condensación continúa, el intervalo entre el anillo proyectado y el cuerpo principal sigue creciendo hasta que el primero queda a una gran distancia del último.
Ahora bien, admitiendo que el anillo haya poseído, por alguna disposición en apariencia accidental de sus materiales heterogéneos, una constitución casi uniforme, este anillo como tal nunca hubiera cesado en sus revoluciones alrededor del cuerpo primario; pero, como podía esperarse, parece haber habido en la disposición de los materiales suficiente irregularidad para hacer que se agrupasen en torno a centros de solidez superior; y así la forma anular fue destruida. Sin duda, la banda se rompió en seguida en varias partes, y una de esas partes, predominante por su masa, absorbió a las otras, constituyendo el todo (de forma esférica) de una planeta. Que este último, como planeta, continuó el movimiento de revolución que lo caracterizaba cuando era un anillo, es de sobra claro; y que adquirió también un movimiento adicional en su nueva condición de esfera, se explica fácilmente. Imaginando el anillo todavía íntegro, vemos que su exterior, mientras el todo realiza una revolución en torno al cuerpo original, se mueve con más rapidez que el interior. Al ocurrir la ruptura, entonces, alguna parte en cada fragmento debe de haberse movido con más velocidad que las otras. Este movimiento superior predominante debe haber hecho girar cada fragmento alrededor de sí mismo, es decir, rotar; y la dirección del movimiento rotatorio debe haber sido la de la revolución de donde surgió. Sujetos todos los fragmentos a la rotación descrita, al unirse deben haberla impartido al planeta constituido por su unión. Este planeta era Neptuno. Su material continuó experimentando una condensación y la fuerza centrífuga generada en su rotación superó al fin la centrípeta; como en el caso de la esfera originaria, salió girando un anillo de la superficie ecuatorial de este planeta; este anillo, que no era uniforme en su constitución, se rompió, y sus varios fragmentos absorbidos por el más macizo, adquirieron en conjunto una forma esférica, constituyendo una luna. Luego se repitió la operación y el resultado fue una segunda luna. Así explicamos el planeta Neptuno con los dos satélites que lo acompañan.
Al proyectar un anillo desde su ecuador, el sol restableció ese equilibrio entre sus fuerzas centrípeta y centrífuga que había sido perturbado en el proceso de condensación; pero al continuar esta condensación, el equilibrio fue otra vez perturbado de inmediato por el aumento de la rotación. Al mismo tiempo que la masa se reducía al punto de ocupar el espacio esférico circunscrito por la órbita de Uranio, comprendemos que la fuerza centrífuga hubiera obtenido una influencia lo bastante grande para necesitar un nuevo alivio; a continuación se proyectó una segunda banda ecuatorial que, siendo de constitución no uniforme, se rompió, como había ocurrido antes en el caso de Neptuno; los fragmentos constituyeron el planeta Urano; y la velocidad de su revolución actual alrededor del sol indica, por supuesto, la rapidez rotatoria de esa superficie ecuatorial del sol en el momento de la separación. Urano adoptó una rotación derivada de las rotaciones colectivas de los fragmentos que lo componían, como fue explicado antes, y proyectó un anillo tras otro, cada uno de los cuales, al romperse, se constituyó en una luna, formándose tres lunas en diferentes épocas, de esta manera, por la ruptura y esferificación general de otros tantos anillos no uniformes.
Mientras el sol se reducía hasta ocupar un espacio circunscrito por la órbita de Saturno, supondremos que el equilibrio entre su fuerza centrípeta y centrífuga quedó tan perturbado de nuevo por el aumento de la velocidad rotatoria, resultado de la condensación, que llegó a ser necesaria una tercera tentativa de equilibrio; y una banda anular fue proyectada de nuevo, girando, como había ocurrido antes dos veces, la cual, rompiéndose por su falta de uniformidad, se consolidó en el planeta Saturno. Este último proyectó primero siete bandas uniformes que al romperse se especificaron respectivamente en otras tantas lunas; mas luego parece haber descargado, en tres épocas distintas, pero no muy distantes, tres anillos cuya uniformidad de constitución era, por una aparente casualidad, lo bastante grande como para no presentar ocasión de ruptura; por eso continúan su movimiento de revolución como anillos. Uso la frase «aparente casualidad», pues de casualidad, en el sentido corriente, no hubo nada; el término sólo se aplica en rigor al resultado de una ley indiscernible o que no podemos investigar inmediatamente.
Reduciéndose cada vez más hasta ocupar exactamente el espacio circunscrito por la órbita de Júpiter, el sol necesitó entonces un esfuerzo mayor para recobrar el equilibrio de sus dos fuerzas continuamente desequilibradas por el continuo aumento de rotación. En consecuencia, Júpiter fue expulsado, pasando de la condición de anillo a la de planeta, y al alcanzar esta última proyectó a su vez, en cuatro épocas diferentes, cuatro anillos, que finalmente se transformaron en otras tantas lunas.
Siempre reduciéndose hasta ocupar su esfera el espacio definido por la órbita de los asteroides, el sol despidió entonces un anillo que parece haber contado con ocho centros de solidez superior, y al romperse se separó en ocho fragmentos, ninguno de los cuales tenía masa suficiente para absorber a los otros. En consecuencia, todos, como planetas distintos, aunque comparativamente pequeños, procedieron a efectuar un movimiento de revolución en órbitas cuyas distancias respectivas pueden ser consideradas en cierto grado la medida de la fuerza que las condujo separadamente, todas las órbitas, sin embargo, se hallan tan cerca que nos permiten considerarlas una sola, en comparación con las otras órbitas planetarias.
Encogiéndose aún más, el sol ya tan pequeño que llenaba la órbita de Marte, descargó entonces este planeta por el proceso repetidas veces descrito. No teniendo luna, sin embargo, Marte pudo no haber proyectado ningún anillo. En realidad se producía entonces una fase en la carrera del cuerpo generador, centro del sistema. La disminución de su nebulosidad, que es el aumento de su densidad, y de nuevo la disminución de su condensación, de lo cual surge posteriormente la constante alteración de equilibrio, debe haber alcanzado en este período un punto en el cual los esfuerzos para recobrarlo habrán sido cada vez más ineficaces a medida que su frecuencia era menos necesaria. Así los procesos de los cuales hemos hablado mostraban en todas partes señales de agotamiento, primero en los planetas y luego en las masas originarias. No debemos caer en el error de suponer que el aumento de intervalo observado entre los planetas a medida que nos acercamos al sol indique en ningún sentido un aumento de frecuencia en los períodos en los cuales fueron despedidos. Debe entenderse exactamente la inversa. El intervalo de tiempo más largo debe haber transcurrido entre las descargas de los dos interiores; el más breve entre las de los dos planetas exteriores. La disminución del intervalo de espacio es, sin embargo, la medida de la densidad y, por lo tanto, inversa a la de la condensación del sol, a lo largo de los procesos detallados.
Pero habiéndose reducido al punto de llenar sólo la órbita de nuestro planeta, la esfera generadora despidió otro cuerpo, la Tierra, en una condición tan nebulosa que permitió que a su vez otro cuerpo, nuestra Luna, fuera despedido; pero aquí terminaron las formaciones lunares.
Por fin, descendiendo a las órbitas de Venus primero y luego de Mercurio, el sol despidió estos dos planetas inferiores, ninguno de los cuales engendró luna.
Así, de su volumen original, o para hablar con más exactitud, de la condición en que primero lo consideramos, de una masa nebulosa parcialmente esférica, con un diámetro seguramente mucho mayor de 5.600 millones de millas, la gran esfera central, origen de nuestro sistema planetario-lunar, descendió gradualmente por condensación, obedeciendo a la ley de la gravedad, hasta un globo de sólo 882.000 millas de diámetro; pero de esto en modo alguno se sigue ni que su condensación esté terminada, ni que no posea aún la capacidad de proyectar otro planeta.
He dado aquí, en esbozo, pero con todos los detalles necesarios para su claridad, una visión de la teoría nebular tal como su propio autor la concibió. Desde cualquier punto que la miremos la hallaremos bellamente verdadera. Es demasiado bella, por cierto, para no poseer la verdad como esencia, y digo esto con profunda seriedad. En la revolución de los satélites de Urano se advierte algo en apariencia incongruente con las suposiciones de Laplace; pero que esta única incoherencia pueda invalidar una teoría construida a partir de un millón de intrincadas coherencias es una fantasía sólo válida para los amigos de lo fantástico. Al profetizar, confiadamente, que la aparente anomalía a la cual me refiero, será considerada tarde o temprano una de las más firmes corroboraciones posibles de la hipótesis general, no pretendo tener un especial espíritu de adivinación. Lo difícil en este asunto parece ser no preverlo.
Los cuerpos proyectados en los procesos descritos debieron de cambiar, como se ha visto, la rotación superficial de las esferas donde se originaron, por una revolución de igual velocidad alrededor de esas esferas como centros distantes; y la revolución así engendrada debe continuar mientras la fuerza centrípeta o aquélla con la cual el cuerpo despedido gravita hacia su origen, no sea mayor ni menor que aquélla que lo despidió, es decir, la velocidad centrífuga o, más exactamente, tangencial. Sin embargo, la unidad de origen de estas dos fuerzas podían hacernos suponer lo que son: la una exacta compensación de la otra. Se ha mostrado, en verdad, que el acto de proyección está destinado, en todos los casos, a preservar el equilibrio.
Después de referir, sin embargo, la fuerza centrípeta a la omnipredominante ley de la gravedad, ha sido costumbre de los tratados astronómicos buscar más allá de los límites de la mera naturaleza, es decir, de la causa secundaria, una solución al fenómeno de la velocidad tangencial. Atribuyen directamente esta última a una primera causa, a Dios. Afirman que la fuerza que arrastra a un cuerpo astral alrededor de su planeta se ha originado en un impulso conferido inmediatamente por el dedo —esta es la pueril fraseología empleada—, por el dedo de la misma Divinidad. Según este punto de vista, los planetas, totalmente formados, han salido de la mano de Dios para ocupar una posición en las vecindades de los soles, con un ímpetu matemáticamente adaptado a la masa o poder de atracción de los soles mismos. Una idea tan groseramente antifilosófica, aunque adoptada con tanta tranquilidad, sólo pudo haber surgido de la dificultad de explicar en otra forma la adaptación exacta y mutua de dos fuerzas en apariencia tan independientes una de la otra como lo son la de gravitación y la tangencial. Pero se recordará que durante mucho tiempo la coincidencia entre la rotación de la luna y su revolución sideral — dos cosas en apariencia mucho más independientes que las ahora consideradas— fue tenida por positivamente milagrosa; y había una fuerte disposición, aun entre los astrónomos, a atribuir la maravilla a la intervención directa y continua de Dios, quien, en este caso, se decía, había considerado necesario interponer especialmente entre sus leyes generales una serie de regulaciones subsidiarias con el propósito de ocultar para siempre a los ojos de los mortales las glorias o quizá los horrores de otro lado de la luna, de ese misterioso hemisferio que la investigación telescópica siempre ha evitado y debe evitar perpetuamente. El avance de la ciencia pronto demostró, sin embargo —lo cual para el instinto filosófico no necesitaba demostración— que uno de los movimientos no es sino una parte —algo más, aún, que una consecuencia— del otro.
Por mi lado no tengo paciencia para fantasías tan tímidas, tan ociosas y tan torpes a un tiempo. Son propias de una absoluta cobardía de pensamiento. Que la naturaleza y el Dios de la naturaleza son distintos, es algo acerca de lo cual ningún pensamiento puede dudar. Por la primera entendemos simplemente las leyes del segundo. Pero con la misma idea de Dios, omnipotente, omnisciente, sostenemos también la idea de la infalibilidad de sus leyes. Para El no hay pasado ni futuro, para El todo es ahora; ¿no lo insultamos suponiendo sus leyes concebidas de tal modo que no prevean toda posible contingencia? O más bien, ¿qué idea podemos tener de cualquier posible contingencia, excepto la de ser a un tiempo un resultado y una manifestación de sus leyes? Aquel que, despojándose de prejuicios, tenga el raro valor de pensar absolutamente por sí mismo, no puede menos de llegar, al final, a la condensación de las leyes en la Ley, no puede menos de alcanzar la conclusión de que cada ley de la naturaleza depende en todo punto de todas las otras leyes, y que todas no son sino consecuencias de un ejercicio primario de la Voluntad Divina. Tal es el principio de la cosmogonía que, con toda la deferencia necesaria, me atrevo a sugerir y a sostener aquí.
Según este punto de vista se verá que, dejando de lado por frívola y aun impía la fantasía de que la fuerza tangencial fue directamente impartida a los planetas por el «dedo de Dios», considero esta fuerza como originada en la rotación de los astros, esta rotación como producida por el empuje de los átomos primarios hacia sus respectivos centros de agregación; este empuje como la consecuencia de la ley de gravedad; esta ley como el modo según el cual se manifiesta necesariamente la tendencia de los átomos a retornar a su indivisibilidad; esta tendencia al retorno como la inevitable reacción del primero y más sublime de los Actos, ese acto por el cual Dios, existente por sí mismo y único ser existente, llegó a ser todas las cosas a la vez por obra de su voluntad, mientras todas las cosas constituían así una parte de Dios.
Las suposiciones fundamentales de este discurso me sugieren y, en realidad, implican ciertas modificaciones importantes de la teoría nebular de Laplace. He considerado los esfuerzos del poder de repulsión como resultado del propósito de impedir un contacto entre los átomos y, en consecuencia, producidos con relación a la proximidad del contacto, es decir, con relación a la condensación. En otras palabras, el proceso de la electricidad, con sus intrincados fenómenos: el calor, la luz y el magnetismo, debe ser entendido como el proceso de la condensación y, desde luego, inverso al proceso de la densidad, o sea, al cese de la condensación. Así el sol, en el proceso de su agregación, al desarrollar la repulsión, debe de haberse calentado en seguida intensamente, hasta llegar quizá a la incandescencia; y podemos advertir cómo la operación de despedir sus anillos ha de haber sido facilitada materialmente por el ligero encostramiento de su superficie a consecuencia del enfriamiento. Cualquier experimento común nos muestra con qué rapidez una costra del carácter indicado se separa, por su heterogeneidad, de la masa interior. Pero en cada emisión sucesiva de la costra la nueva superficie aparecería incandescente como antes; y el período en el cual estaría de nuevo tan encostrado al punto de soltar y expulsar una parte, bien puede ser imaginado coincidiendo exactamente con aquel en que sería necesario un nuevo esfuerzo de toda la masa para restaurar el equilibrio de sus dos fuerzas, perturbadas por la condensación. En otras palabras: mientras la influencia eléctrica (repulsión) ha preparado la superficie para la expulsión, debe entenderse que la influencia de la gravitación (atracción) está precisamente dispuesta a expulsarla. Aquí, pues, como en todas partes, el cuerpo y el alma marchan de la mano.
Estas ideas son confirmadas por la experiencia en todos los puntos. Si la condensación no puede considerarse absolutamente concluida en ningún cuerpo, estamos autorizados a anticipar que, allí donde se nos presenta una oportunidad de verificar el punto, encontraremos indicaciones de luminosidad permanente en todos los cuerpos estelares, tanto lunas y planetas como soles. Que nuestra luna tiene una poderosa luz propia lo vemos en cada eclipse total, pues si no desaparecería. En la parte oscura del satélite también observamos a menudo, durante sus fases, fulgores como los de nuestros amaneceres, y es evidente que estos últimos, junto con varios otros fenómenos llamados eléctricos, sin hablar de cualquier irradiación más estable, han de dar a nuestra tierra cierto aspecto de luminosidad para un habitante de la Luna. En realidad, deberíamos considerar todos los fenómenos referidos como meras manifestaciones, en diferentes modos y grados, de la condensación de la Tierra que continúa débilmente.
Si mis ideas son defendibles deberíamos prepararnos para hallar los planetas más nuevos, es decir, los más cercanos al sol, más luminosos que los más viejos y más remotos; y la extremada brillantez de Venus (en cuyas partes oscuras, durante las fases, son con frecuencia visibles los amaneceres) no parece explicada en modo alguno por su simple proximidad a la esfera central. Tiene, sin duda, una vivida luz propia, aunque menos que la de Mercurio, en tanto que la luminosidad de Neptuno es por comparación nula.
Admitido lo que he expuesto resulta claro que, desde el momento en que el sol expulsó un anillo, debió de haber una continua disminución de su calor y su luz, a causa del continuo encostramiento de su superficie; y llegó un período —el período inmediatamente anterior a una nueva descarga— en que se produjo una disminución muy importante de luz y calor. Ahora bien, sabemos que las huellas de esos cambios son claramente perceptibles. En las islas Melville —por aducir simplemente un ejemplo entre cien— hallamos huellas de vegetación ultra-tropical, de plantas que nunca pudieron haber florecido sin una luz y un calor muchísimo mayores de los que brinda en la actualidad el sol a cualquier parte de la Tierra. Esa vegetación, ¿puede referirse a una época inmediatamente posterior al desprendimiento de Venus? En esa época debemos de haber recibido las mayores influencias solares; y en realidad esta influencia habrá alcanzado entonces su máximo, dejando de lado el período en que la misma Tierra fue expulsada, el período de su mera organización.
Por otra parte, sabemos que existen soles no luminosos, es decir, soles cuya existencia determinamos por los movimientos de los otros, pero cuya luminosidad no es suficiente para impresionarnos. ¿Estos soles son invisibles simplemente a causa del largo tiempo transcurrido desde que despidieron un planeta? Y además, ¿no podemos, por lo menos en ciertos casos, explicar la súbita aparición de soles donde nada había permitido sospecharlos, con la hipótesis de que, habiendo girado con sus superficies encostradas durante los miles de años de nuestra historia astronómica, cada uno de esos soles, al expulsar otro secundario, pudo al fin desplegar los esplendores de su interior aún incandescente? En cuanto al hecho bien seguro del aumento proporcional de calor a medida que descendemos en el interior de la tierra, me limitaré a mencionarlo; es la corroboración más firme de todo lo que he dicho sobre el tema que estamos considerando.
Hablando no hace mucho de la influencia repulsiva eléctrica, observé que los importantes fenómenos de la vitalidad, la conciencia y el pensamiento, los observemos en general o en detalle, parecen proceder, por lo menos, en razón de la heterogeneidad. Mencioné también que volvería a este punto; y éste es el momento oportuno para hacerlo. Considerando el asunto primeramente en detalle, advertimos que no sólo la manifestación de la vitalidad, sino su importancia, sus consecuencias y la elevación de su carácter, marchan muy juntas con la heterogeneidad o la complejidad de la estructura animal. Considerando ahora la cuestión en general y remitiéndonos a los primeros movimientos de los átomos para constituir la masa, encontramos que la heterogeneidad, producida directamente por la condensación, es siempre proporcional a ésta. Llegamos así a la proposición de que la importancia del desarrollo de la vitalidad terrestre avanza a la par de la condensación terrestre.
Ahora bien, esto concuerda exactamente con lo que sabemos de la sucesión de los animales en la Tierra. A medida que avanzaba la condensación aparecían razas cada vez más perfeccionadas. ¿Es imposible que las sucesivas revoluciones geológicas que, por lo menos, acompañaron, si no fueron su causa inmediata, esas sucesivas elevaciones del carácter vital, es improbable, digo, que esas revoluciones hayan sido producidas por las sucesivas descargas planetarias del sol, en otras palabras, por las sucesivas variaciones de la influencia solar sobre la tierra? Si esta idea fuera defendible no sería injustificado imaginar que la descarga de otro nuevo planeta, más cercano al centro que Mercurio, puede dar origen a otra modificación de la superficie terrestre, modificación de la cual puede surgir una raza superior al hombre en lo material y en lo espiritual. Estos pensamientos me impresionan con toda la fuerza de la verdad, pero los arriesgo, desde luego, a título de simple sugestión.
La teoría nebular de Laplace acaba de recibir una confirmación mayor de la que necesitaba, por parte del filósofo Comte. Ambos han mostrado, no que la materia haya existido realmente en algún período como se ha descrito, en un estado de dispersión nebular, pero sí que, admitiendo que haya existido en el espacio y mucho más allá del ahora ocupado por nuestro sistema solar, y que haya iniciado un movimiento hacia un centro, debe de haber asumido las variadas formas y los variados movimientos que ahora vemos en ese sistema. Una demostración como ésta, demostración dinámica y matemática en la medida en que puede haber una demostración indiscutible e indiscutida —salvo, en verdad, por la inútil y desacreditada casta de los discutidores profesionales, los simples locos que niegan la ley newtoniana de la gravedad en la cual se basan los resultados de los matemáticos franceses—, una demostración, digo, tal como ésta, debe ser concluyente para la mayor parte de los intelectos —y confieso que lo es para el mío— con respecto a la validez de la hipótesis nebular de la cual depende la demostración.
Que la demostración no prueba la hipótesis, según el sentido corriente de la palabra «prueba», lo admito, desde luego. Mostrar que ciertos resultados existentes, que ciertos hechos establecidos pueden explicarse, aun matemáticamente, por la simple suposición de cierta hipótesis, en modo alguno implica establecer la hipótesis misma. En otras palabras: mostrar que, dados ciertos antecedentes, puede o aun debe seguirse cierto resultado, no bastará para probar que este resultado surgió de los antecedentes dados, hasta el momento en que se muestre también que no existen y no pueden existir otros antecedentes de los cuales pueda surgir igualmente el resultado en cuestión. Pero en el caso ahora discutido, aunque todos debemos admitir la deficiencia de lo que acostumbramos llamar «prueba», hay muchos intelectos, y de la más elevada categoría, para los cuales ninguna prueba añadiría un adarme de convicción adicional. Sin entrar en detalles que podrían irrumpir en el brumoso país de la metafísica, puedo observar de todas maneras que la fuerza de la convicción, en casos como éste, siempre será proporcional, para los verdaderos pensadores, a la suma de complejidad comprendida entre la hipótesis y el resultado. Para ser menos abstracto: La magnitud de la complejidad reconocida en las condiciones cósmicas, al aumentar en la misma proporción la dificultad de explicar todas estas condiciones a la vez, refuerza nuestra fe en esa hipótesis que de manera tan satisfactoria las explica; y, como no puede concebirse complejidad más grande que la de las condiciones astronómicas, en consecuencia ninguna convicción puede ser más fuerte —para mi espíritu al menos— que la proporcionada por una hipótesis que no sólo reconcilia estas condiciones con la exactitud matemática y las reduce a un todo coherente e inteligible, sino que, al mismo tiempo, es la única hipótesis por medio de la cual el intelecto humano ha sido capaz de explicarlas.
Una opinión infundada ha circulado últimamente en los círculos mundanos y aun en los científicos: la opinión de que la llamada cosmogonía nebular se ha derrumbado. Esta fantasía ha nacido del informe sobre las últimas observaciones hechas en lo que hasta entonces se habían llamado «nebulosas», por medio del gran telescopio de Cincinnati y del instrumento mundialmente famoso de Lord Rosse. Ciertas manchas del firmamento que presentaban, aun para los viejos telescopios más poderosos, la apariencia de nebulosidad o bruma, habían sido consideradas durante mucho tiempo una confirmación de la teoría de Laplace. Eran tenidas por estrellas en ese proceso de condensación que he intentado describir. Se supuso que «teníamos evidencia ocular» —evidencia, de paso, que siempre se ha considerado muy discutible— de la verdad de la hipótesis; y, aunque ciertos perfeccionamientos del telescopio nos habían permitido percibir, de vez en cuando, que una mancha clasificada entre las nebulosas era en realidad un grupo de estrellas que debían su carácter nebular sólo a la inmensidad de la distancia, se siguió pensando que no quedaba ninguna duda acerca de la verdadera nebulosidad de otras masas numerosas, los baluartes de los «nebulistas» que desafiaban todo intento de segregación. La más interesante de estas últimas era la gran «nebulosa» de la constelación de Orión; pero ésta, junto con otras innumerables mal llamadas «nebulosas», examinadas con los magníficos telescopios modernos, resultaron ser una simple colección de estrellas. Este hecho fue juzgado en general concluyente contra la hipótesis nebular de Laplace; y, al anunciarse el descubrimiento en cuestión, el defensor más entusiasta y divulgador más elocuente de la teoría, el doctor Nichol, llegó al extremo de «admitir la necesidad de abandonar» una idea que había constituido el material de su libro más digno de elogio.
Muchos de mis lectores se inclinarán, sin duda, a decir que el resultado de estas nuevas investigaciones tiene, por lo menos, una fuerte tendencia a destruir la hipótesis, mientras algunos de ellos, más precavidos, sugerirán que, aunque la teoría en modo alguno es refutada por la segregación de las nebulosas particulares a las cuales se alude, la imposibilidad de segregarías con tales telescopios bien podría haberse entendido como una brillante corroboración de la teoría; y estos últimos se sorprenderán quizá si me oyen decir que ni siquiera con ellos estoy de acuerdo. Si se han comprendido las proposiciones de este discurso se verá que, en mi opinión, la incapacidad de segregar las nebulosas hubiera tendido a refutar más que a confirmar la hipótesis nebular.
Me explicaré: Podemos considerar, desde luego, demostrada la ley newtoniana de la gravedad. Se recordará que he referido esta ley a la reacción del primer Acto Divino a una reacción en el despliegue de la Divina Voluntad en su temporario intento de vencer una dificultad. Esta dificultad consiste en forzar lo normal hacia lo anormal, en obligar a aquello cuya condición original y, en consecuencia, legítima era la Unidad, a asumir la ilegítima condición de Pluralidad. Sólo concibiendo esta dificultad temporariamente vencida podemos comprender una reacción. Podía no haberse producido reacción si el acto hubiese sido infinitamente continuo. Mientras duraba el acto no podía comenzar la reacción; en otras palabras, no podía producirse la gravitación, pues hemos considerado la una sólo como manifestación de la otra. Pero la gravitación ha ocurrido; en consecuencia, el acto de Creación ha cesado, y la gravitación hace mucho que se produce; en consecuencia, hace mucho que ha cesado el acto de Creación. Ya no podemos esperar, pues, que observáramos los procesos primarios de la creación, y acaba de explicarse que a esos procesos primarios pertenece la condición de nebulosidad.
Por lo que sabemos de la propagación de la luz, tenemos la prueba directa de que las estrellas más remotas han existido, en la forma en que ahora las vemos, durante un inconcebible número de años. Mucho más atrás, por lo menos en el período en que estas estrellas sufrieron la condensación, debe situarse la época en la cual comenzaron los procesos constitutivos de las masas. Para concebir estos procesos, entonces, como actuales en el caso de ciertas «nebulosas», mientras en todos los otros los encontramos definitivamente terminados, nos vemos obligados a adoptar suposiciones que carecen en verdad de toda base, tenemos que imponer a la sublevada razón la idea blasfema de una interposición especial: tenemos que suponer que, en los casos particulares de estas «nebulosas», un Dios infalible ha considerado necesario introducir ciertas regulaciones suplementarias, ciertas mejoras en la ley general, ciertos retoques y enmiendas, en una palabra, que tuvieron el efecto de diferir la terminación de estas estrellas individuales durante siglos de siglos, más allá de la época durante la cual todos los otros cuerpos estelares tuvieron tiempo no sólo de constituirse plenamente, sino de adquirir una venerable e indecible ancianidad.
Desde luego, se objetará de inmediato que, como la luz por la cual reconozco ahora las nebulosas debe ser simplemente aquella que irradiaron sus superficies durante un inmenso número de años, los procesos observados actualmente o supuestamente observados son, en realidad, no procesos en curso actual, sino fantasmas de procesos cumplidos en un pasado lejano, como sostengo que deben haber ocurrido todos los procesos constitutivos de masas.
A esto respondo que la condición ahora observada de las estrellas condensadas no es la actual, sino una condición acabada en un pasado lejano, de modo que mi argumento sacado de la condición relativa de las estrellas y de las nebulosas no sufre daño alguno. Además, aquellos que sostienen la existencia de nebulosas no reducen la nebulosidad a la extremada distancia; la declaran una nebulosidad real y no meramente de perspectiva. Para poder concebir, en verdad, una masa nebular visible, debemos suponerla muy cercana a nosotros en comparación con las estrellas condensadas que los modernos telescopios han acercado a la vista. Al sostener que las apariencias en cuestión son en realidad nebulosas, afirmamos su comparativa cercanía a nuestro punto de vista. Así su condición, como la vemos ahora, debe ser referida a una época mucho menos remota que aquella a la cual podemos atribuir las condiciones ahora observadas en la mayoría de las estrellas, por lo menos. En una palabra: si la Astronomía demostrara la existencia de una nebulosa en el sentido actual del término, yo consideraría la cosmogonía nebular, no corroborada por la demostración, sino irremisiblemente destruida.
Sin embargo, con el objeto de dar al César sólo lo que es del César, permítaseme observar aquí que la suposición de la hipótesis que lo condujo a tan glorioso resultado parece haber sido insinuada a Laplace por una falsa concepción —la misma falsa concepción de la cual acabamos de hablar—, por el error generalmente aceptado acerca del carácter de las mal llamadas nebulosas. Laplace suponía que éstas eran, en realidad, lo que su designación implica. El hecho es que este grande hombre tenía, con toda justicia, poca fe en sus aptitudes meramente perceptivas. Con respecto, pues, a la existencia real de las nebulosas —existencia tan confiadamente sostenida por los telescopios de sus contemporáneos— se apoyaba menos en lo que veía que en lo que oía.
Se verá que las únicas objeciones válidas a su teoría son las que apuntan a su hipótesis como tal, a lo que la sugirió, no a lo que la hipótesis sugiere, a sus proposiciones más que a sus resultados. Su suposición más injustificada fue la de atribuir a los átomos un movimiento hacia un centro, contradiciendo su idea evidente de que esos átomos se extendían, en ilimitada sucesión, por todo el espacio universal. Ya he mostrado que en tales circunstancias no podía haberse producido movimiento alguno, y Laplace, pues, supuso ese movimiento sin otra base filosófica que la necesidad de algo por el estilo para establecer lo que él quería establecer.
Su idea original parece haber sido una me2cla de los verdaderos átomos epicúreos con las falsas nebulosas de sus contemporáneos, y así su teoría se nos presenta con la singular anomalía de una verdad absoluta deducida, como un resultado matemático, de un dato híbrido de la imaginación antigua mezclado con una inepcia moderna. La verdadera fuerza de Laplace reside, en realidad, en un instinto matemático casi milagroso; en él confiaba, y en ninguna circunstancia le faltó o le engañó; en el caso de la cosmogonía nebular, lo condujo con los ojos vendados a través de un laberinto de errores hasta uno de los más luminosos y estupendos templos de la verdad.
Imaginemos ahora, por el momento, que el primer anillo proyectado por el sol —es decir, el anillo de cuya ruptura surgió Neptuno— no se rompió en realidad hasta la emisión del anillo del cual nació Urano; que este anillo permaneció también perfecto hasta la descarga de aquel del cual salió Saturno; que este último permaneció entero hasta la descarga del que originó a Júpiter, y así sucesivamente. Imaginemos, en una palabra, que no se produjo disolución en los anillos hasta la emisión final del que engendró a Mercurio. Pintamos así para el ojo del espíritu una serie de círculos concéntricos coexistentes; y considerándolos en sí mismos, así como en los procesos que, según la hipótesis de Laplace, los originaron, percibimos de inmediato una singularísima analogía con los estratos atómicos y el proceso de la irradiación original tal como la he descrito. ¿Es imposible que —midiendo las fuerzas respectivas por las cuales cada sucesivo círculo planetario fue despedido, es decir, midiendo los sucesivos excesos de la rotación sobre la gravitación que ocasionaron las sucesivas descargas— encontremos la analogía en cuestión confirmada de una manera más rotunda? ¿Es improbable que descubramos que esas fuerzas han variado, como en la radiación original, proporcionalmente a los cuadrados de las distancias?
Nuestro sistema solar, compuesto principalmente por un sol con dieciséis planetas ciertos y posiblemente algunos más que giran a su alrededor a variadas distancias, acompañados con seguridad por diecisiete lunas, pero muy probablemente por varias otras, debe ser considerado ahora como un ejemplo de las innumerables aglomeraciones que se produjeron en toda la esfera universal de átomos al retirarse la Voluntad Divina. Quiero decir que nuestro sistema solar debe entenderse como un caso genérico de esas aglomeraciones, o, en términos más correctos, de las condiciones ulteriores a las cuales han llegado. Si fijamos la atención en la idea del máximo posible de relación como designio del Omnipotente, y en las precauciones adoptadas para cumplirlo por medio de la diferencia de forma entre los átomos originales y la particular diferencia de distancia, nos resultará imposible suponer por un momento que siquiera dos de las incipientes aglomeraciones alcanzaran precisamente el mismo resultado final. Más bien nos inclinaremos a pensar que no hay dos cuerpos estelares en el universo —sean soles, planetas o lunas— similares en particular, aunque todos lo sean en general. Menos aún, entonces, podemos imaginar dos grupos cualesquiera de esos cuerpos —dos «sistemas» cualesquiera— con una semejanza más que general. Los telescopios en este punto confirman en todo nuestras deducciones. Tomando nuestro sistema solar como tipo aproximado o general de todos los otros, hemos avanzado lo bastante en el tema para contemplar el universo bajo el aspecto de un espacio esférico en el cual, disperso con uniformidad general, existe cierto número de sistemas sólo similares en general.
Ampliando ahora nuestras concepciones, consideremos cada uno de estos sistemas en sí mismos como un átomo, pues lo es en realidad cuando lo miramos como uno entre millones de sistemas que constituyen el universo. Tomándolos a todos, pues, como colosales átomos, cada uno con la misma indestructible tendencia a la unidad que caracteriza a los átomos reales que los componen, entramos de inmediato en un nuevo orden de agregaciones. Los sistemas más pequeños en la vecindad de uno más grande se acercarían inevitablemente cada vez más. Aquí se reunirían mil, allí un millón, allá un billón, dejando así inconmensurables vacíos en el espacio. Y ahora, si se me pregunta por qué en el caso de estos sistemas, de estos átomos titánicos, hablo de un grupo y no, como en el caso de los átomos reales, de una aglomeración más o menos consolidada; si se me pregunta, por ejemplo, por qué no llevo lo que sugiero a su legítima conclusión y describo de inmediato estos grupos de átomos-sistemas en proceso de condensarse para formar esferas, condensándose cada uno en un magnífico sol, mi respuesta es ìÝëëïíôá ôáàôá; no hago sino detenerme por un instante en el pavoroso umbral del futuro. Por el momento, al llamar «grupos» a esos conjuntos los vemos en los estados incipientes de su consolidación. La consolidación absoluta está aún por venir.
Hemos alcanzado ahora un punto desde el cual contemplamos el universo como un espacio esférico desigualmente sembrado de grupos. Se notará que prefiero el adverbio «desigualmente» a la frase «con una igualdad general», empleada antes. Es evidente, en realidad, que la igualdad de distribución disminuirá en razón de los procesos aglomerativos, es decir, a medida que disminuya el número de las cosas distribuidas. Por lo tanto, el aumento de desigualdad —aumento que debe continuar hasta que, tarde o temprano, llegue la época en la cual la aglomeración mayor absorba a todas las otras— debería ser considerado, simplemente, como un indicio corroborativo de la tendencia a la unidad.
Y aquí, por fin, parece indicado preguntar si los hechos verificados de la astronomía confirman la disposición general que de manera deductiva he asignado a los cielos. La confirman por completo. La observación telescópica guiada por las leyes de la perspectiva nos permite entender que el universo perceptible existe como un grupo de grupos irregularmente dispuestos.
Los «grupos» que constituyen este grupo de grupos universal son simplemente los que solemos llamar «nebulosas», y entre estas nebulosas hay una de supremo interés para la humanidad. Aludo a la Galaxia o Vía Láctea. Esta nos interesa primero y evidentemente a causa de su gran superioridad de tamaño aparente, no sólo con respecto a cualquier otro grupo en el firmamento, sino con respecto a los otros grupos considerados en conjunto. El más grande de estos últimos ocupa en comparación un simple punto y sólo se lo ve con claridad mediante la ayuda de un telescopio. La Galaxia cruza todo el cielo y su brillo es visible a simple vista. Pero interesa al hombre en especial, aunque de modo menos inmediato, porque está en su zona, la zona de la Tierra donde él existe, la zona del Sol en torno al cual gira la Tierra, la zona de ese «sistema» de esferas cuyo centro y astro principal es el Sol, la Tierra uno de los dieciséis cuerpos secundarios o planetas, la luna uno de los diecisiete terciarios o satélites. La Galaxia, repito, no es sino uno de los grupos que he descrito, una de las mal llamadas «nebulosas» que sólo el telescopio, a veces, nos revela como débiles manchas difusas en varias partes del cielo. No tenemos ninguna razón para suponer la Vía Láctea realmente más extensa que la menor de estas «nebulosas». Su gran superioridad de tamaño es tan sólo aparente y nace de nuestra posición con respecto a ella, es decir, de nuestra posición en su centro. Por extraño que pueda parecer de entrada a los no versados en astronomía, el astrónomo no vacila en afirmar que estamos en medio de esa inconcebible multitud de estrellas, de soles, de sistemas, que constituyen la Galaxia. Además, no sólo nosotros, no sólo nuestro Sol tiene derecho a reivindicar la Galaxia como su propio grupo especial, sino que, con ligeras reservas, puede decirse que todas las estrellas claramente visibles del firmamento, todas las estrellas visibles a simple vista tienen igual derecho a reivindicarlo como propio.
Ha habido un gran malentendido con respecto a la forma de la Galaxia, que casi todos nuestros tratados de astronomía encuentran semejante a una «Y» mayúscula. El grupo en cuestión tiene en realidad cierta semejanza general, muy general, con el planeta Saturno encerrado en su triple anillo. En lugar del globo sólido de este planeta, sin embargo, debemos representarnos una isla o colección de estrellas lenticular; y nuestro Sol se halla en posición excéntrica, cerca de la orilla de la isla, en el lado más próximo a la constelación de la Cruz y más lejano de la de Casiopea. El anillo que la rodea, allí donde se acerca a nuestra posición, tiene una incisión longitudinal que en realidad hace que el anillo presente en nuestra cercanía la vaga apariencia de una «Y» mayúscula.
Sin embargo, no debemos caer en el error de concebir esta franja un tanto indefinida como alejadísima, comparativamente hablando, del grupo lenticular también indefinido que la rodea; y así, con simples propósitos explicativos, podemos hablar de nuestro Sol como situado realmente en ese punto de la «Y» donde se unen sus tres líneas componentes; e imaginando esta letra dotada de cierta solidez, de cierto espesor muy inferior en comparación con su longitud, podemos hablar de nuestra posición en el centro de ese espesor. Imaginándonos así situados, ya no tendremos dificultad para explicar los fenómenos que se presentan, pues se trata de fenómenos de perspectiva. Cuando miramos hacia arriba o hacia abajo, es decir, cuando dirigimos la vista en dirección del espesor de la letra, vemos menos estrellas que cuando la dirigimos en la dirección de su longitud o a lo largo de cualquiera de sus tres líneas componentes. Por supuesto, en el primer caso las estrellas aparecen dispersas y, en el último, acumuladas. Para invertir esta explicación: Cuando un habitante de la tierra mira, como decimos habitualmente, la Galaxia, la contempla en alguna de las direcciones de su longitud, mira a lo largo de las líneas de la «Y»; pero cuando, al mirar al cielo en general, retira sus ojos de la Galaxia, entonces la contempla en la dirección del espesor de la letra, y a causa de esto las estrellas le parecen desparramadas, cuando en realidad están tan juntas, término medio, como en la masa del grupo. Ninguna consideración podría servir mejor para dar una idea de la pasmosa extensión de este grupo.
Si con un telescopio de gran poder de penetración en el espacio inspeccionamos cuidadosamente el firmamento, advertiremos un cinturón de grupos de lo que hasta aquí hemos llamado «nebulosas», una banda de anchura variable que se extiende de un horizonte al otro, perpendicularmente a la dirección de la Vía Láctea. Esta banda es el último grupo de grupos. Ese cinturón es el universo. Nuestra Galaxia es sólo uno y quizá de los más insignificantes entre los grupos que van a constituir el último cinturón o banda universal. El aspecto de cinturón o banda que presenta a nuestros ojos este grupo de grupos es un fenómeno de perspectiva semejante al que nos muestra nuestro propio grupo individual y vagamente esférico, la Galaxia, bajo el aspecto de otro cinturón que atraviesa los cielos perpendicularmente al universal. La forma del grupo que incluye a todos los otros es, en general, la de cada grupo individual incluido. Así como las estrellas desparramadas que, mirando desde la Galaxia, vemos en el cielo general son en realidad sólo una parte de la Galaxia misma, y tan íntimamente mezcladas con ella como cualquiera de los puntos telescópicos en lo que parece la porción más densa de su masa, así las «nebulosas» desparramadas que, al dirigir los ojos desde el cinturón universal, percibimos en todos los puntos del firmamento, así, digo, estas nebulosas desparramadas han de considerarse dispersas sólo por razones de perspectiva, y parte integrante de la única esfera suprema y universal.
No hay falacia astronómica más insostenible, y ninguna ha sido apoyada con más pertinacia, que la de la absoluta ilimitación del universo astral. Las razones que sustentan la limitación, como ya las he enunciado, me parecen a priori irrefutables; pero, para no hablar más de éstas, la observación nos asegura que hay en numerosas direcciones a nuestro alrededor, si no en todas, un límite positivo, o por lo menos no tenemos base alguna para pensar de otra manera. Si la sucesión de estrellas fuera infinita, el fondo del cielo nos presentaría una luminosidad uniforme, como la desplegada por la Galaxia, pues no podría haber en todo ese fondo ningún punto en el cual no existiera una estrella. En tal estado de cosas, la única manera de comprender los vacíos que nuestros telescopios encuentran en innumerables direcciones sería suponiendo tan inmensa la distancia entre el fondo invisible y nosotros, que ningún rayo de éste hubiera podido alcanzarnos todavía. ¿Quién se atreverá a negar que pueda ser así? Sostengo, simplemente, que no tenemos ni un adarme de razón para creer que sea así.
Cuando hablamos de la propensión vulgar a considerar todos los cuerpos de la Tierra como tendiendo simplemente al centro de ésta, observé que, «salvo ciertas excepciones que serán especificadas luego, todos los cuerpos de la tierra tienden no sólo hacia el centro de ésta, sino además hacia todas las direcciones concebibles». Las «excepciones» se refieren a esas frecuentes brechas en los cielos donde la investigación más aguda no puede descubrir no sólo cuerpos estelares, sino indicaciones de su existencia; donde abismos abiertos, más negros que el Erebo, parecen brindarnos atisbos, a través de las paredes limítrofes del universo estelar, del ilimitado universo del vacío situado más allá. Ahora bien, como todo cuerpo existente sobre la Tierra se expone a atravesar, ya sea por su propio movimiento o por el de la Tierra misma, uno de esos vacíos o abismos cósmicos, evidentemente entonces no será atraído en la dirección de ese vacío y, en consecuencia, será en ese momento «más pesado» que en cualquier otro período anterior o posterior. Sin embargo, independientemente de la consideración de esos vacíos, y teniendo en cuenta tan sólo la distribución generalmente desigual de las estrellas, vemos que la tendencia absoluta de los cuerpos sobre la Tierra hacia el centro de ésta se halla en estado de permanente variación.
Comprendemos entonces el aislamiento de nuestro universo. Percibimos el aislamiento de todo lo que captamos con los sentidos. Sabemos que existe un grupo de grupos, una aglomeración alrededor de la cual se extiende, por todas partes, la inconmensurable soledad de un espacio vacío para toda percepción humana. Pero, porque nos vemos obligados a detenernos en los confines de este universo estelar a falta de otras evidencias sensoriales, ¿hay derecho a concluir que, en realidad, no existe punto material más allá del que nos ha sido permitido alcanzar? ¿Tenemos o no un derecho analógico a inferir que este universo perceptible, este grupo de grupos, no es sino una serie de grupos de grupos invisibles por la distancia, sea porque la difusión de su luz es tan grande que no alcanza a producir en nuestra retina una impresión luminosa, sea porque no hay tal emanación de luz en esos mundos indeciblemente distantes, o porque el simple intervalo es tan vasto que las corrientes eléctricas producidas por su presencia en el espacio aún no han podido cruzar ese intervalo en los millones de años transcurridos?
¿Tenemos algún derecho a hacer inferencias, tenemos algún motivo que justifique visiones como éstas? Si lo poseemos en algún grado, podemos también extenderlo infinitamente.
El cerebro humano tiene una evidente inclinación hacia el infinito y acaricia el fantasma de esa idea. Parece anhelar con apasionado fervor esta imposible concepción con la esperanza de creer intelectualmente en ella una vez concebida. Lo que es general en toda la raza humana no puede ser considerado anormal, justificadamente, por ningún individuo; sin embargo, puede haber una clase de inteligencia superior en la cual la propensión humana aludida adquiera todo el carácter de una monomanía.
No obstante, mi pregunta continúa sin respuesta: ¿Tenemos algún derecho a inferir —digamos más bien: a imaginar— una interminable sucesión de «grupos de grupos» o de «universos» más o menos similares?
Respondo que el «derecho», en un caso como éste, depende absolutamente de la osadía de la imaginación que se aventura a reclamarlo. Permítaseme declarar tan sólo que como individuo me siento impelido a imaginar —no me atrevo a decir más— que existe una ilimitada sucesión de universos más o menos similares al que conocemos, al único que conoceremos jamás, por lo menos hasta el retorno de nuestro universo particular a la unidad. Sin embargo, si tales grupos de grupos existen —y existen—, es de sobra claro que, no habiendo participado en nuestro origen, no participan de nuestras leyes. Ni ellos nos atraen ni nosotros los atraemos. Su materia, su espíritu, no son los nuestros; no son los que privan en parte alguna de nuestro universo. No podrían impresionar nuestros sentidos ni nuestra alma. Entre ellos y nosotros —considerando todo, por el momento, colectivamente— no hay influencias en común. Cada uno existe, aparte e independientemente, en el seno de su Dios propio y particular.
En la conclusión de este discurso apunto menos a un orden físico que metafísico. La claridad con la cual aun los fenómenos materiales se presentan al entendimiento depende muy poco, hace tiempo que lo he advertido, de una disposición simplemente natural, sino casi siempre de una disposición moral. Por ello, si mi marcha parece demasiado discursiva en el paso de un punto a otro de mi tema, permítaseme insinuar que lo hago con la esperanza de mantener intacta esa cadena de impresiones graduadas, la única que puede llevar al intelecto del hombre a abarcar las grandezas de las cuales hablo y a comprenderlas en su majestuosa totalidad.
Hasta el momento, nuestra atención se ha dirigido, casi con exclusividad, a un agrupamiento general y relativo de los cuerpos estelares en el espacio. Pocas especificaciones ha habido, y si se ha dado alguna idea de cantidad, es decir, de número, magnitud y distancia, ha sido incidentalmente y para preparar concepciones más definitivas. Intentemos ahora elaborar estas últimas.
Nuestro sistema solar, ya lo hemos dicho, consiste principalmente en un Sol y dieciséis planetas ciertos, pero con toda probabilidad en algunos otros que giran a su alrededor como centro, acompañados por diecisiete lunas que conocemos, y posiblemente varias más de las cuales aún no sabemos nada. Estos varios cuerpos no son verdaderas esferas, sino esferoides, esferas achatadas en los polos de ejes imaginarios alrededor de los cuales giran, siendo el achatamiento una consecuencia de la rotación. Tampoco es el Sol el centro absoluto de este sistema, pues este mismo Sol, con todos los planetas, gira alrededor de un punto perpetuamente variable del espacio que es el centro de gravedad general del sistema. Tampoco hablaremos de las órbitas en las cuales se mueven estos diferentes esferoides: las lunas, alrededor de los planetas; los planetas, alrededor del Sol, o el Sol, alrededor del centro común, como círculos en el sentido exacto de la palabra. Son, en realidad, elipses, uno de cuyos focos es el punto alrededor del cual se efectúa la revolución. Una elipse es una curva que gira sobre sí misma, uno de cuyos diámetros es más largo que el otro. En el diámetro más largo hay dos puntos equidistantes de la mitad de la línea, y además situados de tal manera que, si desde cada uno de ellos se trazara una línea recta a cualquier punto de la curva, la suma de las dos líneas sería igual al diámetro más largo. Imaginemos ahora una elipse semejante. En uno de los puntos mencionados, que son los focos, atemos una naranja. Con un hilo elástico unamos esta naranja a un guisante y situemos este último en la circunferencia de la elipse. Movamos ahora continuamente el guisante alrededor de la naranja, manteniéndolo siempre en la circunferencia de la elipse. El hilo elástico que, naturalmente, varía de longitud a medida que movemos el guisante, formará lo que en geometría se llama un radio vector. Ahora bien, suponiendo que la naranja fuera el Sol y el guisante un planeta que gira a su alrededor, la revolución se efectuaría con una rapidez tal, con una velocidad tan variable, que el radio vector podría recorrer áreas iguales en tiempos iguales. La marcha del guisante sería —en otras palabras, la marcha del planeta es— lenta en proporción a su distancia al Sol, rápida en proporción a su proximidad. Estos planetas, además, se mueven con más lentitud cuanto más alejados están del Sol; los cuadrados de sus períodos de revolución están entre sí en la misma relación que los de los cubos de sus distancias medias al sol.
Las leyes prodigiosamente complejas de la revolución aquí descritas no deben ser consideradas, sin embargo, como privativas de nuestro sistema. Rigen allí donde rige la atracción. Gobiernan el universo. Cada punto brillante del firmamento es, sin duda, un sol luminoso, semejante al nuestro, por lo menos, en sus rasgos generales, con un séquito más o menos numeroso de planetas más o menos grandes, cuya luminosidad aún prolongada no basta para que los veamos a una distancia tan grande, pero que, sin embargo, giran, acompañados por su luna, alrededor de sus centros estelares, obedeciendo a los principios que acabamos de detallar, obedeciendo a las tres leyes de la revolución que imperan en todas partes, las tres inmortales leyes adivinadas por el imaginativo Kepler y luego demostradas y explicadas por el paciente y matemático Newton. Entre la casta de filósofos que se jacta en exceso de fundarse en hechos concretos está muy de moda burlarse de toda especulación, aplicándole el vago mote de obra conjetural. El punto que debe considerarse es quién conjetura. Conjeturando con Platón de vez en cuando, empleamos mejor el tiempo que escuchando una demostración de Alcmeón.
En muchas obras de astronomía encuentro claramente establecido que las leyes de Kepler son la base del gran principio de la gravitación. Esta idea debe de haberse originado en el hecho de que al sugerir esas leyes y demostrar a posteriori su existencia real, Kepler indujo a Newton a explicarlas mediante la hipótesis de la gravitación y, por último, a demostrarlas a priori como consecuencias necesarias del principio hipotético. Así, lejos de que las leyes de Kepler sean la base de la gravitación, ésta es la base de esas leyes como lo es, en realidad, de todas las leyes del universo material que no se refieren únicamente a la repulsión.
La distancia media de la Tierra a la Luna, es decir, al cuerpo celeste que tenemos más cerca, es de 237.000 millas. Mercurio, el planeta más cercano al Sol, dista de él 37 millones de millas. Venus, el siguiente, gira a una distancia de 68 millones; la Tierra, que viene después, a una distancia de 95 millones; Marte, luego, a una distancia de 144 millones. A continuación siguen los ocho asteroides (Ceres, Juno, Vesta, Palas, Astrea, Flora, Iris y Hebe), a una distancia media de unos 250 millones.
Luego tenemos a Júpiter, a 490 millones; Saturno, a 900 millones; Urano, a 1.900 millones; por último Neptuno, recién descubierto, que gira a una distancia de unos 2.800 millones. Dejando de lado a Neptuno —del cual sabemos poco seguro y que pertenece posiblemente a un sistema de asteroides—, pronto se verá que, dentro de ciertos límites, existe un orden de intervalos entre los planetas. De una manera aproximada podemos decir que cada planeta exterior está dos veces más lejos del Sol que el que lo precede. El orden aquí mencionado, la ley de Bode, ¿no puede deducirse de la consideración de la analogía, sugerida por mí, entre la descarga solar de los anillos y el modo de irradiación atómica?
Es una locura tratar de comprender los números apresuradamente mencionados en este resumen de distancias, salvo a la luz de los hechos aritméticos abstractos. No son apreciables en la práctica. No dan ideas precisas. He consignado que Neptuno, el planeta más alejado del Sol, gira a su alrededor a una distancia de 2.800 millones de millas. Hasta aquí está bien; he establecido un hecho matemático; y sin comprenderlo en lo más mínimo, podemos usarlo matemáticamente. Pero aun al mencionar que la Luna gira alrededor de la Tierra a la distancia comparativamente insignificante de 237.000 millas, no alimento la esperanza de que nadie entienda, sepa, sienta, cuán lejos de la Tierra está realmente la Luna. ¡237.000 millas! Quizá muchos de mis lectores hayan cruzado el Atlántico; sin embargo, ¿cuántos de ellos tienen una idea clara de las 3.000 millas que separan una orilla de otra? A decir verdad, dudo de que exista el hombre capaz de meter en su cerebro la más vaga concepción de la distancia entre dos mojones sucesivos de un camino. En cierta medida nos ayuda, sin embargo, en nuestra concepción de la distancia, el combinarla con la consideración de la velocidad que va aparejada con ella. El sonido recorre 1.100 pies de espacio en un segundo de tiempo. Ahora bien, si un habitante de la Tierra pudiera ver el fogonazo de un cañón disparado en la Luna y oír la detonación, tendría que esperar, después de percibir el primero, más de trece días y sus noches antes de recibir algún indicio del segundo.
Por débil que sea la impresión así obtenida de la verdadera distancia de la Tierra a la Luna, tendrá por lo menos la utilidad de mostrarnos la futileza del intento de concebir intervalos tales como el de 2.800 millones de millas existente entre nuestro Sol y Neptuno, o aun el de 95 millones entre el Sol y la Tierra que habitamos. Una bala de cañón, moviéndose a la mayor velocidad con la cual se haya sabido que se moviera jamás, no podría atravesar el último intervalo en menos de veinte años, mientras que para el primero requeriría quinientos noventa.
El diámetro real de nuestra Luna es de 2.160 millas; sin embargo, es por comparación un objeto tan insignificante que se necesitarían casi cincuenta esferas semejantes para componer una tan grande como la Tierra.
El diámetro de nuestro globo es de 7.912 millas, pero ¿qué idea concreta podemos inferir de la enunciación de estos números?
Si escalamos una montaña común y miramos a nuestro alrededor desde la cumbre, contemplamos el paisaje que se extiende, digamos, 40 millas en todas direcciones, formando un círculo de 250 millas de circunferencia e incluyendo una superficie de 5.000 millas cuadradas. La extensión de esa perspectiva, al presentarse sus partes a nuestra vista en necesaria sucesión, sólo puede ser apreciada de una manera muy débil y muy parcial; sin embargo, el panorama entero abarcaría no más de una 40.000 parte de la superficie de nuestro globo. Si a este panorama, entonces, sucediera, después de una hora, otro de igual extensión, y a éste un tercero después de otra hora, a éste un cuarto después de otra hora, y así sucesivamente, hasta que se agotara el paisaje de toda la Tierra, y si nos comprometiéramos a examinar estos variados panoramas durante doce horas por día, tardaríamos no obstante nueve años y cuarenta y ocho días para completar la visión general.
Pero si la simple extensión de la Tierra excede el alcance de la imaginación, ¿qué pensaremos de su volumen? Abarca una masa de materia de peso igual a por lo menos 2 sextillones, 200 quintillones de toneladas. Supongámosla en estado de reposo y entonces intentemos concebir una fuerza mecánica suficiente para ponerla en movimiento. Ni la fuerza de todos los millones de seres con los cuales podemos habitar los mundos planetarios de nuestro sistema, ni la fuerza combinada de todos esos seres, aun admitiendo que fueran más poderosos que el hombre, sería capaz de desplazar la pesada masa una sola pulgada.
¿Qué vamos a pensar, entonces, de la fuerza que en similares circunstancias se necesitaría para mover el más grande de nuestros planetas: Júpiter? Este tiene 86.000 millas de diámetro, e incluiría dentro de su periferia más de mil globos de la magnitud del nuestro. Sin embargo, este cuerpo pasmoso se mueve alrededor del Sol a una velocidad de 29.000 millas por hora, es decir, con una velocidad cuarenta veces mayor que la de una bala de cañón. No puede decirse que el pensamiento de tal fenómeno sorprenda a la inteligencia: la paraliza y la aterra. Más de una vez hemos ocupado nuestra imaginación en la pintura de las facultades de un ángel. Imaginemos un ser semejante a una distancia de varios cientos de millas de Júpiter, cercano testigo ocular de este planeta en su revolución anual. Ahora bien, ¿podemos forjarnos, pregunto yo, alguna idea tan clara de la exaltación espiritual de ese ser ideal, como para imaginar que ese ser, un ángel, por angélico que fuese, no se sentiría aplastado y aniquilado por esa inconmensurable masa de materia que gira delante de sus ojos a una velocidad tan indecible?
En este punto, no obstante, parece oportuno insinuar que en realidad hemos estado hablando de relativas insignificancias. Nuestro Sol, el globo central y director del sistema al cual pertenece Júpiter, es no sólo más grande que Júpiter, sino muchísimo más grande que todos los planetas del sistema juntos. Este hecho es una condición esencial, a decir verdad, de la estabilidad del sistema mismo. El diámetro de Júpiter ha sido mencionado: es de 86.000 millas; el del Sol es de 882.000 millas. Un habitante de este último, andando 90 millas por día, tardaría más de ochenta años en recorrer su circunferencia mayor. Ocupa un volumen de 881 cuadrillones, 472 trillones de millas. La Luna, como se ha establecido, gira alrededor de la Tierra a una distancia de 237.000 millas, en una órbita, en consecuencia, de casi 1.500.000. Ahora bien, si el Sol estuviera situado sobre la Tierra, y los dos centros coincidieran, el cuerpo del primero se extendería en todas direcciones no sólo hasta la línea de la órbita de la Luna, sino más allá de ella, a un distancia de 200.000 millas.
Y aquí, una vez más, permítaseme insinuar que en realidad hemos seguido hablando de relativas insignificancias. Se ha establecido la distancia de Neptuno al Sol: es de 2.800 millones de millas; el perímetro de su órbita, por lo tanto, es de unos 17 millones. Tengámoslo presente mientras echamos una mirada a alguna de las estrellas más brillantes. Entre ésta y la estrella de nuestro sistema (el Sol) hay tal abismo espacial que para dar alguna idea de él sería necesaria la lengua de un arcángel. Desde nuestro sistema, entonces, y desde nuestro Sol o estrella, la estrella que creemos mirar es algo completamente distinto; sin embargo, por el momento imaginémosla situada sobre nuestro Sol, los dos centros coincidentes, como acabamos de imaginar el Sol situado sobre la Tierra. Imaginemos esa estrella en la cual pensamos extendiéndose en todas direcciones más allá de la órbita de Mercurio, de Venus, de la Tierra; aún más allá de la órbita de Marte, de Júpiter, de Urano, hasta llenar por último imaginariamente el círculo —cuya circunferencia es de 17 billones de millas— descrito por la revolución del planeta de Leverrier. Cuando hayamos concebido todo esto, no habremos nutrido ninguna idea extravagante.
Hay excelentes razones para creer que muchas de las estrellas son aún más grandes que la que hemos imaginado. Quiero decir que tenemos la mejor base empírica para creerlo; y mirando las disposiciones atómicas originales cuyo fin es la diversidad, que se han supuesto como una parte del plan divino en la constitución del universo, comprenderemos y admitiremos fácilmente la existencia de desproporciones mayores en el tamaño de las estrellas que cualquiera de las que hasta ahora hemos mencionado. Claro está, encontraremos los globos más grandes rodando en los más vastos vacíos del espacio.
Acabo de observar que, para dar una idea del intervalo entre nuestro Sol y cualquiera de las otras estrellas, necesitaríamos la elocuencia de un arcángel. Al decir esto no podría acusárseme de exageración; la pura verdad es que en estos temas no es posible exagerar. Pero planteemos el asunto con más claridad ante los ojos del espíritu.
En primer lugar, podemos obtener una concepción general, relativa, del intervalo citado, comparándolo con los espacios interplanetarios. Si, por ejemplo, suponemos a la Tierra, que está en realidad a 95 millones de millas del Sol, sólo a un pie de esta luminaria, entonces Neptuno estaría a 40 pies, y la estrella Alfa de Lira, por lo menos, a 159.
Ahora bien, presumo que en la conclusión de mi última frase pocos de mis lectores han notado algo especialmente objetable, algo particularmente erróneo. Dije que, considerando de un pie la distancia de la Tierra al Sol, la distancia de Neptuno sería de 40 pies, y la de Alfa de Lira, 159. La proporción entre un pie y 159 parecía dar quizá una impresión bastante clara de la proporción entre los dos intervalos: el de la Tierra al Sol y el de Alfa a Lira a la misma luminaria. Pero mi cálculo en realidad debería haberse concretado así: Siendo la distancia de la Tierra al Sol de un pie, la distancia de Neptuno debería ser de 40, y la de Alfa de Lira, 159... millas; es decir, he asignado a Alfa de Lira, en mi primer informe del caso, sólo la 5.280 ava parte de la distancia, que es la menor distancia posible a la cual puede encontrarse.
Prosigamos: Por distante que esté un simple planeta, sin embargo, cuando lo miramos a través de un telescopio lo vemos bajo cierta forma, con cierto tamaño. Ahora bien, he hecho algunas indicaciones acerca del volumen probable de muchas de las estrellas; no obstante, cuando examinamos cualquiera de ellas aun con el telescopio más poderoso, se descubre que se nos presenta sin forma alguna y, en consecuencia, sin magnitud. La vemos como un punto y nada más.
Imaginémonos caminando de noche por una carretera. En el campo, a un lado del camino, hay una línea de objetos altos —árboles, digamos— cuyas figuras se recortan nítidas contra el cielo. Esta línea de objetos se extiende perpendicularmente al camino, y desde éste al horizonte. Ahora bien, a medida que avanzamos por el camino vemos que los objetos cambian de posición respectiva, en relación con cierto punto fijo en aquella parte del firmamento que forma el fondo de la perspectiva. Supongamos que ese punto fijo —suficientemente fijo para nuestro propósito— sea la Luna naciente. Advertimos de inmediato que, mientras el árbol más cercano a nosotros cambia de posición con respecto a la Luna y parece que se mueve detrás de nosotros, el árbol en la distancia extrema apenas ha modificado su posición relativa con respecto al satélite. Continuamos percibiendo que cuanto más lejos están de nosotros los objetos, menos se altera su posición, y viceversa. Comenzamos entonces, sin saberlo, a estimar las distancias de los árboles individuales por los cambios relativos de posición. Por último, llegamos a comprender cómo podría verificarse la distancia real de cualquier árbol dado en la línea, usando el cambio relativo como base de un simple problema geométrico. Ahora bien, este cambio relativo es lo que llamamos «paralaje», y por paralaje calculamos las distancias de los cuerpos celestes. Aplicando el principio a los árboles en cuestión, nos costaría mucho, desde luego, calcular la distancia de un árbol determinado que, por mucho que avanzáramos en el camino, no nos diera ninguna paralaje. Esto, en el caso descrito, es una cosa imposible; pero imposible sólo porque en la Tierra todas las distancias son insignificantes; en comparación con las vastas magnitudes cósmicas, podemos decir que son absolutamente nulas.
Supongamos ahora que la estrella Alfa de Lira esté directamente sobre nuestras cabezas, e imaginemos que en lugar de estar en la Tierra nos halláramos en un extremo del camino recto que se extiende a través del espacio hasta una distancia igual al diámetro de la órbita de la Tierra, es decir, hasta una distancia de 190 millones de millas. Habiendo observado, por medio del más delicado de los instrumentos micrométricos, la exacta posición de la estrella, marchemos a lo largo de ese inconcebible camino hasta alcanzar el extremo opuesto. Ahora, una vez más, miremos la estrella. Está precisamente donde la dejamos. Nuestros instrumentos, por más delicados que sean, nos aseguran que su posición relativa es idéntica, absolutamente la misma que al comienzo de nuestro indecible viaje. No se ha encontrado ninguna, absolutamente ninguna paralaje.
El hecho es que, con respecto a la distancia de las estrellas fijas, de cualquiera de los millones de soles que centellean en el lado más lejano de ese pavoroso abismo que separa nuestro sistema de sus hermanos en el grupo al cual pertenece, hasta los últimos tiempos la ciencia astronómica no podía hablar sino con una certeza negativa. Suponiendo que las más brillantes son las más cercanas, sólo podríamos decir, aun de ellas, que hay una cierta distancia inconcebible dentro de la cual no pueden hallarse; en ningún caso podemos asegurar a qué distancia más allá de ese límite se encuentran. Advertimos, por ejemplo, que Alfa de Lira no puede estar a menos de 19 trillones, 200 billones de millas de nosotros; pero por todo lo que sabíamos, y en verdad por todo lo que sabemos ahora, puede distar de nosotros el cuadrado o el cubo o cualquier otra potencia del número mencionado.
Sin embargo, por medio de observaciones maravillosamente minuciosas y cautas efectuadas con nuevos instrumentos durante muchos años laboriosos, Bessel, muerto no hace mucho, logró determinar últimamente la distancia de seis o siete estrellas; entre otras, la de la estrella número 61 de la constelación del Cisne. La distancia en este último caso verificado es 670.000 veces la del Sol, la cual, se recordará, es de 95 millones de millas. La estrella 61 del Cisne está entonces a 64 trillones de millas de nosotros, o sea más de tres veces la distancia asignada, como la menor posible, a Alfa de Lira.
Si intentamos representarnos este intervalo con ayuda de cualquier consideración de velocidad, como lo hicimos cuando tratamos de estimar la distancia a la Luna, debemos descartar por insignificantes la velocidad de una bala de cañón o la velocidad del sonido. La luz, no obstante, de acuerdo con los últimos cálculos de Struve, avanza a una velocidad de 167.000 millas por segundo. El pensamiento mismo no puede recorrer este intervalo con más rapidez, si es que en realidad puede atravesarlo. Sin embargo, para llegar de la estrella 6l de Cisne hasta nosotros, aun a esta inconcebible velocidad, la luz tarda más de diez años; y, en consecuencia, si la estrella desapareciera en este momento del universo, durante diez años continuaría titilando, no oscurecida en su paradójico esplendor.
Teniendo presente la idea que podemos habernos forjado, por débil que sea, del intervalo entre el Sol y la estrella 61 de Cisne, recordemos que este intervalo, aunque indeciblemente vasto, puede considerarse como el intervalo medio entre las incontables multitudes de estrellas que componen ese grupo o «nebulosa» al cual nuestro sistema, así como el de la estrella 61 de Cisne, pertenece. En realidad he consignado el caso con gran moderación; tenemos excelentes razones para creer que la estrella 61 de Cisne es una de las más cercanas, y, por lo tanto, para concluir, al menos por el momento, que su distancia con respecto a nosotros es menor que la distancia media entre estrella y estrella en el magnífico grupo de la Vía Láctea.
Y aquí una vez más, la última, parece oportuno insinuar que, aun en este caso, hemos estado hablando de insignificancias. Dejemos de maravillarnos del espacio entre estrella y estrella, tanto en nuestro grupo como en cualquier otro particular, y volvamos más bien nuestro pensamiento hacia los intervalos entre grupo y grupo, en el grupo del universo que todo lo incluye.
Ya he dicho que la luz marcha a una velocidad de 167,000 millas por segundo, esto es, a unos 10 millones de millas por minuto, o a unos 600 millones de millas por hora; y sin embargo algunas de las nebulosas están tan lejos de nosotros que la misma luz, aun marchando a esa velocidad, no puede alcanzarnos desde esas misteriosas regiones en menos de tres millones de años. Este cálculo, además, ha sido hecho por el mayor de los Herschel, y se refiere a esos grupos relativamente próximos que se encuentran al alcance del telescopio. Hay nebulosas, sin embargo, que gracias al mágico tubo de Lord Rosse en este instante nos susurran al oído secretos de hace un millón de siglos. En una palabra, los fenómenos que contemplamos en este momento, en aquellos mundos, son los mismos que interesaron a sus habitantes hace un millón de siglos. En intervalos, en distancias como las que esta sugestión impone a nuestra alma —más que a nuestra inteligencia—, encontramos, al fin, una escala adecuada para todas las hasta ahora frívolas consideraciones sobre la cantidad.
Con la imaginación llena de distancias cósmicas, aprovechemos la ocasión para referirnos a la dificultad que tantas veces hemos experimentado mientras recorríamos el trillado camino de la reflexión astronómica, de explicar los inconmensurables vacíos a los cuales nos hemos referido, de comprender por qué esos abismos tan absolutamente desocupados y en consecuencia tan innecesarios, aparentemente, se han producido entre estrella y estrella, entre grupo y grupo; de entender, en una palabra, una razón suficiente de la escala titánica, respecto al espacio, en la cual parece haber sido construido el universo. Sostengo que la astronomía no ha sabido evidentemente dar una causa racional del fenómeno; pero las consideraciones que en este ensayo hemos seguido paso a paso nos permiten percibir de un modo claro e inmediato que el espacio y la duración son una sola cosa. Para que el universo pudiera durar una era proporcionada al tamaño de sus partes materiales componentes y a la elevada majestad de sus propósitos espirituales, fue necesario que la difusión atómica original se hiciera en una extensión inconcebible, aunque no infinita. Se requería, en una palabra, que las estrellas se condensaran hasta adquirir visibilidad a partir de la nebulosidad invisible, que pasaran de la nebulosidad a la consolidación y envejecieran dando nacimiento y muerte a variaciones indeciblemente numerosas y complejas del desarrollo vital; se requería que las estrellas hicieran todo esto, tuvieran todo el tiempo necesario para cumplir estos propósitos divinos, durante el período en el cual todas las cosas realizaban el retorno, a la unidad a una velocidad creciente en proporción inversa a los cuadrados de las distancias al cabo de las cuales se encuentra el fin inevitable.
Gracias a todo esto no tenemos ninguna dificultad para entender la exactitud absoluta de la adaptación divina. La densidad respectiva de las estrellas aumenta, desde luego, a medida que su condensación disminuye; la condensación y la heterogeneidad marchan al unísono; por medio de la última, que es el índice de la primera, estimamos el desarrollo de lo vital y lo espiritual. Así, la densidad de los globos nos da la medida del cumplimiento de sus propósitos. A medida que la densidad avanza, a medida que se cumplen las intenciones divinas, a medida que queda cada vez menos por cumplirse, en la misma proporción hemos de esperar una aceleración del final; y así la mente filosófica comprenderá fácilmente que los propósitos divinos que determinan la constitución de las estrellas avanzan matemáticamente hacia su cumplimiento; y más: rápidamente dará a este progreso una expresión matemática; decidirá que es inversamente proporcional a los cuadrados de las distancias, en todas las cosas creadas, entre el punto de partida y la meta de su creación.
Pero no sólo esta adaptación divina es matemáticamente exacta, sino que hay en ella el sello de lo divino para distinguirlo de las simples obras de los hombres. Aludo a la total reciprocidad de adaptación. Por ejemplo: en las construcciones humanas, una causa particular tiene un efecto particular; una intención particular apunta a un objeto particular; pero eso es todo; no vemos reciprocidad. El efecto no reacciona sobre la causa; la intención no tiene relaciones intercambiables con el objeto. En las construcciones divinas el objeto es propósito u objeto según como resolvamos mirarlo, y en cualquier momento podemos tomar una causa por efecto o a la inversa, de modo que nunca es posible establecer un distingo absoluto entre uno y otro.
Para dar un ejemplo: En los climas polares el organismo del hombre requiere, para mantener el calor animal, para la combustión en el sistema capilar, una abundante provisión de alimento muy azoado, como el aceite de pescado. Pero, por otra parte, en los climas polares el alimento casi único de que dispone el hombre es el aceite de foca y ballena. Ahora bien, ¿el aceite está al alcance de la mano a causa de su imperativa necesidad, o es la única cosa exigida por ser la única que puede obtenerse? Es imposible decidirlo. Hay una absoluta reciprocidad de adaptación.
El placer que nos proporciona cualquier despliegue de ingenio humano es mayor cuanto más se aproxima a esta especie de reciprocidad. En la construcción de una trama, por ejemplo, en la literatura de ficción, deberíamos aspirar a disponer los incidentes de modo que no pudiéramos determinar, con respecto a cualquiera de ellos, si depende de otro o si lo sustenta. En este sentido la perfección de la trama es en realidad, o en la práctica, inalcanzable, pero sólo porque la que construye es una inteligencia finita. Las tramas de Dios son perfectas. El universo es una trama de Dios.
Y ahora hemos llegado a un punto en el cual el intelecto se ve obligado de nuevo a luchar contra la propensión a la inferencia analógica, contra su monomanía de aprehender el infinito. Se ha visto que las lunas giran alrededor de los planetas, los planetas alrededor de las estrellas, y el instinto poético de la humanidad —su instinto de lo simétrico, mientras la simetría lo sea tan sólo de superficie—, este instinto que el alma, no sólo del hombre sino de todos los seres creados, extrajo en el comienzo de las bases geométricas de la irradiación universal, nos impulsa a imaginar una extensión sin fin en ese sistema de ciclos. Cerrando los ojos por igual a la deducción y a la inducción, insistimos en imaginar una revolución de todas las esferas de la galaxia alrededor de algún globo gigantesco que consideramos el centro de rotación del conjunto. Imaginamos que cada grupo en el gran grupo de grupos está provisto y construido de una manera similar; al mismo tiempo, para que la «analogía» sea completa, concebimos estos grupos en sí mismos girando alrededor de alguna esfera aún más augusta; esta última, una vez más, con sus grupos circundantes, como perteneciente a una serie de aglomeraciones aún más extraordinaria, girando alrededor de otro orbe central con respecto a ellas, algún orbe aún más indeciblemente sublime, algún orbe, digamos, de infinita sublimidad multiplicada sin fin por lo infinitamente sublime. Tales son las condiciones, repetidas a perpetuidad, que la voz de lo que algunas gentes llaman «analogía» impone a la fantasía y que la razón contempla, si es posible, sin mostrarse descontenta del cuadro. Tales son en general las interminables y sucesivas revoluciones que la filosofía nos ha enseñado a comprender y a explicar, por lo menos de la mejor manera posible. De vez en cuando, sin embargo, un filósofo propiamente dicho, cuyo frenesí adopta un giro muy resuelto, cuyo genio, para hablar con más reverencia, tiene una fuerte propensión, como las lavanderas, a contarlo todo por docenas, nos permite ver con precisión ese punto perdido de vista en el cual la serie de revoluciones en cuestión se detiene o debe necesariamente detenerse.
Quizá no valga la pena burlarse de los fantaseos de Fourier, pero mucho se ha dicho en los últimos tiempos de la hipótesis de Madler, sobre la existencia en el centro de la Galaxia de un globo estupendo alrededor del cual giran todos los sistemas del grupo. El período del nuestro ha sido determinado: 117 millones de años.
Desde tiempo atrás se sospecha que nuestro Sol tiene un movimiento en el espacio, independientemente de su rotación y revolución alrededor del centro de gravedad del sistema. Este movimiento, admitiendo que exista, debería manifestarse en perspectiva. Las estrellas en esa región del firmamento que vamos dejando atrás se acumularían en una larguísima serie de años; las de la parte opuesta deberían desparramarse. Ahora bien, la historia astronómica nos permite afirmar vagamente que estos fenómenos han ocurrido. Sobre esta base se ha declarado que nuestro sistema se mueve hacia un punto del cielo diametralmente opuesto a la estrella Zeta de Hércules; pero esta inferencia es quizá el máximo al cual tenemos algún derecho lógico. Madler, sin embargo, llegó a señalar una estrella particular, Alción de las Pléyades, como el punto alrededor del cual se efectúa la revolución general.
Ahora bien, puesto que la «analogía» nos condujo en el primer caso a estos sueños, no deja de ser correcto que nos sirvamos de la analogía, por lo menos en cierta medida, durante su desarrollo; y esta analogía que sugiere la revolución sugiere al mismo tiempo un orbe central alrededor del cual debería realizarse; hasta este punto el astrónomo era coherente. Este orbe central, sin embargo, debería ser dinámicamente mayor que todos los orbes considerados juntos, que lo rodean. De éstos hay unos 100 millones. «¿Por qué, entonces —se preguntó naturalmente— no vemos ese vasto sol central, de masa por lo menos igual a 100 millones de soles como el nuestro; por qué no lo vemos, nosotros en especial, que ocupamos la región central del grupo, el lugar mismo cerca del cual, en todo caso, debe de estar situado ese astro incomparable?». La respuesta estaba lista: «Debe ser no-luminoso, como nuestros planetas». Aquí entonces, por conveniencia del argumento, se hizo caso omiso de la analogía. «De ningún modo —podía decirse—; no sabemos que existan soles no- luminosos». Es cierto que tenemos razones por lo menos para suponerlo; pero no tenemos ninguna razón para suponer que los soles no-luminosos en cuestión estén circundados por soles luminosos, mientras éstos a su vez se hallan rodeados por planetas no-luminosos; y justamente se pide a Madler que encuentre alguna cosa análoga a todo esto en los cielos, pues esto es precisamente lo que él imagina en el caso de la Galaxia. Admitiendo que sea así, no podemos dejar de imaginarnos el rompecabezas que la pregunta: ¿Por qué es así? debe plantearse a todos los filósofos aprioristas.
Pero concediendo, a pesar de la analogía y de todo lo demás, la no- luminosidad del vasto globo central, aún podemos preguntar cómo ese globo tan enorme pudo dejar de ser visible con la inundación de luz que le arrojaban los 100 millones de soles resplandecientes que brillaban a su alrededor. Ante esta pregunta apremiante, parece haber sido abandonada en cierta medida la idea de un sol central sólido; y la especulación continúa afirmando que los sistemas del grupo efectúan sus revoluciones simplemente en torno a un centro inmaterial de gravedad, común a todos. Aquí otra vez, por conveniencia de la demostración, se pasa por alto la analogía. Los planetas de nuestro sistema giran, es cierto, alrededor de un centro común de gravedad; pero lo hacen conjuntamente, movidos por un sol material cuya masa equilibra de sobra el resto del sistema.
El círculo matemático es una curva compuesta de una infinidad de líneas rectas. Pero esta idea del círculo, que para la geometría corriente es sólo la idea matemática, en oposición a la idea práctica, constituye en rigor la única concepción práctica que tenemos algún derecho de sostener con respecto al majestuoso círculo al que nos referimos, por lo menos en imaginación, cuando suponemos nuestro sistema girando alrededor de un punto en el centro de la Galaxia. ¡Que la imaginación humana más vigorosa intente dar un solo paso hacia la comprensión de curva tan inefable! No sería paradójico decir que un relámpago que recorriera eternamente el perímetro de este círculo fantástico viajaría eternamente en línea recta. Que la trayectoria del Sol en esa órbita se desviara para cualquier percepción humana en el más mínimo grado de la línea recta, aun en un millón de años, es una proposición insostenible; sin embargo, se nos pide creamos que una curvatura ha llegado a ser perceptible durante el breve período de nuestra historia astronómica, durante un mero punto, durante la nada absoluta de dos o tres mil años.
Puede decirse que Madler ha verificado realmente una curvatura en la dirección de la bien conocida marcha de nuestro sistema en el espacio. Admitiendo, si es necesario, que sea en realidad un hecho, sostengo que nada se muestra en consecuencia, salvo la realidad del hecho mismo: el de la curvatura. Para su cabal determinación se necesitarían siglos y, aunque se lograra hacerlo, determinaría una relación binaria o múltiple entre nuestro Sol y una o más de las estrellas próximas. No aventuro nada, sin embargo, prediciendo que después de un lapso de muchos siglos todos los esfuerzos por determinar el camino de nuestro Sol en el espacio serán abandonados por infructuosos. Es fácil concebirlo cuando consideramos la infinita perturbación que ha de experimentar a causa del permanente cambio en sus relaciones con otros orbes, mientras se acercan todos al núcleo de la Galaxia.
Pero al examinar otras «nebulosas» además de la Vía Láctea, al considerar en general los grupos dispersos en los cielos, ¿hallamos o no una confirmación de la hipótesis de Madler? No la hallamos. Las formas de los grupos son extraordinariamente diversas cuando se los mira por casualidad; pero al inspeccionarlos con más atención por medio de poderosos telescopios reconocemos la esfera, muy claramente, como la forma por lo menos aproximada de todos, y su constitución general está en desacuerdo con la idea de revolución alrededor de un centro común.
«Es difícil —dice Sir John Herschel— hacerse una idea del estado dinámico de tales sistemas. Por una parte, sin un movimiento de rotación y una fuerza centrífuga, es casi imposible no considerarlos como en estado de colapso progresivo. Por otra, admitiendo tal movimiento y tal fuerza, nos resulta no menos difícil reconciliar sus formas con la rotación de todo el sistema (quiere decir grupo) alrededor de un solo eje, sin el cual una colisión interna parecería inevitable».
Algunas observaciones sobre las nebulosas hechas recientemente por el doctor Nichol, según un punto de vista sobre las condiciones cósmicas muy diferente del adoptado en este discurso, se aplican de una manera muy peculiar al tema ahora en discusión. Dice:
«Cuando dirigimos hacia las nebulosas nuestros telescopios más grandes, encontramos que aquellas que habíamos creído irregulares no lo son; se acercan más bien a la forma de un globo. Una parecía oval; pero el telescopio de Lord Rosse la redujo al círculo... Ahora bien, se presenta una circunstancia muy notable con referencia a estas masas de nebulosas relativamente curvas. Hallamos que no son enteramente circulares, sino a la inversa, y que alrededor de ellas, por todas partes, hay cantidad de estrellas que parecen extenderse como si se precipitaran hacia una gran masa central en virtud de la acción de un gran poder».
Si yo tuviera que describir con mis propias palabras cuál debe ser necesariamente la condición actual de cada nebulosa en la hipótesis de que toda materia, como lo sugiero, retoma ahora a su unidad original, repetiría casi textualmente el lenguaje aquí empleado por el doctor Nichol sin tener la más débil sospecha de esa estupenda verdad que es la clave de estos fenómenos nebulares.
Y aquí reforzaré aún más mi posición con el testimonio de alguien más grande que Madler, alguien, además, para quien todos los datos de Madler, han sido durante largo tiempo cosas familiares, todas cuidadosamente examinadas. Refiriéndose a los elaborados cálculos de Argelander —investigaciones que constituyen la base de los de Madler—, Humboldt, cuyas aptitudes generalizadoras quizá no hayan sido nunca igualadas, hace la siguiente observación:
«Cuando miramos los movimientos reales, propios, no de perspectiva, de las estrellas hallamos muchos grupos que se mueven en direcciones opuestas, y los datos que tenemos a mano en modo alguno nos obligan a concebir que los sistemas que componen la Vía Láctea o los grupos que componen en general el universo giran alrededor de algún centro particular desconocido, sea o no luminoso. Sólo el deseo del hombre por una Primera Causa fundamental impulsa su intelecto y su fantasía a la adopción de una hipótesis semejante».
El fenómeno aquí aludido —el de los numerosos grupos que se mueven en direcciones opuestas —es absolutamente inexplicable por la idea de Madler; pero surge como una consecuencia necesaria de la idea que constituye la base de este discurso. Mientras la dirección simplemente general de cada átomo, de cada luna, planeta, estrella o grupo, sería —en mi hipótesis, desde luego— absolutamente rectilínea; mientras la trayectoria general de todos los cuerpos sería una línea recta dirigida al centro de todo, está claro, sin embargo, que esta dirección general rectilínea se compondría de lo que, sin exageración, podemos llamar una infinidad de curvas particulares —una infinidad de desviaciones locales de lo rectilíneo—, el resultado de continuas diferencias de posición relativa entre las masas innumerables, a medida que cada una avanza en su viaje hacia el Fin.
Acabo de citar las siguientes palabras de John Herschel con referencia a los grupos: «Por una parte, sin un movimiento de rotación y una fuerza centrífuga, es casi imposible no considerarlos como en estado de colapso progresivo». El hecho es que, examinando las nebulosas con un telescopio de gran poder, nos resultará absolutamente imposible, una vez concebida esta idea del «colapso», no recoger en todas partes corroboraciones de la misma. Siempre hay un núcleo aparente en dirección al cual las estrellas parecen precipitarse; estos núcleos no pueden ser confundidos con meros fenómenos de perspectiva; los grupos son realmente más densos cerca del centro, más ralos en las regiones alejadas del centro. En una palabra: vemos las cosas como los veríamos si se produjera un colapso; pero, en general, puede decirse de estos grupos que, bien mirados, podemos sostener la idea del movimiento orbital alrededor de un centro sólo admitiendo la existencia posible, en los distantes dominios del espacio, de leyes dinámicas que desconocemos.
De parte de Herschel, sin embargo, hay evidentemente una resistencia a considerar las nebulosas en un «estado de colapso progresivo». Pero si los hechos, si las mismas apariencias justifican la suposición de ese estado, ¿por qué —cabe preguntar—, por qué se resiste a admitirlo? Simplemente a causa de un prejuicio; simplemente porque la suposición está en pugna con una noción preconcebida y totalmente infundada: la noción de la infinitud, de la eterna estabilidad del universo.
Si las proposiciones de este discurso son sostenibles, el «estado de colapso progresivo» es precisamente el único en el cual estamos autorizados a considerar Todas las Cosas; y con la debida humildad confieso que, por mi parte, me es imposible comprender cómo ha podido introducirse en el cerebro humano otra concepción de la condición actual de las cosas. «La tendencia al colapso» y «la atracción de la gravitación» son frases convertibles. Nunca hubo nada menos necesario que suponer a la Materia imbuida de una cualidad indestructible, integrante de su naturaleza material, cualidad o instinto eternamente inseparable de ella, principio inalienable en virtud del cual cada átomo se ve perpetuamente impelido a buscar al átomo semejante. Nunca hubo nada menos necesario que sostener esta idea antifilosófica. Trascendiendo con audacia el pensamiento vulgar, debemos concebir en sentido metafísico que el principio de gravitación pertenece a la materia temporariamente, sólo mientras está difusa, sólo mientras existe como Pluralidad y no como Unidad; le pertenece en virtud tan sólo de su estado de irradiación; en una palabra, pertenece a su condición y no, ni en el menor grado, a la materia misma. En este sentido, cuando la irradiación haya retornado a su fuente, cuando la reacción se haya cumplido, el principio de gravitación ya no existirá. Y en realidad los astrónomos, sin que en ningún momento hayan alcanzado la idea aquí sugerida, parecen haberse acercado a ella en la aserción de que «si hubiera un solo cuerpo en el Universo sería imposible entender cómo podría aplicarse el principio de Gravitación», es decir, considerando la materia tal como se presenta llegan a la conclusión que yo alcanzo deductivamente. Que una sugestión tan fecunda como la citada haya permanecido durante tanto tiempo infructuosa es, sin embargo, un misterio que me resulta imposible sondear.
Sin embargo, quizá sea en no pequeño grado nuestra tendencia a lo continuo, a lo analógico, en el caso presente a lo simétrico en especial, lo que nos ha descarriado. Y, en realidad, el sentido de lo simétrico es un instinto en el cual puede confiarse casi ciegamente. Es la esencia poética del universo, del universo que, en la perfección de su simetría, no es sino el más sublime de los poemas. Ahora bien, la simetría y la consistencia son términos reversibles; en consecuencia, la Poesía y la Verdad son una sola cosa. Una cosa es consistente en razón de su verdad; una verdad lo es en razón de su consistencia. Una perfecta consistencia, repito, no puede ser sino una absoluta verdad. Podemos dar por seguro, entonces, que el hombre no puede errar mucho o por largo tiempo si se deja guiar por este instinto poético que he afirmado verdadero por ser simétrico. Debe cuidarse, sin embargo, de que al perseguir con demasiada imprudencia la simetría superficial de formas y movimientos, no pierda de vista la simetría realmente esencial de los principios que los determinan y los gobiernan.
Que los cuerpos estelares deban finalmente fundirse en uno, que al fin todo deba sumirse en la sustancia de un magnífico orbe central ya existente, es una idea que desde hace un tiempo parece haberse adueñado, de un modo vago e indeterminado, de la fantasía de la humanidad. Es una idea que pertenece en realidad a la clase de las excesivamente obvias. Surge al instante de una observación superficial de los movimientos cíclicos, y en apariencia giratorios o vortiginosos, de esas partes individuales del universo que caen bajo nuestra observación más inmediata y próxima. No hay quizá un ser humano de educación corriente y mediana capacidad reflexiva a quien en algún período no se le haya ocurrido la fantasía en cuestión de una manera espontánea e intuitiva y con todas las características de una concepción muy profunda y muy original. Pero esta concepción tan comúnmente aceptada nunca ha surgido, que yo sepa, de ninguna consideración abstracta. Por el contrario, sugerida siempre, como lo digo, por los movimientos vertiginosos alrededor de los centros, se buscaba naturalmente la razón de ello, la causa de la reunión de todos los orbes en uno imaginado como ya existente, en esos mismos movimientos cíclicos.
Así ocurrió que, al anunciarse la disminución gradual y perfectamente regular observada en la órbita del cometa de Enck en cada sucesiva rotación alrededor del Sol, los astrónomos opinaron casi por unanimidad que se había hallado la causa en cuestión, que se había descubierto un principio suficiente para explicar físicamente esta aglomeración final, universal que el hombre, lo repito, movido por el instinto analógico, simétrico o poético, había tomado por algo más que una simple hipótesis.
Se declaró que esta causa, esta razón suficiente de la aglomeración final, existía en un medio raro, pero material, que invadía el espacio, el cual, retardando en cierto grado la marcha del cometa, debilitaba perpetuamente su fuerza tangencial, dando así predominio a la centrípeta que naturalmente, en cada revolución, acercaba el cometa al sol y eventualmente debía precipitarlo sobre él.
Todo esto era estrictamente lógico, admitiendo el medio de éter; pero se había supuesto este éter sin ninguna razón lógica, basándose en la imposibilidad de descubrir ningún otro modo de explicar la disminución observada en la órbita del cometa, como si de la imposibilidad de descubrir otro modo de explicarlo se siguiera, en cualquier sentido, que no existía. Está claro que innumerables causas podían actuar combinadas para disminuir la órbita sin que tuviéramos siquiera la posibilidad de conocer una de ellas. Por lo demás, nunca se ha mostrado correctamente por qué el retardo ocasionado por los bordes de la atmósfera del Sol, a través de los cuales el cometa pasa en el perihelio, no son suficiente explicación del fenómeno. Es probable que el cometa de Enck sea absorbido por el Sol; que todos los cometas del sistema hayan de ser absorbidos es más que simplemente posible; pero en tal caso el principio de absorción debe ser referido a la excentricidad de la órbita, a la estrecha aproximación al Sol de los cometas en sus perihelios; y es un principio que en ningún grado afecta a las esferas pesadas que han de ser tenidas por los verdaderos materiales constitutivos del Universo. Con respecto a los cometas sugeriré al pasar que no erraremos mucho considerándolos como los relámpagos del ciclo cósmico.
La idea de un éter retardador y con ella la de una aglomeración final de todas las cosas pareció confirmada en una oportunidad, sin embargo, por la observación de una disminución positiva en la órbita de la verdadera Luna. Con referencia a los eclipses registrados hace dos mil quinientos años, se halló que la velocidad de la revolución del satélite era entonces mucho menor que ahora; que, aceptando la hipótesis de que su movimiento en la órbita está uniformemente de acuerdo con la ley de Kepler, y que fue determinado con exactitud entonces —hace dos mil quinientos años—, se ha adelantado ahora casi 9.000 millas a la posición que debería ocupar. El aumento de velocidad probaba, naturalmente, una disminución de órbita; y los astrónomos se inclinaron rápidamente a creer en un éter como el único modo de explicar el fenómeno, cuando Lagrange acudió en su ayuda. Mostró que, a causa de las configuraciones de los esferoides, los ejes más cortos de sus elipses están sujetos a una variación de longitud; que los ejes más largos son permanentes, y que esta variación es continua y vibratoria, de modo que cada órbita se halla en un estado de transición, ya sea del círculo a la elipse o de la elipse al círculo. En el caso de la luna, cuando el eje menor decrece, la órbita pasa del círculo a la elipse y, en consecuencia, también decrece; pero después de una larga serie de edades será alcanzada la extrema excentricidad; entonces el eje menor comenzará a aumentar hasta que la órbita se convierta en un círculo; después el proceso de achicamiento se producirá de nuevo, y así por siempre. En el caso de la Tierra, la órbita pasa de la elipse al círculo. Los hechos así demostrados suprimen, naturalmente, toda necesidad de suponer un éter y toda aprensión sobre la inestabilidad del sistema ocasionada por el éter.
Se recordará que yo mismo he supuesto eso que llamamos éter. He hablado de una sutil influencia que acompaña siempre a la materia, aunque sólo resulta manifiesta en la heterogeneidad de la misma. A esa influencia, sin atreverme a tocarla en ningún esfuerzo por explicar su pavorosa naturaleza, he referido los variados fenómenos de electricidad, calor, luz, magnetismo; y aún más: de vitalidad, conciencia y pensamiento, en una palabra, de espiritualidad. Se verá de inmediato entonces que el éter así concebido es radicalmente distinto del éter de los astrónomos, por cuanto el de ellos es materia y el mío no.
Con la idea del éter material parece desaparecer por completo la de esa aglomeración universal, desde tanto tiempo atrás preconcebida por la fantasía poética de la humanidad, aglomeración en la cual una filosofía sana podía permitirse creer, cuando menos hasta cierto punto, aunque más no fuera por la razón de que había sido preconcebida por esta fantasía poética. Pero hasta hoy, para la astronomía, para la física, los ciclos del universo son perpetuos, el universo no tiene fin concebible. Si se hubiera demostrado un fin derivado de una causa tan colateral como el éter, el instinto del hombre que le revela la capacidad divina de adaptación se hubiera sublevado contra esa demostración. Nos hubiéramos visto obligados a considerar el universo con esa insatisfacción que experimentamos al contemplar una obra de arte humana innecesariamente compleja. La creación nos hubiera afectado como una trama imperfecta en una novela donde el desenlace es producido torpemente por medio de incidentes externos y ajenos al tema principal, en lugar de surgir del seno de la tesis, del corazón de la idea rectora, en lugar de producirse como resultado de la primera proposición, como elemento inseparable e inevitable de la concepción fundamental del libro.
Ahora se comprenderá con más claridad lo que entiendo por simetría meramente superficial. La seducción de esta simetría nos ha inducido a aceptar la idea general de la cual la hipótesis de Madler es sólo una parte: la idea de la atracción vortiginosa de los globos. Dejando de lado esta concepción claramente física, la simetría del principio ve el fin de todas las cosas matemáticamente implícito en el pensamiento de un comienzo; busca y encuentra en este origen de todas las cosas el rudimento del fin y advierte la impiedad de suponer que este fin pudiera producirse en forma menos simple, menos directa, menos evidente, menos artística que por la reacción del Acto Originador.
Volviendo entonces a una sugestión anterior, consideremos los sistemas, consideremos cada estrella con su planeta acompañante como un átomo titánico existente en el espacio con la misma inclinación a la unidad que caracterizó en el comienzo a los átomos reales después de ser irradiados por la esfera universal. Así como esos átomos originales se precipitaban unos hacia otros en líneas generalmente rectas, así concibamos como rectilínea, por lo menos en general, la marcha de los sistemas-átomos hacia sus respectivos centros de agregación; y en esta atracción directa que reúne a los sistemas en grupos, así como en la atracción similar y simultánea de los grupos mismos a medida que se opera la consolidación, alcanzamos por fin el gran Ahora, el terrible Presente, la Condición Existente del Universo.
Una analogía lógica puede guiarnos para elaborar una hipótesis sobre el futuro aún más terrible. Destruido necesariamente el equilibrio entre las fuerzas centrípetas y centrífugas de cada sistema, al alcanzar cierta proximidad al núcleo del grupo al cual pertenece, debe ocurrir de inmediato una precipitación caótica o en apariencia caótica de las lunas sobre los planetas, de los planetas sobre los soles y de los soles sobre los núcleos; y el resultado general de esta precipitación debe ser la reunión de los millones de estrellas ahora existentes en el firmamento, en una cantidad casi infinitamente menor de esferas casi infinitamente superiores. Siendo indeciblemente menos numerosos, los mundos de ese día serán inconmensurablemente más grandes que el nuestro. Entonces, entre insondables abismos, brillarán inimaginables soles. Pero todo esto será una magnificencia simplemente climatérica, presagio del gran fin. De este fin la nueva génesis descrita no puede ser sino una postergación muy parcial. Mientras se produce la consolidación, los grupos mismos, con una velocidad prodigiosamente creciente, se han precipitado hacia su propio centro general, y ahora, con una velocidad eléctrica mil veces mayor, sólo comparable a su grandeza material y a la pasión espiritual de su apetencia de unidad, los majestuosos sobrevivientes de la tribu de las estrellas se lanzan por fin a un abrazo común. La inevitable catástrofe se acerca.
Pero esta catástrofe, ¿qué es? Hemos visto cumplirse la aglomeración de los orbes. En adelante, ¿no deberemos entender que un globo material de globos constituye y abarca el universo? Tal fantasía estaría en completa pugna con todas las suposiciones y consideraciones de este discurso.
Ya he aludido a la absoluta reciprocidad de adaptación que es la idiosincrasia del arte divino, el sello de lo divino. Hasta este punto de nuestras reflexiones hemos considerado la influencia eléctrica como algo gracias a cuya sola repulsión la materia puede existir en ese estado de difusión exigido para el cumplimiento de sus propósitos; hasta aquí, en una palabra, hemos considerado la influencia en cuestión como constituida en beneficio de la materia, para servir a los propósitos de la materia. Con una reciprocidad perfectamente legítima nos está permitido ahora considerar la materia como creada tan sólo en beneficio de esta influencia, tan sólo para servir a los propósitos de este éter espiritual. Gracias a la ayuda, a los medios de la materia y a su heterogeneidad este éter se manifiesta, es espíritu individualizado. En el desarrollo de este éter, simplemente, por medio de la heterogeneidad, las masas particulares de materia se vuelven animadas, sensitivas en razón de su heterogeneidad; algunas alcanzan un grado de sensibilidad que implica lo que llamamos Pensamiento y alcanzan así una Inteligencia consciente.
Desde este punto de vista podemos concebir a la materia como un medio, no como un fin. Se ve así que sus propósitos están implícitos en su difusión; y con el retorno a la unidad estos propósitos cesan. El globo de globos absolutamente consolidado no tendría objeto; en consecuencia, no podría continuar existiendo ni por un momento. La materia, creada con un fin, indiscutiblemente no sería materia al cumplirse ese fin. Tratemos de comprender que debe desaparecer y que sólo quedará Dios, único y total.
Me parece evidente que toda obra de la concepción divina debe coexistir y coexpirar con su designio particular; y no dudo de que, al advertir que el globo de globos final no tiene objeto, la mayoría de mis lectores quedarán satisfechos con mi «en consecuencia no podría continuar existiendo ni por un momento». Sin embargo, como la sorprendente idea de su desaparición instantánea es de las que el más poderoso intelecto no está dispuesto a aceptar sobre bases tan resueltamente abstractas, intentemos considerar la idea desde algún otro punto de vista más corriente; veamos cómo la corrobora total y magníficamente una consideración a posteriori de la materia tal como la encontramos ahora.
He dicho antes que, «siendo innegablemente la atracción y la repulsión las únicas propiedades por las cuales la materia se manifiesta al espíritu, estamos justificados al suponer que la materia existe sólo como atracción y repulsión; en otras palabras, que la atracción y la repulsión son la materia; no hay caso concebible en el cual no podamos emplear el término materia y los términos atracción y repulsión juntos, como expresiones lógicas equivalentes y, por lo tanto, convertibles».
Ahora bien; la misma definición de la atracción implica particularidad, existencia de partes, partículas o átomos, pues la definimos como la tendencia de «cada átomo hacia todo otro átomo», etc., de acuerdo con una ley cierta. Naturalmente, donde no hay parte, donde no hay absoluta unidad, donde la tendencia a la unidad se halla satisfecha, no puede haber atracción; esto ha sido cabalmente demostrado y toda filosofía lo admite. Cuando en cumplimiento de sus propósitos la materia haya retornado a su condición original de Unidad, condición que presupone la expulsión del éter separador, cuya competencia y capacidad se limitan a mantener los átomos separados hasta el gran día en que, siendo ya innecesario ese éter, la presión abrumadora de la atracción, por fin colectiva, predomine lo suficiente para expulsarlo; cuando la materia expulse por fin al éter y haya retornado a la absoluta unidad, entonces (para usar una paradoja por el momento) la materia carecerá de atracción y de repulsión, en otras palabras, será materia sin materia; en otras palabras, repito, ya no será materia. Al sumirse en la unidad se sumirá a un tiempo en esa nada que para toda percepción finita debe ser unidad, en esa nada material, la única desde la cual podemos concebir que ha sido evocada, creada por la volición de Dios.
Repito entonces: intentemos comprender que el último globo de globos desaparecerá instantáneamente y que sólo quedará Dios, único y total.
¿Pero vamos a detenernos aquí? De ninguna manera. Cabe concebir fácilmente que de la aglomeración y disolución universal puede resultar una serie nueva y quizá totalmente distinta de condiciones, otra creación e irradiación que vuelva sobre sí misma, otra acción y reacción de la Voluntad Divina. Guiando nuestra imaginación por la omnipredominante ley de leyes, la ley de periodicidad, ¿no estamos más que justificados cuando alimentamos la creencia, digamos más bien cuando nos complacemos en la esperarla de que los procesos que nos hemos atrevido a contemplar se renovarán una y otra vez eternamente; que un nuevo universo irrumpe a la existencia y luego se hunde en la nada, a cada latido del Corazón Divino?
Pero este corazón divino, ¿qué es? Es nuestro propio corazón.
No permitamos que la aparente irreverencia de esta idea aterre nuestra alma y la parte del frío ejercicio de la conciencia, de esa profunda tranquilidad de autoanálisis, la única mediante la cual podemos tener la esperanza de alcanzar la presencia de la más sublime de las verdades y contemplarla cara a cara.
Los fenómenos de los cuales dependen en este punto nuestras conclusiones son simples sombras espirituales, pero no por ello menos sustanciales.
Caminamos entre los destinos de nuestra existencia mundanal, rodeados por recuerdos oscuros pero siempre presentes de un destino más vasto, muy distante en el tiempo e infinitamente pavoroso.
Vivimos una juventud especialmente obsesionada por estos sueños; sin embargo, nunca los confundimos con sueños. Los conocemos como recuerdos. Durante nuestra juventud, la distinción es demasiado clara para inducirnos a error ni un solo instante.
Mientras dura esta juventud, la sensación de que existimos es la más natural de todas las sensaciones. Lo entendemos de un modo absoluto. Que hubo un período en el cual no existimos, o que pudo haber sucedido que nunca hubiésemos existido, son consideraciones que durante la juventud hallamos, en verdad, difíciles de entender. ¿Por qué no habíamos de existir? Esta es, hasta llegar a la edad adulta, la pregunta más imposible de responder. La existencia, la existencia propia, la existencia desde todos los tiempos y para toda la eternidad nos parece hasta la edad adulta una condición normal indiscutible; nos lo parece porque lo es.
Pero luego viene el período en que una razón convencional y mundana nos despierta de la verdad de nuestro sueño. La duda, la sorpresa, lo incomprensible llegan al mismo tiempo. Dicen: «Vives y hubo un tiempo en que no vivías. Has sido creado. Existe una inteligencia más grande que la tuya; y sólo gracias a esa inteligencia vives». Luchamos por comprender estas cosas, y no podemos; no podemos porque estas cosas, por ser falsas, son necesariamente incomprensibles.
No existe ser viviente que en algún punto luminoso de su vida intelectual no se haya sentido perdido entre olas de fútiles esfuerzos por comprender o creer que existe algo más grande que su propia alma. La absoluta imposibilidad de que un alma se sienta inferior a otra; la intensa, la absoluta insatisfacción y rebelión que produce pensarlo; esto, junto con las aspiraciones universales a la perfección, no son sino las luchas espirituales, coincidentes con las materiales, por llegar a la unidad original; son, a mi entender por lo menos, una especie de prueba muy superior a lo que el hombre llama demostración, de que ningún alma es inferior a otra, de que nada es o puede ser superior a ningún alma, de que cada alma es en parte su propio Dios, su propio Creador; en una palabra, que Dios, el Dios material y espiritual, existe ahora tan sólo en la materia difusa y en el espíritu difuso del universo; y que la reunión de esa materia y ese espíritu difuso no será sino la reconstrucción del Dios puramente Espiritual e Individual.
Desde este punto de vista, y sólo desde él, comprendemos los enigmas de la Injusticia Divina, del Hado Inexorable. Sólo desde este punto de vista resulta inteligible la existencia del Mal; pero aún más: desde este punto de vista resulta soportable. Nuestra alma ya no se rebela contra un dolor que nos hemos impuesto nosotros mismos en fomento de nuestros propósitos, con la intención, aunque sea de un modo trivial, de aumentar nuestra propia alegría.
He hablado de los recuerdos que nos obseden durante la juventud. A veces nos persiguen aun en la edad adulta; asumen gradualmente formas cada vez menos indefinidas; de vez en cuando nos hablan en voz baja diciéndonos:
«Hubo una época en la noche de los tiempos en que existía un ser eternamente existente, uno entre el número absolutamente infinito de seres similares que poblaban los dominios absolutamente infinitos del espacio absolutamente infinito. No estaba ni está en manos de ese ser, como no lo está en el tuyo, extender, mediante un aumento real, la alegría de su existencia; pero así como está en tus manos expandir o concentrar tus placeres (siendo siempre igual la suma absoluta de felicidad), así una capacidad similar pertenece y ha pertenecido al Ser Divino, quien pasa su eternidad en una perpetua variación de autoconcentración y casi infinita autodifusión. Lo que llamas universo no es sino su presente existencia expansiva. El siente ahora su vida a través de una infinidad de placeres imperfectos, los placeres parciales, mezclados de dolor, de esas cosas inconcebiblemente numerosas que llamas sus criaturas pero que, en realidad, no son sino infinitas individualizaciones de El mismo. Todas esas criaturas —todas: las que llamas animadas, así como aquellas a las que niegas vida por la sola razón de que no las contemplas en acción— , todas esas criaturas tienen, en mayor o menor grado, una capacidad para el placer y para el dolor; pero la suma general de sus sensaciones es precisamente ese total de Felicidad que pertenece por derecho propio al Ser Divino cuando se concentra en sí mismo. Todas estas criaturas son también inteligencias más o menos conscientes, conscientes primero de su propia identidad; conscientes, en segundo lugar, en débiles e indeterminadas vislumbres, de una identidad con el Ser Divino del cual hablamos, una identidad con Dios. De las dos clases de conciencia, imagina que la primera se debilitará, que la última se fortalecerá durante la larga sucesión de edades que deben transcurrir antes de que esas miríadas de inteligencias individuales se fundan, como las brillantes estrellas, en una. Piensa que el sentido de la identidad individual se fusionará gradualmente en la conciencia general, que el hombre, por ejemplo, cesando imperceptiblemente de sentirse hombre, alcanzará al fin esa época majestuosa y triunfante en que reconocerá su existencia como la de Jehová. Entretanto, ten presente que todo es Vida, Vida, Vida dentro de la Vida, la menor dentro de la mayor, y todo dentro del Espíritu Divino.».