Hace unos meses, al volver a los Estados Unidos después de una extraordinaria serie de aventuras en los Mares del Sur y otras regiones, cuya crónica se hallará en las páginas que siguen, circunstancias ocasionales me relacionaron con algunos caballeros de Richmond (Virginia), quienes se interesaron sobremanera por todo lo referente a las regiones que había visitado, instándome de continuo —pues lo consideraban mi deber— a que publicara mi narración. Diversas razones, empero, me movían a no hacerlo; algunas eran de naturaleza privada y de mi exclusiva incumbencia, mientras otras no lo eran tanto. Una de las consideraciones que me detenían era el hecho de no haber llevado un diario durante la mayor parte del tiempo en que anduve de viaje, por lo cual temía que me fuera imposible escribir de memoria un relato lo bastante detallado y coherente como para presentar la apariencia de esa verdad que realmente contendría, y en el que solo se suprimieran las naturales e inevitables exageraciones en que incurren aquellos que han pasado por episodios capaces de excitar poderosamente las facultades imaginativas. Otra de mis razones consistía en que los incidentes que debía narrar eran de un carácter tan absolutamente maravilloso que, sin tener pruebas de ellos (si se exceptúa el testimonio de un solo individuo, mestizo de indio), apenas podía esperar credulidad por parte de mi familia y de aquellos entre mis amigos que nunca perdieron la fe en mi veracidad; en cuanto al público en general, lo más probable era que considerara mi historia como una ficción tan descarada como ingeniosa. Pero una de mis razones principales para no seguir el consejo de mis amigos residía en la desconfianza que me inspiraba mi capacidad de escritor.
Entre los aludidos caballeros de Virginia que tanto se habían interesado en mis afirmaciones, y especialmente en la parte referente al océano Antártico, se encontraba Mr. Poe, quien dirigía en aquellos días el Southern Literary Messenger, revista mensual de Richmond publicada por Mr. Thomas W. White. Fue él quien, conjuntamente con otros amigos, me urgió insistentemente a que preparara una crónica completa de lo que había visto y padecido, y que la confiara a la sagacidad y al sentido común del público, insistiendo plausiblemente en que toda imperfección formal de mi libro, si las hubiera, no haría más que reforzar la impresión de veracidad del relato.
A pesar de estas observaciones no me decidí a llevar a cabo lo que se me sugería. Al ver que dejaba las cosas como estaban, Mr. Poe me propuso entonces que lo autorizara a escribir un relato de la primera parte de mis aventuras, basándose en los hechos que le había referido, y a publicarla en el Southern Messenger como si se tratara de una ficción. No me opuse a esto, estipulando tan solo que no se daría a conocer mi verdadero nombre. Fue así como la pretendida ficción se publicó en dos números del Messenger —enero y febrero de 1837—, y, a fin de que nadie tuviera la menor duda de que se trataba de una obra imaginaria, el nombre de Mr. Poe quedó incorporado a las dos partes en el índice de la revista.
La forma en que fue recibida esta ruse me ha decidido al fin a emprender una compilación y publicación regular de las aventuras aludidas; a pesar del tono de ficción tan ingeniosamente impreso a las partes publicadas por el Messenger —por cierto que sin alterar o deformar el menor hecho—, el público no se mostró dispuesto a recibirlas como una obra de imaginación, y Mr. Poe recibió numerosas cartas que expresaban claramente una convicción en contrario. Deduje, pues, que los hechos contenidos en mi narración eran de naturaleza tal que contenían en sí mismos la prueba suficiente de su autenticidad, y que, por lo tanto, poco debía temer desde el punto de vista de la incredulidad del público.
Dicho esto, inmediatamente se advertirá en lo que sigue la porción que me corresponde como autor; quede entendido, sin embargo, que no se ha alterado ningún hecho en las primeras páginas escritas por Mr. Poe. Incluso los lectores que no las leyeron en el Messenger notarán dónde terminan estas y comienzan las mías; las diferencias de estilo son de las que se advierten en seguida.
A. G. Pym
Nueva York, julio de 1838
ME LLAMO Arthur Gordon Pym. Mi padre era un acreditado comerciante en los almacenes navales de Nantucket, lugar donde nací. Mi abuelo materno fue un abogado de múltiple actividad. Tenía suerte en todo, y había especulado muy favorablemente con acciones del Edgarton New Bank —como se le llamaba entonces—. Gracias a estos y otros medios llegó a reunir una apreciable fortuna. Creo que me quería más que a nadie en el mundo, y esperaba yo heredar la mayor parte de sus bienes. Cuando cumplí seis años me envió a la escuela del anciano Mr. Ricketts, caballero a quien faltaba un brazo y que se caracterizaba por sus excéntricos modales; casi todos los que han visitado New Bedford han de recordarlo bien. Permanecí en su escuela hasta los dieciséis años, en que la abandoné para entrar en la academia de Mr. E. Ronald, situada en la colina. No tardé en llegar a ser íntimo amigo del hijo de Mr. Barnard, capitán de la marina mercante que, por lo regular, navegaba por cuenta de Lloyd y Vredenburgh. Mr. Barnard es asimismo bien conocido en New Bedford, y estoy seguro de que tiene muchos amigos en Edgarton. Su hijo se llamaba Augustus y era casi dos años mayor que yo. Había hecho un viaje con su padre en el John Donaldson para pescar ballenas, y me hablaba continuamente de sus aventuras en el Pacífico meridional. Con frecuencia iba yo a su casa, donde pasaba el día y a veces la noche. Dormíamos en la misma cama, pero Augustus me mantenía despierto hasta casi el alba narrándome historias de los nativos de la isla de Tinián y de otros lugares que había visitado en el curso de sus viajes. Al final empecé a interesarme por lo que decía y poco a poco me entraron grandísimos deseos de hacerme a la mar. Poseía un bote de vela, llamado Ariel, que valdría unos setenta y cinco dólares. El bote contaba con un medio puente o tumbadillo y estaba aparejado como una balandra. No recuerdo su tonelaje, pero podía contener diez personas holgadamente. Teníamos la costumbre de embarcarnos en este bote y lanzarnos a las peores locuras imaginables; cuando pienso en ellas me maravilla profundamente estar vivo hoy en día.
Relataré una de esas aventuras como introducción a otro relato más extenso e importante. Cierta noche había una fiesta en casa de Mr. Barnard y tanto Augustus como yo terminamos bastante embriagados. Como solía hacer en estos casos, acepté la mitad de su lecho en vez de volverme a casa. Mi amigo se durmió de inmediato, según creí (pues ya era la una), y sin decir palabra de su tema favorito. Habría pasado media hora y estaba a punto de dormirme cuando Augustus se enderezó de golpe y, con un terrible juramento, afirmó que no se dormiría por ningún Arthur Pym de la cristiandad cuando soplaba un viento tan maravilloso del sur. Me quedé estupefacto, sin comprender lo que quería decir, y suponiendo que el vino y los licores le habían hecho perder el sentido. Pero Augustus continuó hablando fríamente, diciéndome que, aunque yo le suponía borracho, jamás había estado tan sobrio en su vida. Agregó que le fastidiaba estarse en la cama como un perro en una noche tan hermosa, y que tenía intención de vestirse y hacerse a la mar en el bote. Apenas puedo decir lo que pasó por mí, pero tan pronto había pronunciado esas palabras cuando sentí un estremecimiento de placer y de excitación, y consideré que tan alocada idea era una de las más deliciosas y razonables de este mundo. El viento que soplaba era casi huracanado y hacía mucho frío, pues nos hallábamos a fines de octubre. Salté, sin embargo, de la cama, poseído por una especie de rapto, y declaré que era tan valiente como él, que estaba igualmente cansado de estar en cama como un perro y tan preparado para ir a divertirme como cualquier Augustus Barnard de Nantucket.
Sin perder un segundo nos vestimos y corrimos al bote. Hallábase este anclado en el viejo desembarcadero, al lado del depósito de maderas de Pankey & Co., y su borda casi chocaba contra los ásperos troncos. Augustus se embarcó y empezó a achicar la embarcación, que estaba semiinundada. Terminado esto, izamos el foque y la vela mayor y nos hicimos resueltamente a la mar.
Como ya he dicho, el viento arreciaba del sur. La noche era tan clara como fría. Augustus había empuñado el timón y yo me instalé junto al mástil, sobre el techo del tumbadillo. Así navegamos a gran velocidad, sin que hubiéramos cambiado una palabra desde que perdimos de vista el muelle. Por fin pregunté a mi compañero qué rumbo pensaba tomar y a qué hora creía probable que estuviéramos de regreso en casa. Silbó durante un rato y, por fin, repuso colérico:
—Yo sigo mar afuera. Tú puedes irte a casa, si prefieres.
Al mirarlo, y a pesar de su fingida nonchalance, percibí inmediatamente que era presa de una extrema agitación. A la luz de la luna pude distinguir claramente su rostro: estaba más pálido que el mármol y le temblaba de tal modo la mano que apenas podía sujetar el gobernalle. Me di cuenta de que algo andaba mal y me alarmé seriamente. En aquel entonces sabía yo muy poco de gobernar un bote y dependía completamente de la habilidad náutica de mi amigo. El viento, además, arreciaba con más fuerza y se nos hacía cada vez más difícil mantenernos al socaire. Pero me avergonzaba manifestar la menor vacilación y durante casi media hora permanecí obstinadamente callado. Al final, sin embargo, no pude más y pregunté a Augustus si no sería conveniente poner proa a tierra. Como antes, tardó más de un minuto en contestarme o en dar señales de haberme oído.
—Más tarde… —dijo por fin—. Hay tiempo de sobra… Más tarde volveremos.
Había yo esperado una respuesta parecida, pero algo en el tono de su voz me llenó de indescriptible espanto. Volví a mirarlo atentamente. Tenía lívidos los labios y le entrechocaban a tal punto las rodillas que apenas podía sostenerse en pie.
—¡Por amor de Dios, Augustus! —clamé, aterrado hasta lo más hondo—. ¿Qué te pasa…, qué ocurre? ¿Qué vas a hacer?
—¡Qué ocurre! —murmuró él, aparentemente muy sorprendido, soltando en el mismo instante el timón y desplomándose en el fondo del bote—. ¡Qué ocurre…! ¡No ocurre nada…! ¿No ves que… volvemos a tierra?
Como un relámpago comprendí la verdad. Corrí hacia él y lo levanté. Estaba borracho, atrozmente borracho, incapaz de mantenerse en pie, de hablar o de ver. Tenía los ojos vidriosos, y cuando lo solté, desesperado, rodó como un tronco en el agua del pantoque, de donde acababa de sacarlo. Era evidente que aquella noche había bebido mucho más de lo que yo sospechaba y que su conducta, mientras estábamos acostados, era resultado de una intoxicación alcohólica en el máximo grado —grado que, a semejanza de la locura, permite con frecuencia imitar la apariencia exterior de alguien que guarda plena posesión de sus sentidos—. Pero el frío de la noche había producido sus efectos usuales; la energía mental cedió a su influencia, y la confusa percepción que sin duda tenía Augustus de su peligrosa situación había contribuido a acelerar la catástrofe. Se hallaba ahora completamente insensible y pasarían horas antes de que volviera en sí.
Casi imposible es concebir el temor que sentí. Los vapores del vino habían desaparecido, dejándome en un estado de timidez y de irresolución. Sabía que era absolutamente incapaz de gobernar el bote y que el viento huracanado y el fuerte reflujo nos precipitaban a la destrucción. Una tormenta se preparaba a popa; carecíamos de brújula y de provisiones, y si manteníamos nuestro rumbo actual, antes del alba perderíamos de vista la tierra. Estos pensamientos y multitud de otros igualmente horribles pasaron por mi mente con aturdidora rapidez y me paralizaron al punto de no dejarme hacer un solo movimiento. El bote navegaba a espantosa velocidad, con todo el trapo al viento, sin un solo rizo en el foque o la vela mayor y con la proa sumida en un mar de espuma. Fue un verdadero milagro que no cambiara de rumbo, pues, como he dicho, Augustus había soltado el timón y yo estaba demasiado agitado para pensar en tomarlo. Por suerte se mantuvo fijo y poco a poco fui recobrando algo de mi presencia de ánimo. El viento, sin embargo, arreciaba horrorosamente, y cada vez que nos alzábamos, después de habernos sumido de proa, el oleaje nos tomaba por la bovedilla y nos inundaba. Yo había llegado a un grado tal de entumecimiento que casi no experimentaba sensaciones. Por fin, reuniendo todo el coraje de la desesperación, corrí a la vela mayor y la solté de golpe. Como era de esperar, voló sobre la proa y, al mojarse en el mar, arrancó el palo mayor y al ras del puente. Gracias a esto me salvé de una muerte inmediata. Con solo el foque, el bote siguió corriendo viento en popa, recibiendo una que otra vez una ola en cubierta, pero el peligro de una muerte inminente había pasado. Empuñando el gobernalle, respiré más libremente al pensar que aún nos quedaba una probabilidad de escapar. Augustus seguía inconsciente en el fondo del bote, pero, como corría el riesgo de ahogarse, pues había más de un pie de agua, logré enderezarlo parcialmente, pasándole una soga por la cintura y amarrándola a una armella en el puente del tumbadillo. Y así, después de hacer todo lo que podía en el estado de agitación y el frío que me dominaban, encomendé mi alma a Dios y me resolví a sobrellevar con la mayor fortaleza posible todo lo que me ocurriera.
Apenas me había formulado esta resolución cuando, repentinamente, un agudo y prolongado alarido, un ulular como nacido de la garganta de mil demonios, pareció invadir el aire que rodeaba el bote. Jamás, mientras viva, olvidaré el espanto que sentí en aquel momento. Mis cabellos se erizaron, la sangre se congeló en mis venas y mi corazón cesó de latir; y así, sin haber alzado los ojos para descubrir la fuente de mi terror, caí cuan largo era, desmayado, junto al cuerpo de mi compañero. Al despertar me encontré en la cabina de un gran ballenero (el Penguin) que navegaba hacia Nantucket. Varias personas se inclinaban sobre mí, y Augustus, más pálido que la muerte, me frotaba ansiosamente las manos. Cuando me vio abrir los ojos, sus exclamaciones de gratitud y de júbilo provocaron tanto las risas como las lágrimas de los rústicos marinos que nos rodeaban. Pronto quedó explicado el misterio de nuestra sobrevivencia. Habíamos sido embestidos por el ballenero, que navegaba de frente al viento, avanzando hacia Nantucket con todo el velamen que era posible soltar y que, por consiguiente, se hallaba casi en ángulo recto con nuestro rumbo. Varios marineros vigilaban a proa, pero no vieron nuestro bote hasta que ya era demasiado tarde para impedir el choque; sus gritos de alarma fueron los causantes de mi terrible pavor. Según me dijeron, el pesado ballenero pasó por encima de nuestro pequeño bote con la misma facilidad que si este hubiera sido una pluma y sin que su avance se viera obstaculizado en lo más mínimo. No se oyó ningún grito desde la cubierta del bote; solo hubo un ligero roce, que se escuchó mezclado con el rugir del viento y del agua, cuando la frágil embarcación, antes de quedar sumergida, rozó por un momento la quilla del ballenero —y eso fue todo—. Suponiendo que nuestro bote (que, como se recordará, estaba desmantelado) era un simple casco abandonado por inútil, el capitán (E. T. V. Block, de New London) decidió continuar su ruta sin preocuparse más del asunto. Afortunadamente, dos de los vigías insistieron en afirmar que habían visto a alguien junto al timón del bote y hablaron de la posibilidad de un salvamento. Siguió una discusión en la que Block perdió la paciencia y manifestó que «no estaba para vigilar botes abandonados, que el ballenero no cambiaría de rumbo por semejante tontería, y que si había un hombre en peligro nadie tenía la culpa sino él, por lo cual podía ahogarse y condenarse»; tales o parecidas fueron sus palabras. Henderson, el piloto, se alzó entonces justamente indignado ante palabras que revelaban tan abominable falta de humanidad, y toda la tripulación se puso de su lado. Al verse apoyado por sus hombres, declaró llanamente que el capitán era digno de la horca, y que por su parte desobedecería sus órdenes aunque al desembarcar le costara la vida. Echó a andar a popa, apartando a Block, que se puso muy pálido pero no dijo nada, y luego de empuñar el timón, ordenó con voz firme: «¡Todo a sotavento!». Los hombres corrieron a sus puestos y el buque viró a bordo. Todo esto había llevado unos cinco minutos, y parecía más allá de toda posibilidad que alguien hubiera sobrevivido al siniestro —suponiendo, además, que hubiese alguien a bordo—. Sin embargo, como lo ha visto el lector, Augustus y yo fuimos rescatados, y nuestra salvación se debió a una doble y casi inconcebible circunstancia afortunada que los sensatos y los piadosos atribuyen a la especial intervención de la providencia.
Mientras el ballenero se mantenía entre dos rumbos, el piloto mandó arriar el botequín y saltó a bordo con los dos hombres —según creo— que habían afirmado haberme visto en el timón. Acababan de abandonar el socaire del barco, iluminados por la brillante luna, cuando aquel hizo un prolongado y amplio rolido a barlovento, y en ese mismo instante, enderezándose en el bote, Henderson gritó a los dos hombres que remaban de vuelta. Sin agregar otra cosa, repitió impacientemente: «¡Atrás, atrás!», y los hombres cumplieron la orden con toda la rapidez posible; pero, entretanto, el buque había virado de lleno y ganaba velocidad, a pesar de que a bordo se hacían los mayores esfuerzos para cargar las velas. No obstante el peligro que corría, el piloto se colgó de un cabo tan pronto estuvo a su alcance. Otro pesado golpe de mar puso en descubierto el lado de sotavento del ballenero, hasta la quilla, y entonces pudo verse la causa de la ansiedad del piloto. Un cuerpo humano aparecía sujeto de la más extraña manera al pulido y brillante fondo (pues el Penguin estaba forrado y remachado de cobre), golpeando violentamente a cada movimiento del casco. Después de varios infructuosos esfuerzos efectuados durante los rolidos del barco, y a riesgo de hacer zozobrar el bote, fui arrancado finalmente de mi peligrosa posición y subido a bordo —pues aquel cuerpo era el mío—. Resultó que una de las cabillas de las cuadernas del bote había penetrado en el forro de cobre, deteniendo mi avance cuando pasaba por debajo del casco, y sujetándome de manera tan extraordinaria. La cabeza de la cabilla había perforado el cuello de la chaqueta de bayeta verde que tenía puesta, penetrándome en la nuca entre dos tendones, justamente debajo de la oreja derecha. Me llevaron inmediatamente a la cama, aunque no daba la menor señal de vida. A bordo no había médico, pero el capitán me dedicó los mayores cuidados, supongo que con la intención de reivindicarse a ojos de su tripulación después de su monstruosa conducta de momentos antes.
Entretanto, Henderson se había alejado nuevamente del ballenero, aunque el viento soplaba en forma huracanada. Apenas llevaba unos minutos en el mar cuando dio con un pedazo de nuestro bote, y un momento después uno de los remeros afirmó que había oído un grito de socorro que se repetía a intervalos entre el fragor de la tempestad. Esto indujo a los valientes marinos a continuar su búsqueda por más de media hora, aunque el capitán Block no cesaba de hacerles señales para que retornaran, y el frágil bote corría el más terrible de los peligros en aquel mar embravecido. Casi imposible es concebir cómo el pequeño botequín en que se hallaban pudo escapar al desastre. Pero había sido construido para los usos propios de un ballenero, y creo no equivocarme al suponer que estaba equipado con compartimentos de aire, a la manera de los botes salvavidas que se usan en la costa de Gales.
Después de buscar en vano durante el tiempo señalado, los hombres decidieron retornar al navío. Apenas habían resuelto esto cuando un débil llamado se alzó desde una masa negra que pasaba rápidamente al lado. La persiguieron y no tardaron en darle alcance. Era el puente del tumbadillo del Ariel. Augustus luchaba en el agua, cerca de él, aparentemente moribundo. Al subirlo al bote se vio que estaba atado con una soga al maderamen flotante. Como se recordará, yo mismo le había pasado la soga por la cintura, sujetándola a una armella, a fin de mantenerlo erguido; por lo visto, esto le había salvado su vida. El Ariel poseía una estructura livianísima y, como es natural, la colisión lo hizo pedazos; es de suponer que el puente del tumbadillo fue desprendido de las cuadernas principales por la fuerza del agua al penetrar en él, y que subió a la superficie (sin duda con otras partes) llevando consigo a Augustus, que escapó así a una terrible muerte.
Pasó más de una hora después de ser trasladado a bordo del Penguin sin que pudiera decir nada o comprendiera la naturaleza del accidente que nos había ocurrido. Por fin se recobró del todo y explicó en detalle las sensaciones que había experimentado mientras estaba en el mar. En el momento de recobrar parcialmente los sentidos se había hallado bajo el agua, girando en un torbellino de increíble velocidad, con una soga que le daba dos o tres apretadas vueltas al cuello. Un segundo más tarde se sintió remontar a la superficie, pero entonces su cabeza golpeó violentamente contra algo duro y perdió de nuevo el sentido. Al recobrarse se halló en plena posesión de su inteligencia, aunque lleno de confusión y desconcierto. Se daba cuenta de que había ocurrido algún accidente y que se encontraba en el agua; su boca sobresalía de la superficie, permitiéndole respirar con cierta libertad. Es probable que en este momento los restos del puente estuvieran derivando rápidamente por acción del viento, arrastrando a Augustus que flotaba de espaldas. De haber podido mantener largo tiempo esa posición hubiera sido casi imposible que se ahogara, sobre todo cuando un golpe de mar lo proyectó hacia adelante, haciéndolo quedar cruzado sobre el puente. Luchó por mantenerse allí, gritando de tiempo en tiempo en demanda de socorro. Un momento antes de ser descubierto por Mr. Henderson se había visto obligado a aflojar las manos, vencido por la fatiga, y al caer otra vez al mar se consideró perdido. Durante todo el tiempo que duró su lucha en el mar no recordó para nada el Ariel ni todo lo que se relacionaba con el desastre acaecido. Un vago sentimiento de terror había tomado posesión de sus facultades. Al ser izado a bordo perdió por completo el sentido y, como he dicho, se requirió más de una hora para que se diera clara cuenta de su situación.
Por lo que a mí se refiere, resucité de algo que mucho se parecía a la muerte, después de habérseme aplicado diversos remedios durante tres horas y media, y gracias a vigorosas fricciones con franelas empapadas en aceite caliente —procedimiento que había sugerido Augustus—. Aunque la herida en la nuca tenía una fea apariencia, resultó superficial y pronto me recobré por completo.
El Penguin entró a puerto a las nueve de la mañana, después de capear uno de los vientos más recios jamás observados en Nantucket. Augustus y yo nos arreglamos para presentarnos ante Mr. Barnard a tiempo para el desayuno, que afortunadamente se servía tarde a causa de la fiesta de la noche anterior. Supongo que en la mesa todos estaban demasiado fatigados para advertir nuestro agotamiento; de habernos mirado mejor se hubieran dado cuenta con toda seguridad. Pero los muchachos son capaces de maravillas en el arte del engaño, y estoy segurísimo de que ninguno de nuestros amigos de Nantucket sospechó que la terrible historia que contaban algunos marineros en el pueblo, o sea, que habían chocado con un barco en alta mar y que treinta o cuarenta pobres diablos se habían ahogado, tenía algo que ver con el Ariel, mi compañero y yo. Desde aquel día comentamos muchas veces lo ocurrido, pero jamás lo hicimos sin estremecernos. En una de nuestras charlas Augustus me confesó francamente que en su vida había sentido una sensación tan terrible de espanto como cuando descubrió, a bordo de nuestro bote, que estaba borracho perdido y que empezaba a perder el sentido bajo el efecto del alcohol.
AUN EN los hechos más simples es imposible deducir nada con plena certidumbre, aunque se trate solamente de un pro o un contra. Podría suponerse que una catástrofe como la que he relatado debía enfriar mi incipiente pasión por los viajes marítimos. Pero, muy al contrario, nunca sentí deseo más ardiente de lanzarme a las extrañas aventuras propias de un navegante que una semana después de nuestra milagrosa salvación. Bastó tan breve período para borrar todas las sombras de mi memoria y llenar de vivos y excitantes colores los detalles pintorescos del peligroso accidente. Mis conversaciones con Augustus se hicieron más y más frecuentes, y cada vez tenían para mí mayor interés. Mi amigo relataba sus aventuras marinas (de las cuales creo hoy que buena parte no eran más que invenciones puras) de manera tal que coincidían exactamente con mi temperamento lleno de entusiasmo y mi imaginación exacerbada, aunque un tanto melancólica. Es extraño, en efecto, que mi mayor atracción por la vida de los marinos se derivara de aquellos relatos en que Augustus describía terribles momentos de sufrimiento y desesperación. Poco me interesaba el lado brillante de sus relatos. Mis visiones eran siempre de naufragio y hambre, de muerte o cautiverio entre pueblos bárbaros, de toda una vida transcurrida entre penas y lágrimas en algún islote gris y desolado, perdido en un océano infranqueable y desconocido. Semejantes visiones y deseos —pues llegaban a ser deseos— son propios, según se me ha asegurado, de esa numerosa especie humana constituida por los melancólicos; pero en la época de que hablo solo los consideraba atisbos proféticos de un destino que en cierta medida me sentía obligado a cumplir. Por su parte, Augustus coincidía plenamente con mi manera de ser. Es muy probable que nuestra íntima amistad hubiera producido entre nosotros un intercambio parcial de caracteres.
Unos dieciocho meses después del desastre del Ariel, la firma de Lloyd y Vredenburgh (casa vinculada en cierto modo con los señores Enderby, creo que de Liverpool) se ocupaba de reparar y aparejar el bergantín Grampus para la caza de la ballena. Se trataba de una vieja carraca casi inútil para la navegación, a pesar de todas las reparaciones que se le habían hecho. No sé realmente por qué la habían elegido de preferencia a otros excelentes barcos de los mismos armadores, pero así era. Designaron capitán a Mr. Barnard y se decidió que Augustus le acompañaría. Mientras aprestábase el bergantín, mi amigo insistía en mostrarme la magnífica oportunidad que se me presentaba para satisfacer mis deseos de viajar. No necesito decir con qué ganas escuchaba yo sus palabras, pero las cosas no eran fáciles de arreglar. Mi padre no se oponía directamente, pero mi madre se desesperaba a la sola mención del proyecto; y, lo que es peor, mi abuelo, de quien tanto esperaba yo, me amenazó con no dejarme ni un chelín si alguna vez volvía a mencionarle el asunto. Empero, lejos de abatir mi deseo, estas dificultades no hicieron más que echar aceite al fuego. Resolví partir fuere como fuese, y, después de anunciar mi decisión a Augustus, nos pusimos a planear la manera de llevarla a cabo. En el ínterin me abstuve de hacer la menor referencia a mis parientes sobre el viaje, y como me ocupaba ostensiblemente de mis estudios, terminaron por suponer que había renunciado a mi proyecto. No me ha faltado ocasión de examinar más tarde mi conducta en aquella ocasión, y me he sentido tan sorprendido como desagradado. La profunda hipocresía de que hice gala para llevar a cabo mis intenciones —hipocresía que dominó mis palabras y mis actos durante un largo período de tiempo—, tuvo su sola justificación y tolerancia en la exaltada y ardiente necesidad de llevar a la práctica mis visiones de viaje tanto tiempo acariciadas.
En cumplimiento de mi plan de disimulo, me vi obligado necesariamente a interrumpir mi frecuentación de Augustus, quien pasaba gran parte del día a bordo del Grampus, ocupado en algunas instalaciones que su padre necesitaba en la cabina y en la bodega. De noche, sin embargo, nos reuníamos para conferenciar y hablar de nuestras esperanzas. Más de un mes pasó en esta forma, sin que diéramos con ningún plan aceptable, hasta que Augustus me anunció que había encontrado la solución. Tenía yo un pariente en New Bedford, llamado Ross, en cuya casa solía pasar dos o tres semanas de tiempo en tiempo. El bergantín debía zarpar a mediados de junio (del año 1827), y decidimos que uno o dos días antes de que se hiciera a la mar mi padre recibiría una carta de Mr. Ross tal como solía suceder en casos parecidos, invitándome a pasar una semana en compañía de sus hijos Robert y Emmet. Augustus se encargaría personalmente de la redacción y la entrega de la carta. Una vez que, de acuerdo con las apariencias, hubiese yo partido para New Bedford, me encontraría con mi compañero, quien tendría listo un escondrijo en el Grampus. Augustus me aseguró que sería lo bastante confortable como para pasar varios días en él, durante los cuales no debería asomarme para nada. Cuando el bergantín se hubiera alejado lo bastante como para que toda posibilidad de regreso quedara descartada, llegaría el momento de instalarme con toda comodidad en la cámara; en cuanto a su padre, reiría de todo corazón por la jugarreta. Por lo demás no dejaríamos de cruzarnos con diversos barcos, uno de los cuales se encargaría de llevar una carta que explicara mi aventura a mis padres.
Llegó por fin el 15 de junio, y cada detalle estaba dispuesto. Escrita y entregada la carta, salí de casa un lunes, de mañana, con todas las apariencias de ir a tomar el barco-correo de New Bedford. Me encaminé, en cambio, en busca de Augustus, que me esperaba en una esquina. Nuestro plan original consistía en mantenerme oculto hasta que llegara la noche, para embarcarme secretamente en el bergantín; pero como se había declarado una espesa niebla, decidimos no perder tiempo. Augustus encabezó la marcha hacia el muelle, y lo seguí a cierta distancia envuelto en un grueso capote que aquel me había procurado para que nadie pudiera reconocerme fácilmente. Justamente al dar la vuelta a la segunda esquina, después de pasar por la fuente de Mr. Edmund, me di de lleno con mi anciano abuelo, Mr. Peterson, quien se detuvo para mirarme en la cara.
—¡Que Dios me bendiga, Gordon! —exclamó, después de una larga pausa—. ¿Qué llevas puesto? ¿De quién es ese sucio capote?
—¡Un momento, señor! —repuse, encarando lo mejor posible la situación, adoptando un aire de sorpresa ofendida y pronunciando las palabras de la manera más grosera posible—. ¡Que me cuelguen si no está confundido! ¡No tengo nada que ver con ningún Goddin! ¡Y mejor será que se cuide de decir que mi capote está sucio, viejo estúpido!
Juro que me costó un esfuerzo indecible no echarme a reír a carcajadas ante la extraña manera con que el anciano caballero recibió semejante réplica. Retrocedió dos o tres pasos, poniéndose primero pálido y luego muy encarnado, se levantó los anteojos y, poniéndoselos otra vez, se me vino encima enarbolando el paraguas. Detúvose de golpe, sin embargo, como si de pronto hubiera recordado algo; por fin, dándome la espalda, se fue calle abajo tembloroso de rabia; mascullando:
—¡Nada que hacerle! Anteojos nuevos… Creí que era Gordon… ¡Condenado marinero!
Después de tan providencial escapatoria continuamos con mayores precauciones, llegando por fin sanos y salvos a nuestro destino. Había tan solo uno o dos hombres a bordo que trabajaban a proa, ocupados en las brazolas de las escotillas. Sabíamos muy bien que el capitán Barnard estaba ocupado en las oficinas de Lloyd y Vredenburgh, por lo cual regresaría tarde; no teníamos nada que temer por ese lado. Augustus subió el primero a bordo, y yo le seguí un momento después sin que los marineros me viesen. Bajamos inmediatamente a la cámara y la encontramos vacía. Estaba instalada de la manera más confortable, lo cual no era frecuente en barcos balleneros. Había cuatro excelentes camarotes, con literas tan amplias como cómodas. Vi asimismo una gran estufa y una alfombra sumamente espesa y valiosa que cubría tanto el piso de la cámara como el de los camarotes. El techo se encontraba a siete pies de altura; en fin, todo me pareció muchísimo más confortable y grato de lo que había sospechado. Sin embargo, Augustus no me dio tiempo para seguir mirando, pues insistía en que me escondiera lo antes posible. Entró en su camarote, situado a estribor y contiguo a los mamparos. Una vez que estuvimos en él cerró la puerta y le echó el cerrojo. Pensé que jamás había visto un camarote tan bonito como el de Augustus. Tendría diez pies de largo y una sola litera, que, como he dicho antes, era amplia y cómoda. En la parte próxima a los mamparos había un espacio de cuatro pies cuadrados, con una mesa, una silla y anaqueles llenos de libros, principalmente relatos de viajes. Había allí diversas comodidades, entre las cuales no debo olvidar una especie de caja fuerte o refrigerador, dentro del cual mi amigo me hizo ver cantidad de provisiones de boca y de bebidas.
Oprimiendo con los nudillos cierta parte de la alfombra en el espacio ya mencionado, Augustus me hizo notar que una porción del piso, de unas dieciséis pulgadas cuadradas, había sido cuidadosamente aserrado y vuelto a colocar en su sitio. Bajo la presión el trozo de madera se levantó ligeramente en un extremo, permitiendo el paso de un dedo. En esta forma Augustus levantó la trampa (a la cual estaba sujeta la alfombra con tachuelas) y pude ver que la abertura daba a la bodega de popa. Mi amigo encendió una pequeña bujía y, tras colocarla en una linterna sorda, bajó por la trampa, indicándome que lo siguiera. Así lo hice, y Augustus ajustó la trampa mediante un clavo colocado por la parte inferior; como es natural, la alfombra volvía a quedar tendida en el piso, desapareciendo todas las huellas de la abertura.
La bujía daba una luz tan débil que avancé con mucha dificultad por entre los confusos montones de materiales allí acumulados. Poco a poco, sin embargo, mis ojos se habituaron a la penumbra y pude andar con menos trabajo, sujetándome del faldón de la chaqueta de mi amigo. Después de deslizarnos y dar vueltas a lo largo de innumerables y angostos pasadizos, llegamos por fin frente a un cajón forrado de hierro, como los que se usan a veces para empacar la loza de buena calidad. Tenía casi cuatro pies de alto y seis de largo, pero era muy angosto. Sobre él se veían dos grandes cascos de aceite vacíos, y más arriba cantidad de fardos de paja, apilados hasta el techo de la bodega. Alrededor, y en todas direcciones, amontonado hasta llegar al techo, veíase un verdadero caos formado por toda clase de aparejos navales, conjuntamente con una heterogénea mezcla de canastos, barriles y fardos, al punto que casi parecía cosa de milagro que hubiéramos podido abrirnos paso hasta el cajón. Supe más tarde que Augustus se había ocupado personalmente del arrumaje de esa bodega, a fin de procurarme un escondrijo adecuado, y que solo había tenido por ayudante a un hombre que no debía formar parte de la tripulación.
Mi compañero me mostró que uno de los lados del cajón podía ser retirado a voluntad. Así lo hizo, a fin de mostrarme el interior, cuyo aspecto me produjo gran regocijo. Un colchón procedente de una de las literas de los camarotes cubría por completo el fondo, y había allí todo lo que el reducido espacio permitía acumular para mi comodidad personal, dejándome al mismo tiempo lugar suficiente para estar sentado o tendido. Entre otras cosas había allí libros, pluma, tinta y papel, tres frazadas, un gran cántaro de agua, un cuñete de galletas, tres o cuatro grandes salchichones de Bolonia, un enorme jamón, una pierna de carnero asada y media docena de botellas de cordiales y licores. Procedí de inmediato a tomar posesión de mi pequeño departamento, y estoy seguro de que al hacerlo me sentía más satisfecho que cualquier monarca al entrar en un nuevo palacio. Augustus me enseñó la manera de asegurar el lado abierto del cajón, y luego, bajando la linterna hasta tocar el suelo, me mostró una delgada cuerda negra. Según me dijo, la cuerda se extendía desde mi escondrijo, siguiendo todas las vueltas y revueltas entre la carga, y terminaba en un clavo situado inmediatamente debajo de la trampa que daba a su camarote. Con su ayuda, y en caso de que alguna circunstancia inesperada lo hiciera necesario, podría encontrar fácilmente el camino. Dicho esto Augustus emprendió el retorno, dejándome la linterna y gran cantidad de bujías y cerillas, prometiendo venir a visitarme todas las veces que pudiera hacerlo sin despertar la atención. Todo esto sucedía el 17 de junio.
Permanecí —hasta donde pude calcular— tres días y sus noches en mi escondite, sin salir de él más que dos veces a fin de estirar las piernas, manteniéndome de pie entre dos cajones situados exactamente frente a la abertura. Durante todo ese tiempo no supe nada de Augustus, pero no me inquieté mayormente, ya que el bergantín debía hacerse a la mar en cualquier momento y, con la agitación consiguiente, mi amigo no encontraría muchas oportunidades de llegar hasta mí. Finalmente oí abrirse y cerrarse la trampa, y a Augustus que me llamaba en voz baja, preguntando si todo iba bien y si me hacía falta alguna cosa.
—No me hace falta nada —repuse—. Estoy muy cómodo aquí dentro. ¿Cuándo zarpa el bergantín?
—Antes de media hora —me contestó—. Vine a decírtelo, temiendo que te preocuparas por mi ausencia. No podré bajar durante un tiempo, quizá tres o cuatro días. Después que haya subido y cerrado la trampa, sigue la dirección de la cuerda hasta el clavo. Allí encontrarás mi reloj; puede serte útil, ya que no puedes guiarte por la luz del día para medir el tiempo. Supongo que ni siquiera sabes cuánto llevas encerrado… Tres días solamente; hoy es veinte. Me gustaría llevarte el reloj hasta tu cajón, pero tengo miedo de que noten mi ausencia.
Y con esto cerró la trampa.
Una media hora más tarde sentí claramente que el bergantín se movía, y me felicité de haber comenzado mi viaje tan agradablemente. Satisfecho con esta idea, decidí tomar las cosas con la mayor calma posible y esperar el desarrollo de los acontecimientos hasta que se me autorizara a cambiar aquel cajón por un camarote, el cual, si no más confortable, sería por lo menos más espacioso. Lo primero que me propuse fue ir en busca del reloj. Dejando encendida la linterna, avancé en las tinieblas siguiendo la soga a través de innumerables revueltas, en algunas de las cuales descubrí que, después de bregar largo rato, volvía finalmente a uno o dos pies de mi posición anterior. Llegué por fin hasta el clavo, me apoderé de lo que buscaba y volví sano y salvo al cajón. Me puse entonces a examinar los libros que tan precavidamente me había dejado Augustus y seleccioné como lectura la expedición de Lewis y Clarke a las bocas del río Columbia. Me entretuve así un tiempo, hasta que, sintiendo sueño, apagué cuidadosamente la luz y pronto me quedé profundamente dormido.
Al despertar, mis ideas eran extrañamente confusas, y pasó un tiempo antes de que pudiera recordar las diversas circunstancias de mi situación. Paulatinamente, sin embargo, llegué a reconstruirlas todas. Encendiendo una luz miré el reloj, pero se había parado y no me quedaba manera alguna de saber cuánto había dormido. Sentía las piernas acalambradas, y me vi precisado a buscar alivio manteniéndome de pie entre los cajones. Pronto descubrí que sentía un hambre devoradora, y me acordé de la pierna de carnero, parte de la cual había comido antes de dormirme y me había parecido excelente. ¡Cuál no sería mi asombro al descubrir que se hallaba en total estado de putrefacción! Esta circunstancia me inquietó profundamente, pues al vincularla con la extraña confusión mental que había sentido al despertar, me hizo suponer que había dormido durante un período de tiempo insólitamente prolongado. La atmósfera enrarecida de la bodega podía tener algo que ver con eso, y resultaría finalmente muy peligrosa. Me dolía la cabeza de un modo horrible; parecíame que respiraba con dificultad, y me oprimían multitud de sensaciones ominosas. Pero a pesar de esto no podía atreverme a abrir la trampa o causar alguna otra perturbación, de manera que me limité a dar cuerda al reloj y a tratar de tranquilizarme lo mejor posible.
Durante las fatigosas veinticuatro horas siguientes nadie vino en mi auxilio, y no pude menos de acusar mentalmente a Augustus por el más grosero de los descuidos. Lo que me alarmaba sobre todo era que el agua de mi cántaro estaba reducida a media pinta, y que lo mucho que había comido de las salchichas de Bolonia, luego de la pérdida del carnero, me había producido una intensa sed. Me sentí muy intranquilo y ya no pude interesarme por los libros. Me dominaba asimismo el deseo de dormir, pero temblaba a la sola idea de entregarme al sueño, pensando que en la enrarecida atmósfera de la bodega podía haber emanaciones de carbón de leña. Entretanto, los rolidos del bergantín me probaban que nos hallábamos en alta mar, y un apagado zumbido que llegaba como desde una inmensa distancia parecía indicar que soplaba un viento de fuerza poco común. Imposible me era imaginar las razones de la ausencia de Augustus. No cabía duda de que el viaje estaba ya lo bastante avanzado como para permitirme aparecer en cubierta. Quizá le hubiera ocurrido algún accidente, pero no alcanzaba a concebir ninguno que lo forzara a mantenerme tanto tiempo prisionero, a menos que hubiera muerto repentinamente o caído por la borda; pero rechazaba impacientemente estas últimas ideas. Quizá hubiéramos encontrado vientos desfavorables y nos halláramos todavía en las vecindades de Nantucket. Esta idea, sin embargo, no resistía al examen; de haber sido exacta, el bergantín hubiera virado frecuentemente de bordo y, por la continua inclinación a babor que mantenía, era evidente que navegaba con viento constante de estribor. Además, suponiendo que aún nos halláramos en las proximidades de la isla, ¿por qué no venía Augustus a informarme de esa circunstancia? Meditando así en las dificultades de mi solitaria y lúgubre situación, me resolví a esperar otras veinticuatro horas, tras de las cuales, si no me llegaba auxilio, me abriría camino hasta la trampa tratando de ponerme al habla con mi amigo, o por lo menos respiraría unas bocanadas de aire puro y obtendría una provisión de agua fresca del camarote.
Mientras debatía estos pensamientos, y a pesar de resistirme con todas mis fuerzas, no tardé en sumirme en un profundo sueño que más bien debería denominar sopor. Espantosas pesadillas me asaltaron. Me sentí víctima de las peores especies de calamidades y horrores. Entre otros, fui ahogado entre espesas almohadas por demonios de aspecto tan horrible como feroz. Inmensas serpientes me ceñían en su abrazo, mirándome al rostro con sus ojos que brillaban espantosamente. Luego se extendieron ante mí ilimitados desiertos, que eran la soledad y la desesperación mismas. Troncos de árboles inmensamente altos, grises y desnudos, alzábanse en interminable sucesión hasta donde alcanzaba la mirada. Sus raíces estaban sumergidas en grandes ciénagas, cuyas lúgubres aguas eran intensamente negras, tranquilas y terribles. Y los extraños árboles parecían dotados de vida humana, y moviendo de un lado a otro sus esqueléticos brazos clamaban misericordia a las aguas silenciosas, con acentos del más hondo dolor y desesperación. La escena cambió: ahora me hallaba, solo y desnudo, en las ardientes arenas del Sáhara. A mis pies yacía tendido un fiero león de los trópicos. Repentinamente sus salvajes ojos se abrieron y me miraron. Enderezose de un salto, mostrando sus horribles colmillos. Un segundo después brotaba de su garganta un rugido semejante a un trueno, que me hizo caer por tierra. Sofocándome en un paroxismo de terror, logré por fin despertarme a medias. Pero mi sueño no era completamente un sueño. Ahora, al menos, estaba en posesión de mis sentidos, y las patas de un monstruo de verdad, oprimían pesadamente mi pecho; sentí su ardiente aliento en mi oreja, y sus blancos y horribles colmillos brillaban contra mi cara en la penumbra.
Si mil vidas hubieran dependido del movimiento de uno de mis miembros o de la pronunciación de una palabra, no habría sido capaz de moverme ni hablar. La bestia, fuera lo que fuese, se mantenía sobre mí sin intentar por el momento ninguna violencia, mientras me hallaba tendido en la más indefensa de las situaciones y al borde de la muerte irremisible. Sentí que mis facultades físicas y mentales me abandonaban, que me estaba muriendo, y que me moría de puro terror. Mi cerebro era un torbellino, me sentía presa de la más horrible náusea, perdía la vista, y hasta aquellas fulgurantes pupilas al lado de mi cara se tornaban confusas. Con un último y vehemente esfuerzo alcancé a encomendarme débilmente a Dios, y me resigné a perecer. El sonido de mi voz pareció despertar la furia latente del animal. Precipitose de lleno sobre mí, pero… ¡cuál no sería mi sorpresa cuando, después de un profundo y ahogado gemido, comenzó a lamerme la cara y las manos con la mayor solicitud, con las más extravagantes demostraciones de cariño y de alegría! Me sentí presa de un vértigo, envuelto en un inexpresable asombro…, pero no podía dejar de reconocer la especial manera de gemir de mi terranova Tigre y la rara manera que tenía de acariciarme. Sí, era él. Sentí que la sangre se me agolpaba bruscamente en las sienes, en un vertiginoso y subyugante sentimiento de liberación y renacimiento. Me enderecé precipitadamente del colchón en el cual yacía y, arrojándome al cuello de mi fiel seguidor y amigo, alivié la prolongada opresión de mi pecho en un torrente de conmovidas lágrimas.
Tal como en la ocasión precedente, mis pensamientos eran muy confusos en el momento de despertar. Durante largo rato fui incapaz de relacionar las ideas; pero, poco a poco, recobré la facultad de pensar y volví a pasar revista a los diversos incidentes de mi situación. Inútilmente traté de explicarme la presencia de Tigre y, después de descartar mil conjeturas, tuve que contentarme con la alegría de que se hallara junto a mí, compartiendo tan terrible soledad y confortándome con sus caricias. Mucha gente ama a sus perros, pero yo tenía por Tigre un afecto que excedía lo normal, la verdad es que jamás criatura alguna lo mereció tanto. Durante siete años había sido mi compañero inseparable y en multitud de ocasiones dio pruebas de las nobles cualidades que distinguen a su raza. Lo había salvado, siendo cachorro, de las garras de un malvado mozalbete de Nantucket que, luego de echarle una cuerda al cuello, lo arrastraba al agua para ahogarlo; y cuando creció, saldó su cuenta unos tres años más tarde, al salvarme del garrote de un salteador callejero.
Tomando el reloj, lo apliqué al oído y vi que había vuelto a pararse, pero esto no me sorprendió en lo más mínimo, ya que estaba convencido, a juzgar por lo que sentía, de que había vuelto a dormir muchísimo tiempo, aunque me fuera imposible precisarlo exactamente. Me consumía la fiebre y sentía una sed intolerable. Busqué a tientas en el cajón mi pequeño remanente de agua; estaba a oscuras, pues la bujía se había consumido hasta el fondo de la linterna, y no encontraba la caja de fósforos. Di, sin embargo, con el cántaro, y descubrí que estaba vacío; indudablemente Tigre no había podido resistir a la tentación de beber, y asimismo había devorado los restos de carnero, cuyo hueso mondado encontré al asomarme fuera del cajón. No me importaba la carne, dado que estaba echada a perder, pero me espantó comprender que me había quedado sin agua. Sentíame muy débil, al punto que no podía hacer el menor movimiento sin temblar de la cabeza a los pies como si tuviera calentura. Para colmo de males el bergantín cabeceaba y rolaba con gran violencia, y los barriles de aceite colocados sobre el cajón se hallaban en peligro de venirse al suelo, bloqueando mi único medio de ingreso o egreso. Sentía asimismo los terribles efectos del mareo. Pensando en todo eso, resolví llegar de cualquier manera hasta la trampa, en busca de un socorro que quizá más adelante me fuera vedado. Resuelto a ello, busqué otra vez a tientas las cerillas y las bujías. Encontré las primeras; pero, al no ver las bujías en su sitio (que recordaba perfectamente), abandoné la búsqueda por el momento y, luego de mandar a Tigre que se estuviera quieto, inicié mi viaje en dirección a la trampa.
La tentativa me probó que mi debilidad era mucho mayor de lo que había supuesto. Apenas podía avanzar reptando dificultosamente, y con frecuencia sentía que mis piernas se paralizaban; de boca contra el suelo, permanecía inmóvil durante largos minutos, en un estado que bordeaba la insensibilidad. Pero seguí luchando, metro a metro, temiendo a cada instante desmayarme en aquellas angostas e intrincadas revueltas de la carga, donde inevitablemente me esperaría la muerte. Por fin, echándome hacia adelante con toda la energía de que era capaz, di de cabeza contra el agudo filo de un cajón reforzado de hierro. El accidente solo me aturdió por un momento, mas no tardé en descubrir, con inexpresable desesperación, que los acentuados movimientos del barco habían hecho caer el pesado cajón, atravesándolo en mi camino de manera que lo bloqueaba por entero. A pesar de mis violentos esfuerzos, no pude desviarlo una sola pulgada, pues se hallaba estrechamente encajado entre los restantes cajones y aparejos del barco. Débil como estaba, no tenía más que dos alternativas: abandonar la guía de la cuerda y buscar un nuevo paso hasta la trampa, o trepar sobre el cajón hasta poder seguir mi camino del otro lado. Lo primero presentaba demasiadas dificultades y peligros como para no estremecerme de solo pensarlos; dadas las condiciones físicas y mentales en que me hallaba, perdería infaliblemente el camino si lo intentaba, pereciendo de la manera más miserable entre aquellos horribles y repugnantes laberintos de la cala. Sin vacilar, pues, me decidí a reunir mis fuerzas y tratar de subirme como pudiera a lo alto del cajón.
Al enderezarme con esta intención me di cuenta de que la tarea era aún más difícil de lo que había supuesto. A cada lado del estrecho pasadizo se alzaba una enorme pared formada por diversos y pesados materiales, que el menor error de mi parte podía precipitar sobre mi cabeza, o, si me salvaba de esto, bloquear completamente el pasaje de regreso, tal como lo estaba el de ida por el cajón. Noté que este último era largo y pesado, sin el menor asidero para trepar. Inútilmente traté de aferrarme a la parte más alta empleando todos los recursos posibles y confiando en que de esta forma conseguiría izarme hasta arriba. Pero, de haberlo conseguido, estoy seguro de que las fuerzas me hubieran abandonado en el momento de trepar, y fue harto preferible que fracasara. Por fin, al hacer un desesperado esfuerzo para mover el cajón, sentí que cedía ligeramente en la parte situada a mi lado. Pasé rápidamente la mano por el borde de las tablas y noté que una de las más grandes se hallaba a medias suelta. Con ayuda de mi cortaplumas, que por suerte llevaba conmigo, logré tras un enorme trabajo desprender por completo la tabla, y, luego de deslizarme por la abertura, comprobé con grandísima alegría que del otro lado no había tablas; en otras palabras, que al cajón le faltaba la tapa y que lo que yo acababa de franquear era su fondo. De ahí en adelante no encontré mayores dificultades para llegar hasta el clavo. Latiéndome de prisa el corazón, presioné suavemente la trampa. No se levantó tan fácilmente como había esperado, y apreté otro poco, temiendo siempre que en el camarote pudiera hallarse alguien más aparte de Augustus. Pero la trampa no cedió, con gran asombro de mi parte, asombro al que siguió una cierta intranquilidad, pues recordaba que anteriormente se requería poca o ninguna fuerza para levantarla. Empujé con violencia… y no se abrió. Me lancé contra ella con todas mis fuerzas, con rabia, con desesperación… sin que cediera. Y no costaba mucho darse cuenta, por la total resistencia que oponía aquella tabla, que el agujero había sido descubierto y clavado, o que sobre él habían puesto un enorme peso, que jamás podría remover desde abajo.
El horror y la desesperación más indescriptibles cayeron sobre mí. En vano traté de razonar sobre las probables causas de que me hubieran sepultado en vida. Imposible me era hilvanar coherentemente mis ideas, y, dejándome caer al suelo, me entregué sin resistencia a las más siniestras imaginaciones, en las cuales predominaban la idea de la horrible muerte por falta de agua, por hambre o por asfixia. Poco a poco, sin embargo, retornó a mí alguna presencia de ánimo. Me enderecé y, tanteando con los dedos hasta encontrar las junturas de la trampa, traté de mirar de cerca para asegurarme si por ellas se filtraba algo de luz del camarote. No encontré más que tinieblas. Hice pasar la hoja del cortaplumas por una de las junturas, hasta tropezar con un obstáculo duro. Raspándolo con la punta de la hoja, comprobé que se trataba de una sólida masa de hierro; pero, a causa de ciertas ondulaciones de la superficie, que se advertían al pasar la hoja, deduje que se trataba de una cadena de ancla.
Lo único que me quedaba por hacer era volverme a mi escondite y, una vez allí, entregarme a mi triste destino, o tratar de serenarme y analizar las posibilidades de escapar en otra forma. Me puse inmediatamente en marcha y, después de incontables dificultades, logré llegar a mi refugio. Cuando me dejé caer sobre el colchón en el colmo del agotamiento, Tigre se acostó cuan largo era a mi lado, y pareció deseoso de consolarme con sus caricias, como si me urgiera a soportar con valor mis desgracias. Lo extraño de su conducta terminó por llamarme la atención. Después de lamerme la cara y las manos durante un rato, se interrumpía bruscamente y se ponía a gemir en voz baja. Cuando alargaba mi mano hacia él, lo sentía invariablemente tendido de espaldas, con las patas levantadas. Esta actitud, repetida con tanta frecuencia, me pareció rara, aunque no conseguía explicármela. Como el perro parecía sumamente afligido, imaginé que podía estar herido; tomándole una a una las patas, las examiné cuidadosamente, sin encontrar la menor lesión. Pensé entonces que tenía hambre, y le di un gran pedazo de jamón, que devoró ávidamente, aunque renovó al punto sus extraordinarias maniobras. Se me ocurrió entonces que debía estar padeciendo, como yo, de sed, y aceptaba ya esta conclusión cuando se me ocurrió que solamente le había examinado las patas, y que quizá estaba herido en la cabeza u otra parte del cuerpo. Le acaricié cuidadosamente la cabeza, sin encontrar nada. Pero, al pasarle la mano por el lomo, advertí que en una zona el pelo estaba levantado. Lo toqué con un dedo y descubrí un cordel. Palpándolo, vi que le daba toda la vuelta al cuerpo y, al examinarlo con más detalle, acabé por sentir entre los dedos un trozo de algo que, al tacto, parecía papel de carta, atado al cordel de manera tal que quedaba colocado debajo de la pata delantera izquierda del animal.
INSTANTÁNEAMENTE CRUZÓ por mi mente el pensamiento de que aquel papel era un mensaje de Augustus y que algún accidente imprevisto le había impedido librarme de mi prisión, por lo cual acudía a este método para explicarme lo que estaba ocurriendo. Temblando de ansiedad, me puse a buscar las cerillas y las bujías. Tenía como un recuerdo confuso de haberlas colocado cuidadosamente en alguna parte antes de quedarme dormido; incluso antes de iniciar mi recorrido hasta la trampa había recordado el sitio exacto donde se hallaban. Ahora, sin embargo, no conseguía despertar ese recuerdo, y pasé una hora entera en vanas y desesperantes búsquedas. Jamás he vivido momentos de ansiedad e impaciencia tan terribles. Por fin, mientras me arrastraba con la cara pegada al lastre, fuera del cajón pero al lado de su abertura, percibí como una débil fosforescencia en dirección a proa. Grandemente sorprendido, traté de avanzar en esa dirección, pues la luz parecía estar a pocos pasos. Pero apenas me había movido cuando dejé de percibirla, y antes de verla otra vez me vi precisado a tantear en busca del cajón y colocarme exactamente en la posición anterior. Moviendo cuidadosamente la cabeza a un lado y a otro noté que, si avanzaba suavemente y con múltiples precauciones en dirección opuesta a la que había tomado la primera vez, me acercaría a la luz sin perderla de vista. No tardé en llegar a ella (después de deslizarme a través de innumerables y estrechos pasajes) y descubrí que provenía de algunos fragmentos de mis cerillas, caídas en un barril vacío y tumbado de lado. Me preguntaba asombrado cómo habían podido ir a parar allí, cuando mi mano palpó dos o tres trozos de cera de bujía, que evidentemente había sido mordisqueada por el perro. Deduje inmediatamente que Tigre se había comido mi provisión de bujías y que sería imposible leer la nota de Augustus. Los trozos de cera que quedaban se habían mezclado de tal modo con otros desechos del barril que desesperé de utilizarlos y los dejé donde estaban. Reuní lo mejor que pude las cerillas, de las que quedaban una o dos, y volví con gran dificultad a mi cajón, de donde Tigre no se había movido.
Me era imposible pensar lo que iba a hacer. La bodega estaba sumida en tales tinieblas que no alcanzaba a ver mi mano por más que la acercara a mi rostro. Discernía apenas el blanco trozo de papel, pero para ello no lo miraba directamente, sino que lo colocaba en la línea de la parte externa de la retina; en esa forma, mirándolo de costado, alcancé a tener una ligera percepción del mismo. Puede imaginarse por esto lo tenebroso de mi prisión, y en cuanto a la nota de mi amigo —si verdaderamente era de él—, solo parecía aumentar mis padecimientos al inquietar todavía mi débil y agitada mente. En vano daba vueltas en la cabeza multitud de absurdos expedientes para procurarme luz —esa clase de expedientes que un hombre sumido en el inquieto sueño que provoca el opio hubiera discurrido con fines similares, ideas que alternativamente parecen las más razonables y las más absurdas, según que predominen las facultades razonantes o las imaginativas—. Por fin se me ocurrió una idea que me pareció sensata, asombrándome mucho de no haberla tenido antes. Puse el trozo de papel sobre la cubierta de un libro, reuní los fragmentos de fósforo que había traído del barril y, luego de colocarlos sobre el papel, los froté contra este con la palma de la mano, rápida pero firmemente. Una luz clarísima se difundió de inmediato en la superficie y, de haber habido allí algo escrito, no habría tenido la menor dificultad en leerlo. Pero no vi ni una sílaba…; nada más que la lisa superficie del papel. La luz se disipó en contados segundos y mi corazón se fue apagando con ella.
Ya he indicado más de una vez que, durante todo el período precedente, mi inteligencia se hallaba en un estado rayano con la estupidez. Pasaba, es cierto, por momentos de perfecta cordura y a veces hasta de energía, pero eran muy pocos. Preciso es recordar que durante muchos días había estado aspirando la atmósfera pestilente de una bodega de barco ballenero herméticamente cerrada, amén de que solo había contado con una escasa ración de agua. Durante las últimas catorce o quince horas no había tenido ni una gota para beber… y tampoco había dormido en ese tiempo. Mis principales provisiones —y bien puedo decir las únicas desde la pérdida de la pierna de carnero— habían consistido en alimentos sumamente salados; la única excepción la constituían las galletas, pero me era imposible tragarlas a causa de su dureza y de la sequedad e hinchazón de mi garganta. Ardía de fiebre y me sentía muy enfermo. Todo ello explicará que transcurrieran muchas y tristes horas de desesperación antes de que se me ocurriera la idea de que solamente había examinado uno de los lados del papel. No trataré de describir mi rabia (pues creo que la rabia predomina sobre todo) cuando me di cuenta del terrible error que había cometido. La equivocación en sí hubiera carecido de importancia, pero un arrebato de locura la había vuelto insalvable: sí, en el momento de desesperación que siguió a mi descubrimiento de que en el papel no había nada escrito lo había roto en pedazos y los había arrojado lejos, sin que pudiera decir dónde.
La sagacidad de Tigre me alivió de la peor parte de este dilema. Una vez que hube encontrado, después de larga búsqueda, un trocito de papel, se lo acerqué a la nariz y traté de hacerle comprender que debía traerme los otros pedazos. Para mi asombro (pues nunca le había enseñado esas habilidades que distinguen a su raza), pareció comprender de inmediato lo que le pedía, y luego de husmear aquí y allá un momento, me trajo un trozo de mayor tamaño. Quedose contra mí, frotando su hocico contra mi mano, como si esperara mi aprobación. Le palmeé la cabeza e inmediatamente volvió a su búsqueda. Pasaron algunos minutos antes de que volviera, pero cuando lo hizo traía consigo un gran pedazo que resultó ser todo lo que faltaba, ya que por lo visto yo había desgarrado el papel en tres trozos. Afortunadamente, no tuve dificultad en encontrar los escasos fragmentos de fósforo que aún quedaban, pues su débil resplandor me sirvió de guía. Las dificultades me habían enseñado a ser prudente, y esta vez pasé algún tiempo reflexionando sobre lo que iba a hacer. Era muy probable que en el lado opuesto al examinado antes hubiera algunas palabras escritas. Pero… ¿cuál era ese lado? El hecho de hacer coincidir los tres pedazos no me daba ninguna clave, aunque sí la seguridad de que las palabras (en caso de existir) se encontrarían todas de un solo lado y correctamente ordenadas. Era absolutamente necesario colocar el papel en la forma adecuada, pues lo que me quedaba de fósforo no alcanzaría para una tercera tentativa. Como antes, puse el papel sobre la cubierta de un libro y me quedé un rato debatiendo cuidadosamente el problema. Por fin pensé que —aunque muy improbable— era posible que el lado escrito presentara alguna irregularidad en su superficie que una palpación muy sutil podría revelar. Decidí hacer el experimento y pasé con mucho cuidado el dedo por la parte superior del papel. No advertí la menor señal de escritura. Volviéndolo, lo coloqué otra vez sobre el libro y pasaba otra vez el dedo por su superficie, cuando percibí una debilísima fosforescencia que se producía en el lugar de frote. Inmediatamente comprendí que se debía a las mínimas partículas de fósforo que habían quedado en el papel cuando mi primera experiencia. Es decir que la escritura, si había escritura, se encontraba en la parte opuesta. Volví la nota y repetí lo hecho anteriormente. Apenas frotado de fósforo surgió un notable brillo, y al mismo tiempo distinguí varias líneas escritas con letra muy grande y, a lo que parecía, con tinta roja. Aunque la fosforescencia era bastante fuerte, no duró más que unos segundos. De no haber estado tan ansioso hubiese tenido tiempo sobrado para leer las tres frases del mensaje —pues distinguí que eran tres—. Pero en mi ansiedad por entenderlo de golpe solo alcancé a descifrar las ocho últimas palabras, que decían: …sangre… Tu vida depende de que sigas escondido.
De haber podido cerciorarme de todo el contenido de la nota, de la plena significación de la advertencia que mi amigo había tratado de hacerme llegar en esa forma, incluso si me hubiese revelado la más terrible de las catástrofes, estoy firmemente convencido de que no me hubiera producido ni la décima parte del horripilante aunque indefinido espanto que me inspiró el fragmento que acababa de leer. Aquella palabra, sangre, la más atroz de todas las palabras, siempre llena de misterio, sufrimiento y terror, por más que estuviera separada de cualquier frase precedente que le hubiera dado su verdadero sentido, ¡cuán cargada de trágica importancia aparecía, cuán heladas y agobiadoras caían sus sílabas en las tinieblas de mi prisión, en lo más recóndito de mi alma!
No cabía dudar de que Augustus tenía las mejores razones para instarme a que me mantuviera escondido; pero, aunque barajé mil hipótesis distintas, no pude llegar a una solución satisfactoria de aquel misterio. Inmediatamente después de regresar de mi última expedición hasta la trampa, y antes de que mi atención se viera reclamada por la singular conducta de Tigre, había decidido hacerme escuchar por los que se hallaban en cubierta, o, si no lo conseguía, abrirme camino a través del sollado. Una cierta seguridad de llevar a cabo alguno de estos propósitos en último extremo me había dado el coraje necesario para resistir los horrores de mi situación. Pero ahora las pocas palabras leídas acababan de privarme de este recurso postrero, y por primera vez experimenté toda la desventura de mi destino. En un paroxismo de desesperación, me dejé caer sobre el colchón, donde permanecí durante un día y una noche en una especie de atontamiento, solo interrumpido por intervalos momentáneos de sensatez y de recuerdo.
Por fin me levanté una vez más y me puse a reflexionar en los horrores que me rodeaban. Era posible que alcanzara a vivir otras veinticuatro horas privado de agua, pero no más. Durante los primeros días de mi encierro había saboreado abundantemente los cordiales proporcionados por Augustus, mas estos solo servían para exacerbar la fiebre, un aliviar en nada la sed. Solo quedaban unos tragos de un fuerte licor de melocotón que me revolvía el estómago. Había comido todas las salchichas y del jamón solo restaba un trocito de pellejo; en cuanto a las galletas, Tigre se las había comido con excepción de unos pedacitos. Para colmo de males, hallé que mi jaqueca aumentaba más y más, y con ella esa especie de delirio que me había perturbado en mayor o menor grado desde que me quedara dormido por primera vez. En las últimas horas había respirado con suma dificultad, y ahora, a cada inspiración, sentía que mi pecho se contraía espasmódicamente. Pero, además, me amenazaba una nueva y muy distinta fuente de preocupación, algo cuya aterradora posibilidad contribuyó más que nada a arrancarme de mi sopor. Me refiero a la conducta de mi perro.
La primera vez que noté un cambio en su actitud se produjo al frotar la cerilla contra el papel en la última de mis tentativas. Mientras lo hacía, Tigre metió el hocico en mi mano, gruñendo ligeramente. Demasiado excitado me sentía en ese momento para prestar atención al detalle. Poco después, como se recordará, me arrojé sobre el colchón y caí en una especie de letargia. No tardé en advertir un sonido sibilante cerca de mis oídos y descubrí que procedía de Tigre, que jadeaba y gemía en un estado de extraordinaria agitación, mientras sus ojos llameaban fieramente en la oscuridad. Le hablé y me respondió con un gruñido apagado, tras del cual se quedó quieto. Caí otra vez en mi somnolencia, de la que nuevamente desperté por la misma razón. Esto se repitió tres o cuatro veces, hasta que, al fin, su actitud me inspiró un miedo tan terrible que me despabilé por completo. El perro estaba tendido al lado de la puerta del cajón, gruñendo horriblemente, aunque en un tono apagado, mientras le rechinaban los dientes como si sufriera convulsiones. No me quedó la menor duda de que se había vuelto rabioso por la falta de agua y la atmósfera enrarecida, y me pregunté qué iba a hacer para defenderme. Me resultaba intolerable la idea de matarlo, pero era imprescindible para mi propia seguridad. Claramente podía distinguir sus ojos clavados en mí con la expresión del odio más mortal, y a cada instante esperaba que me atacara. Llegó un momento en que no pude seguir resistiendo tan terrible situación y me resolví a salir de mi refugio y matar a Tigre si su comportamiento lo exigía.
Para salir me veía precisado a pasar directamente sobre su cuerpo, cosa que él pareció anticipar levantándose sobre las patas delanteras (como pude comprobar por el cambio de posición de sus ojos), mientras exhibía sus blancos colmillos, que se discernían claramente en la oscuridad. Tomé los restos del pellejo del jamón y la botella de licor conjuntamente con un gran cuchillo de trinchar que Augustus me había dejado, y luego, envolviéndome en mi capote lo más posible, di un paso hacia la puerta del cajón. No había terminado de darlo cuando, con un terrible gruñido, el perro me saltó a la garganta. Todo el peso de su cuerpo me golpeó en el hombro derecho y caí violentamente hacia la izquierda, mientras el enfurecido animal seguía de largo. Quedé de rodillas, con la cabeza metida entre las frazadas, que me protegieron del segundo furioso asalto, durante el cual sentí que los afilados dientes del perro mordían con fuerza en las mantas que me envolvían el cuello, sin que, por fortuna, alcanzaran a atravesar los pliegues. Me encontraba debajo del perro y en pocos momentos quedaría por completo en su poder. La desesperación me dio fuerzas; me levanté osadamente, rechazándole con violencia lejos de mí, mientras arrancaba de un tirón las frazadas y se las echaba encima. Antes de que lograra librarse de ellas ya había atravesado la puerta, cerrándola y dejándole prisionero. Desgraciadamente, en el curso de la lucha me había visto precisado a dejar caer el trozo de pellejo de jamón y descubrí que todas mis provisiones quedaban reducidas a un simple trago de licor. Cuando esta reflexión cruzó por mi mente me sentí dominado por uno de esos arrebatos de petulancia que suelen sentir los niños mal criados en circunstancias similares, y, llevándome la botella a los labios, la vacié hasta la última gota y la estrellé furiosamente contra el suelo.
Apenas había cesado el eco del golpe cuando oí mi nombre pronunciado por una voz ansiosa, pero muy baja, que venía del lado de proa. Aquello era tan inesperado y me produjo una emoción tan intensa que traté en vano de responder. Era incapaz de articular palabra, y enloquecido de terror a la idea de que mi amigo me creyera muerto y se volviera sin tratar de llegar a mi lado, permanecí entre los cajones vecinos al mío temblando convulsivamente, jadeando y luchando por recobrar la voz. Si un millar de palabras hubiesen dependido de una sola sílaba no me habría sido posible proferirla. Oí entonces un ligero movimiento del lado de la carga colocada algo más adelante. El sonido se tornó más débil, se repitió más débilmente, cada vez más débilmente… ¿Olvidaré alguna vez lo que sentí en ese momento? Mi amigo…, mi compañero, de quien tanto esperaba…, se iba…, me abandonaba…, ¡ya se había ido! ¡Me dejaría perecer miserablemente, expirar en la más horrible y odiosa de las mazmorras! ¡Una palabra, una sola sílaba podía salvarme… y no lograba pronunciarla! Estoy seguro de que en aquel momento sentí algo diez mil veces peor que las agonías de la muerte. Mi cabeza fue presa del vértigo y, envuelto en una náusea atroz, caí contra el costado del cajón.
En mi caída, el cuchillo de trinchar se desprendió del cinturón de mis pantalones y dio en el suelo con un sonido resonante. ¡Jamás un acento de la más hermosa melodía llegó tan dulcemente a mis oídos! Escuché, en el colmo de la ansiedad, esperando el efecto que aquel sonido produciría en Augustus, pues sabía que la persona que acababa de pronunciar mi nombre no podía ser más que él. Todo quedó en silencio durante unos instantes. Por fin escuché otra vez: «¡Arthur!», repetido en voz baja y vacilante. La renovada esperanza liberó, por fin, mi facultad de hablar, y con toda la fuerza de mi voz clamé:
—¡Augustus..! ¡Oh, Augustus..!
—¡Sh…! ¡Por lo que más quieras, cállate! —replicó Augustus, con voz temblorosa de agitación—. Estaré a tu lado en un momento…, apenas pueda abrirme paso en la bodega.
Largo tiempo le oí moverse entre los bultos, y cada instante me pareció un siglo. Por fin sentí su mano en mi hombro, y en el mismo instante el cuello de una botella tocó mis labios. Solo aquellos que se han visto libres a último momento de las fauces de la tumba, o han conocido los insoportables tormentos de la sed bajo circunstancias tan graves como las que me habían rodeado en mi espantosa prisión, pueden hacerse una idea de la inexpresable delicia que me proporcionó aquel largo trago de la más admirable de las bebidas.
Una vez que hube satisfecho hasta cierto punto mi sed, Augustus sacó del bolsillo tres o cuatro patatas hervidas que devoré ávidamente. Mi amigo traía consigo una linterna sorda y sus rayos me produjeron apenas menos placer que la bebida y la comida. Pero estaba impaciente por conocer las causas de su prolongada ausencia, y él procedió a contarme lo que había ocurrido a bordo durante mi encierro.
TAL COMO lo había supuesto, el bergantín había zarpado una hora después de que mi amigo me dejara el reloj. Esto ocurría el 20 de junio. Se recordará que llevaba ya tres días en la bodega, y durante este período hubo mucho movimiento a bordo, un continuo ir y venir, especialmente en la cámara y los camarotes, tanto que Augustus no tuvo oportunidad de venir a verme sin riesgo de que se descubriera el secreto de la trampa. Cuando, por fin, pudo hablar conmigo le aseguré que todo iba lo mejor posible, y por eso, en los dos días que siguieron, no se sintió mayormente intranquilo, aunque esperaba siempre otra oportunidad de bajar. Solo al cuarto día pudo hacerlo. Varias veces, en este intervalo, Augustus estuvo a punto de informar a su padre de nuestra aventura, a fin de que yo pudiera salir de inmediato de mi escondite; pero estábamos todavía cerca de Nantucket y, a juzgar por algunas frases que se le habían escapado al capitán Barnard, cabía temer que pusiera inmediatamente proa a tierra si descubría que yo me hallaba a bordo. Por lo demás, según me dijo Augustus, había reflexionado que nada esencial podía faltarme por el momento, aparte de que en ese caso no tenía más que asomarme a la trampa y llamar. Todo considerado, llegó a la conclusión de que lo mejor era dejarme como estaba hasta tener una oportunidad de bajar a visitarme sin que lo vieran. Pero esto, como he dicho, solo se produjo al cuarto día, después de dejarme el reloj, y al séptimo de mi descenso a la cala. Augustus acudió a mi refugio sin traer agua ni provisiones, pensando llamarme para que yo fuese hasta la trampa, tras lo cual él subiría al camarote y me alcanzaría las provisiones. Una vez que estuvo abajo se dio cuenta de que yo estaba dormido, pues roncaba con fuerza. A juzgar por los cálculos que soy capaz de hacer, este sueño debió ser el sopor que se apoderó de mí al volver de la trampa, luego de ir a buscar el reloj, y que por tanto debió durar más de tres días y tres noches por parte baja. Posteriormente he tenido oportunidad, tanto por experiencia personal como por afirmaciones ajenas, de comprobar los fuertes efectos soporíferos del hedor que se desprende del aceite de pescado rancio cuando se le respira en lugares encerrados, y al pensar en las condiciones de la cala donde me hallaba encerrado, y el largo tiempo que llevaba el bergantín sirviendo como ballenero, me sorprende haber despertado de aquel sueño, pues lo más natural hubiese sido que continuara adormecido ininterrumpidamente.
Al principio, Augustus me llamó en voz baja, sin cerrar la trampa, pero como no le contestara la cerró y se puso a llamar con más fuerza, y finalmente a gritos, sin que yo cesara por eso de roncar. Mi amigo se sintió entonces muy perplejo. Llegar hasta mi refugio le llevaría un rato, a causa de las vueltas y revueltas entre la carga, y entretanto el capitán Barnard podía reparar en su ausencia, ya que de continuo requería su ayuda para que le ordenara y copiara documentos relacionados con los negocios del viaje. Por eso, luego de reflexionar, Augustus decidió volverse y esperar una nueva oportunidad para visitarme. No le costó mucho resolverse, ya que mi sueño parecía de los más normales, y nada le hacía sospechar que hubiese tenido algún inconveniente desde el comienzo de mi encierro.
No había terminado de decidirse cuando su atención se vio reclamada por unos ruidos insólitos que parecían venir de la cámara. Luego de ascender con toda la rapidez posible y de cerrar nuevamente la trampa, corrió a abrir la puerta de su camarote. Pero apenas había puesto el pie en el umbral cuando un tiro de pistola estalló casi en su cara, y en el mismo instante fue derribado por un golpe de palanca.
Una fuerte mano lo mantuvo inmóvil en el suelo de la cámara, aferrándolo por la garganta; pudo, sin embargo, darse cuenta de lo que ocurría en torno. Su padre estaba atado de pies y manos y yacía en los peldaños de la escalera de la cámara, cabeza abajo, perdiendo abundante sangre de una profunda herida en la frente. No dijo una palabra y parecía estar agonizando. Sobre él se inclinaba el piloto, contemplándolo con una expresión de diabólica burla, mientras revisaba uno por uno sus bolsillos, de los que no tardó en sacar una gran cartera y un cronómetro. Siete de los tripulantes (entre los cuales se contaba el cocinero negro) estaban dedicados a revisar los camarotes de babor, en busca de armas, y no tardaron en proveerse de mosquetes y municiones. Aparte de Augustus y el capitán Barnard había nueve hombres en la cámara, los de peor calaña de la tripulación del bergantín. No tardaron en subir al puente, llevando a mi amigo con las manos atadas a la espalda. Fueron directamente al castillo de proa, que se hallaba cerrado y custodiado por dos de los amotinados con hachas en las manos; había otros dos en la escotilla principal.
—¡Eh, los de abajo! —gritó el piloto—. ¡Vamos, afuera…, de a uno…, y nada de protestas!
Pasaron unos momentos antes de que alguien se asomara. Por fin, un inglés, que hacía su primer viaje como marinero, subió a cubierta llorando desesperadamente y suplicando al piloto que le perdonara la vida. La única respuesta fue un hachazo en la frente. El desdichado cayó sin proferir un quejido y el cocinero negro, tomándolo en brazos como si fuera un niño, lo arrojó al mar.
Al oír el golpe y la caída del cuerpo, los hombres de abajo no se atrevieron a aventurarse en cubierta a pesar de las amenazas o las promesas que escuchaban, hasta que, por fin, uno de los amotinados propuso expulsarlos por medio del humo. Siguió a esto una corrida general y por un momento pudo pensarse en la posibilidad de que los amotinados fuesen reducidos. Estos últimos, sin embargo, lograron cerrar el castillo de proa, del que solo alcanzaron a salir seis hombres; superados en número y sin armas, tuvieron que rendirse, luego de una breve lucha. El piloto les habló amablemente, sin duda para que los que quedaran abajo se rindieran, ya que podían escuchar perfectamente sus palabras. Lo que siguió fue directo resultado de su sagacidad y de su diabólica villanía. Los hombres encerrados en el castillo de proa anunciaron su intención de someterse y, subiendo de a uno, se dejaron atar y tender de espaldas en el puente, al igual que los seis primeros; en total había veintisiete tripulantes que no participaban del motín.
Siguió a esto la más horrenda de las carnicerías. Los indefensos marinos fueron arrastrados hasta el portalón, donde el cocinero los esperaba para descargarles un hachazo en la cabeza mientras los otros los sujetaban. Veintidós hombres perecieron en esta forma y Augustus se daba ya por muerto, esperando a cada instante que le llegara el turno. Pero ocurrió que los miserables se fatigaron o quizá acabaron por sentir cierta repugnancia de aquellas sangrientas escenas, ya que los cuatro prisioneros restantes, así como mi amigo, fueron dejados de lado mientras el piloto mandaba traer ron y el grupo de los amotinados se entregaba a una orgía de borrachos que duró hasta la puesta del sol. Pusiéronse entonces a discutir sobre la suerte de los sobrevivientes, que se hallaban a cuatro pasos de distancia y no perdían una sola sílaba. El ron parecía haber mitigado un tanto la crueldad de algunos de los amotinados, pues se oyeron varias voces que proponían la liberación de los prisioneros siempre que se incorporaran al motín y compartieran sus beneficios. El cocinero negro, que era un monstruo demoniaco en todo sentido, y que ejercía entre los tripulantes una influencia quizá superior a la del mismo piloto, se negó a escuchar ninguna proposición de este género, y varias veces se levantó para continuar su tarea en el portalón. Afortunadamente estaba tan borracho que los menos desaforados consiguieron retenerlo fácilmente. Entre estos últimos figuraba el encargado de las líneas de los arpones, un hombre llamado Dirk Peters. Era hijo de una india de la tribu de los upsarokas, que habitaban en las plataformas de las Colinas Negras, cerca de las fuentes del Missouri. Creo que su padre era traficante en pieles o estaba vinculado de algún modo con las factorías del río Lewis. Pocas veces he visto hombre de aspecto más feroz que este Peters. De baja estatura (cuatro pies y ocho pulgadas, a lo sumo), tenía brazos y piernas dignos de Hércules. Sus manos, sobre todo, eran tan enormemente grandes y anchas que apenas conservaban forma humana. Sus brazos y piernas estaban arqueados de la manera más extraña, dando la impresión de carecer de toda flexibilidad. La cabeza era igualmente deforme, de enorme tamaño, y tenía en la coronilla las mismas muescas o marcas que suelen tener los negros; era completamente calvo. A fin de ocultar este defecto, que no procedía de la edad, solía usar una peluca fabricada con cualquier pelo que tuviera a mano, a veces una piel de perro lanudo o de oso gris. En aquellos días llevaba en la cabeza un pedazo de piel de oso que contribuía no poco a aumentar la ferocidad natural de su semblante, la cual le venía de su sangre upsaroka. La boca le llegaba casi de oreja a oreja; tenía labios muy finos que, como otras porciones de su cuerpo, parecían desprovistos de movimiento, con lo cual su expresión habitual no variaba jamás y en ninguna circunstancia. En cuanto a dicha expresión, será posible concebirla si agrego que tenía los dientes extraordinariamente largos y salientes, tanto que los labios no alcanzaban a cubrirlos del todo. De mirar casualmente a este hombre se podría haber imaginado que su rostro estaba contraído por la risa; pero una mirada más atenta hubiese mostrado que si aquella expresión era realmente de alegría, se trataba de la alegría de un demonio. Muchas anécdotas circulaban a su respecto entre los marinos de Nantucket. Todas ellas aludían a su prodigiosa fuerza en momentos de excitación, y algunas implicaban una posibilidad de locura. Sin embargo, a bordo del Grampus, y en el momento del motín, los tripulantes parecían tomarlo más en broma que otra cosa.
Me he referido a Dirk Peters con cierto detalle, pues, feroz como parecía, resultó el principal instrumento de la salvación de Augustus, aparte de que más adelante tendré abundantes oportunidades de referirme a él en el curso de mi relato; el cual, si se me permite decirlo desde ya, contendrá en sus partes finales ciertos incidentes de una naturaleza tan alejada de la experiencia humana y, por tanto, fuera de todo límite de la credulidad, que habré de narrarlos sin la menor esperanza de que se los acepte como verdaderos; y, sin embargo, debo confiar en que el tiempo y el progreso de la ciencia verificarán, por fin, algunas de mis afirmaciones más importantes y más improbables.
Después de muchas vacilaciones y dos o tres violentas querellas, decidiose finalmente que todos los prisioneros (con excepción de Augustus, a quien Peters, en tono de broma, decidió guardar como su sirviente) fueran embarcados en uno de los botes balleneros más pequeños. El piloto bajó a la cámara para ver si el capitán Barnard estaba todavía vivo, pues se recordará que lo habían dejado allí al subir al puente. No tardaron en reaparecer ambos; el capitán estaba pálido como un muerto, pero se había recobrado un tanto de los efectos de su herida. Se dirigió a los hombres con voz apenas perceptible, instándolos a que no le abandonaran en el mar y a que retornaran al cumplimiento del deber, prometiendo que si lo hacían estaba dispuesto a dejarlos desembarcar donde quisieran y a no tomar ninguna medida posterior contra ellos. Pero lo mismo hubiera sido que hablase a los vientos. Dos de aquellos miserables lo tomaron de los brazos y lo lanzaron desde la borda al bote que acababan de bajar. Los cuatro hombres que yacían en cubierta recibieron orden de seguirlo, luego que los desataron, y así lo hicieron sin oponer la menor resistencia. Solo Augustus permaneció en la situación anterior, aunque se debatió suplicando que, por lo menos, le permitieran el triste consuelo de despedirse de su padre. Los amotinados alcanzaron entonces un puñado de galletas y un cántaro de agua a los del bote, pero no les dieron velas, remos ni brújula. Luego de remolcarlos un rato, durante el cual los amotinados volvieron a consultarse, el bote fue finalmente abandonado. La noche ya había caído y no había ni luna ni estrellas; aunque el viento no era fuerte, el mar estaba bastante agitado. El bote se perdió de vista instantáneamente y poca esperanza cabía abrigar con respecto a las infortunadas víctimas que a su bordo se hallaban. El episodio, empero, había tenido lugar a los 35º 30’ de latitud norte y 60º 20’ de longitud oeste, no muy lejos, por consiguiente, de las islas Bermudas. Augustus trató de consolarse con la idea de que el bote llegaría acaso a tierra o se acercaría lo bastante como para ser visto por otros barcos.
Izáronse todas las velas del bergantín, el cual continuó su rumbo original al sudoeste; los amotinados parecían decididos a llevar a cabo una expedición pirática, en el curso de la cual interceptarían el paso de un barco que seguía la ruta de las islas del Cabo Verde a Puerto Rico. Nadie prestó la menor atención a Augustus, quien, luego de desatado, pudo ir y venir a su antojo más allá de la escalera de la cámara. Dirk Peters lo trataba con cierta cordialidad, y una vez lo salvó de la brutalidad del cocinero. Pero su situación seguía siendo de las más precarias, pues los hombres estaban todo el tiempo borrachos y no podía confiarse en que su buen humor o su indiferencia continuaran por siempre. El mayor sufrimiento de Augustus lo constituía, sin embargo, pensar en mi situación; por cierto que jamás tuve el menor motivo para dudar de la sinceridad de su afecto. Más de una vez se sintió dispuesto a informar a los amotinados de mi presencia a bordo, pero se abstuvo de hacerlo, en parte por el recuerdo de las atrocidades que había contemplado, y en parte por la esperanza de encontrar pronto oportunidad de acudir en mi auxilio. Con este fin se mantenía constantemente en guardia, pero a pesar de su vigilancia pasaron tres días —desde que el bote fue abandonado en alta mar— antes de que la ocasión se presentara. Por fin, en la noche del tercer día el viento se puso a soplar con fuerza del este y toda la tripulación se dedicó a recoger velas. En la confusión que se produjo Augustus pudo bajar sin que lo vieran y entrar en su camarote. ¡Cuál no sería su angustia y su horror al descubrir que este último había sido transformado en depósito de aparejos y que un enorme rollo de cadena de ancla, colocado antes bajo la escala de toldilla, había sido movido de allí para dejar sitio a un arcón y puesto justamente sobre la trampa! Le era imposible moverlo sin ser descubierto, y tuvo que volverse lo más rápido posible a cubierta. Cuando subía, el segundo lo aferró del cuello y, mientras le preguntaba qué había estado haciendo en la cámara, se disponía a arrojarlo por la amura de babor, pero la intervención de Dirk Peters volvió a salvarle la vida. Después de esposarlo (pues había a bordo varios pares de esposas) y atarle los pies, lo llevaron a proa y lo tiraron en una litera baja situada junto a los mamparos del castillo de proa, asegurándole que no volvería a poner los pies en cubierta «hasta que el bergantín dejara de ser un bergantín». Tales fueron las palabras empleadas por el cocinero negro, encargado de meterlo en el camarote, y apenas cabe imaginar el sentido que tenían. Pero, como se verá en seguida, aquel episodio contribuyó finalmente a asegurar mi salvación.
DURANTE LOS minutos que siguieron a la partida del cocinero, Augustus se entregó a la desesperación, seguro de que jamás saldría con vida del camarote. Decidió hablar entonces con el primero de los hombres que bajara, e informarlo de mi situación, pensando que era preferible que yo corriera mi suerte con los amotinados y no que pereciera de sed en la bodega —puesto que llevaba diez días encerrado, y mi cántaro de agua no era provisión suficiente para cuatro—. Mientras pensaba en esto, se le ocurrió repentinamente que quizá fuera posible comunicarse conmigo a través de la bodega principal. En cualquier otra circunstancia la dificultad y lo azaroso de esta empresa lo hubieran disuadido de intentarla; pero ahora sus probabilidades de sobrevivir eran bien escasas, y poco tenía en consecuencia que perder. Decidido, Augustus se entregó de lleno a reflexionar en la tentativa.
El primer problema lo constituyeron las esposas. Al principio le pareció imposible librarse de ellas, y temió que sus intenciones se vieran frustradas desde el comienzo; pero luego de examinarlas mejor, reparó en que podía soltar sus manos sin muchos esfuerzos ni inconvenientes, para lo cual bastaba tirar con cierta fuerza; aquellas esposas no servían para aprisionar a un hombre tan joven, cuyos huesos cedían a la presión.
Procedió entonces a desatarse los pies, dejando la soga en forma tal que pudiera volver a atarla en caso de que alguien bajara, y se puso a examinar el mamparo en la parte que daba contra la litera. El tabique era de madera de pino muy blanda, de una pulgada de espesor, por lo cual no resultaría difícil abrirse paso a través de ello. Oyose en aquel momento una voz en la escala del castillo de proa, y Augustus tuvo el tiempo justo de meter la mano derecha en las esposas (pues no había retirado la izquierda) y estirar la soga arrollada a sus pies, antes de que apareciera Dirk Peters, seguido de Tigre, quien inmediatamente saltó a la litera y se echó. El perro se hallaba a bordo por obra de Augustus quien, sabedor de mi afecto por aquel animal, había pensado que me daría gusto tenerlo conmigo durante el viaje. Había ido a casa a buscarlo, inmediatamente después de dejarme en mi refugio de la cala, pero más tarde, cuando me trajo el reloj, no se le ocurrió mencionar el hecho. Desde que se produjera el motín, Augustus había dejado de ver al perro y lo dio por perdido, suponiendo que alguno de los perversos partidarios del piloto lo había tirado por la borda. Más tarde supo que Tigre se había arrastrado hasta un agujero situado debajo de uno de los botes balleneros, y que, por falta de espacio para volverse, le había sido imposible volver a salir. Peters lo libró de su situación y, con esa especie de bondad que mi amigo tenía hartos motivos para apreciar, lo traía para que le hiciera compañía. Le dejó asimismo algo de cecina salada, patatas y un jarro de agua, prometiendo al marcharse que al día siguiente volvería con más provisiones.
Una vez que Peters se hubo alejado, Augustus soltó sus dos manos y se desató los pies. Arrollando la cabecera del colchón donde lo habían tirado, sacó su cortaplumas (ya que los amotinados no se habían molestado en registrarlo) y se puso a cortar vigorosamente una de las tablas del tabique, lo más cerca posible de la base de la litera. Decidió hacerlo en ese lugar, pues en caso de ser bruscamente interrumpido podría ocultar su obra dejando caer el colchón en su sitio. Nadie lo molestó sin embargo durante la tarde, y al llegar la noche había cortado por completo la tabla. Conviene hacer notar aquí que ninguno de los tripulantes ocupaba el castillo de proa como camarote, pues se habían instalado todos en la cámara, bebiendo los vinos y comiendo las provisiones del capitán Barnard, sin preocuparse más que lo absolutamente imprescindible de la navegación del bergantín. Tales circunstancias resultaron tan afortunadas para Augustus como para mí, pues de haber sido otras mi amigo no habría logrado llegar a mi lado. Tal como estaban las cosas, podía llevar adelante su plan, pero solo cuando faltaba poco para el amanecer completó el segundo corte de la tabla (a un pie por encima del primero), abriendo así un agujero lo suficientemente grande para poder pasar al sollado. Una vez allí llegó sin dificultad a la escotilla principal, aunque para ello tuvo que abrirse paso entre barriles de aceite amontonados hasta tocar casi el puente superior, y que apenas dejaban espacio para deslizar el cuerpo. Llegado a la escotilla, descubrió que Tigre lo había seguido, deslizándose a su vez entre las filas de barriles. Ya era demasiado tarde para tratar de llegar hasta mí antes del amanecer, pues la principal dificultad residía en pasar a través del compacto arrumaje de la bodega inferior. Decidió, pues, volverse y esperar a la noche siguiente. Con esta intención se puso a aflojar la tapa de la escotilla, a fin de perder el menor tiempo posible en su próxima tentativa. Tan pronto la había soltado, Tigre saltó ansiosamente a la pequeña abertura, olfateó un momento y luego se puso a gemir, mientras arañaba la tapa como si quisiera levantarla con las patas. Su conducta demostraba sin lugar a dudas que se había dado cuenta de mi presencia en la cala, y Augustus pensó que, si lo dejaba bajar, se las arreglaría para llegar hasta mí. Fue entonces cuando le vino la idea de enviarme el mensaje, ya que mucho temía que yo tratara de abrirme camino hasta el puente, cosa harto peligrosa en esas circunstancias; además no estaba completamente seguro de poder llegar hasta mí al día siguiente. Los sucesos posteriores probaron hasta qué punto fue afortunado que se le ocurriera esta idea, pues de no haber recibido yo la nota indudable mente hubiera encontrado alguna manera de hacerme oír de la tripulación, y lo más probable es que ello nos hubiera costado la vida a los dos.
Decidido a enviarme un mensaje, Augustus pensó en la manera de escribirlo. Un viejo escarbadientes se convirtió en una pluma, a pesar de la dificultad de valerse solamente del tacto, ya que el entrepuente estaba completamente en tinieblas. En cuanto al papel, Augustus lo obtuvo arrancando la parte en blanco de una carta, duplicado de la falsa carta de Mr. Ross. La misma debió haber sido enviada, pero como la escritura no estaba lo bastante bien imitada, Augustus escribió otra y, afortunadamente, metió la primera en el bolsillo de su chaqueta, donde quedó olvidada. Solo faltaba ahora la tinta, y para ello mi amigo se hizo un ligero corte en el dorso de un dedo, justamente encima de la uña, sabedor de que esa parte sangra siempre copiosamente. Escribió entonces lo mejor que pudo en tales circunstancias. Me explicaba brevemente que había habido un motín, que el capitán Barnard había sido abandonado en alta mar, y que no tardaría en llevarme provisiones, pero que no hiciera la menor tentativa de asomarme. «He escrito esto con sangre… Tu vida depende de que sigas escondido», eran las palabras finales.
Una vez atado el papel al cuerpo del perro, Augustus lo dejó bajar por la escotilla y se volvió con gran trabajo al castillo de proa, donde todo estaba tranquilo y nadie parecía haber penetrado en su ausencia. Para ocultar el agujero del tabique clavó su cortaplumas más arriba y colgó del mismo un chaquetón que había hallado en la litera. Volviendo a colocarse las esposas, se ajustó la soga en los tobillos.
Apenas había terminado estos preparativos cuando entró Dirk Peters, terriblemente borracho pero de excelente humor, trayendo las provisiones para el día, consistentes en una docena de grandes patatas irlandesas asadas y un pichel de agua. Se sentó en un arcón al lado de la litera y habló con toda libertad sobre el piloto y todo lo que ocurría a bordo del bergantín. Su conducta era sumamente caprichosa y llegaba a lo grotesco. En un momento dado Augustus sintió gran alarma ante su comportamiento. Por fin volvió a subir al puente, declarando que al día siguiente traería un buen almuerzo a su prisionero.
Durante el día, dos arponeros bajaron acompañados del cocinero, completamente borrachos todos. Al igual que Peters, no tuvieron escrúpulos en hablar sin ninguna reserva de sus planes. Al parecer estaban muy divididos entre ellos con respecto a lo que harían en el futuro, y no se ponían de acuerdo en nada, salvo en atacar el barco procedente de las islas de Cabo Verde, que esperaban encontrar de un momento a otro. Por lo que podía colegirse, el motín no había sido inspirado solamente por un deseo de lucro, sino que el motivo principal lo constituía un resentimiento privado del piloto hacia el capitán Barnard. Por el momento parecía haber a bordo dos facciones principales, dirigidas, respectivamente, por el piloto y por el cocinero. Los primeros se inclinaban a apoderarse del primer barco conveniente que se presentara, y equiparlo en alguna de las islas del Caribe para dedicarse a la piratería. El segundo grupo, sin embargo, que era el más fuerte e incluía entre sus partidarios a Dirk Peters, insistía en seguir el rumbo original del viaje al Pacífico sur; una vez allí, se dedicarían a cazar ballenas o a obrar según las circunstancias lo aconsejaran. Las descripciones de Peters, que había visitado muchas veces esas regiones, pesaban mucho entre los amotinados, que parecían vacilar entre confusas nociones de ganancias o de placeres. Peters hablaba de las innumerables novedades y diversiones que encontrarían en las innumerables islas del Pacífico, la absoluta seguridad de que gozarían en ellas, pero insistía más particularmente en las delicias del clima, los abundantes medios de vida y la voluptuosa belleza de las mujeres. Nada se había decidido en concreto, pero las escenas evocadas por el encargado de las líneas pesaban mucho en la ardiente imaginación de los marineros, y todas las probabilidades parecían inclinarse hacia esta última decisión.
Los tres hombres abandonaron el castillo de proa una hora más tarde, y nadie volvió a bajar en todo el día. Augustus permaneció sin moverse hasta el anochecer. Entonces, soltando sus ataduras y esposas, se preparó para la tentativa. Había una botella en una de las literas y la llenó con agua del pichel que le había dejado Peters, guardando además en el bolsillo varias patatas frías. Para su gran alegría descubrió una linterna, que conservaba en el interior un trocito de bujía. Podía encenderla a voluntad, pues tenía consigo una caja de cerillas. Apenas oscureció del todo, pasó por el agujero del mamparo luego de arreglar las mantas de la litera en forma que dieran la impresión de que estaba durmiendo, tapado hasta la cabeza. Apenas franqueado el agujero, volvió a colgar el chaquetón en el mango del cortaplumas, a fin de ocultar la abertura; no le costó mucho hacerlo, pues solo después de terminada la maniobra volvió a ajustar el trozo de tabla. Se encontraba ahora en el entrepuente principal, y una vez más avanzó entre los cascos de aceite que se apilaban hasta el puente superior, encaminándose hacia la escotilla principal. Llegado a ella, encendió la linterna y bajó, deslizándose con enormes dificultades entre el compacto arrumaje de la bodega. A los pocos instantes empezó a sentir gran alarma por el insoportable hedor y el enrarecimiento de la atmósfera. Le pareció imposible que yo hubiera sobrevivido a un encierro tan prolongado, teniendo que respirar aire tan impuro. Me llamó repetidas veces sin que le contestara, y sus aprensiones parecieron confirmarse. El bergantín rolaba con violencia y en la bodega había mucho ruido, de manera que resultaba inútil ponerse a escuchar si yo respiraba o roncaba. Abriendo la linterna, la mantuvo en alto toda vez que se le presentaba la oportunidad, a fin de que si yo veía la luz me diera cuenta de que venían en mi auxilio. Pero como no daba señales de vida, Augustus empezó a convencerse de que su suposición se confirmaba. Decidió, sin embargo, abrirse paso como pudiera hasta el cajón y asegurarse más allá de toda duda de lo que suponía. Siguió un trecho adelante, lleno de la más penosa ansiedad, hasta que finalmente encontró que el paso estaba completamente bloqueado y que no había la menor posibilidad de continuar por ese lado. Dominado por sus sentimientos, se dejó caer sobre un montón de carga, desesperado, y lloró como un niño.
En ese momento oyó el ruido ocasionado por la botella que yo acababa de estrellar. Afortunado fue, en verdad, que me ocurriera este incidente, pues, por más trivial que parezca, mi vida dependió de él. Pasaron muchos años, sin embargo, antes de que me enterara de esto. Una vergüenza y un remordimiento muy natural frente a su debilidad y su indecisión impidieron que Augustus me confesara lo que una mayor intimidad y una total franqueza le llevaron luego a decirme. El hecho es que, al encontrar que su avance se veía impedido por obstáculos que no estaba en su poder eliminar, se había decidido a volver inmediatamente al castillo de proa, renunciando a toda nueva tentativa. Antes de condenarlo por semejante decisión, empero, hay que tener en cuenta las terribles circunstancias que lo rodeaban. La noche estaba muy avanzada y en cualquier momento podía descubrirse su ausencia del castillo de proa; de no hallarse de regreso en la litera al amanecer, con toda seguridad lo sorprenderían. La bujía estaba casi completamente consumida, y le sería dificilísimo desandar en la oscuridad el camino hasta la escotilla. Preciso es reconocer, asimismo, que no faltaban las mejores razones para considerarme muerto, en cuyo caso de nada podría servirme que llegara hasta el cajón, en tanto que su situación se tornaría mucho más peligrosa. Me había llamado varias veces, sin que le contestara. Llevaba yo en la cala once días y once noches, sin más agua que la que contenía el jarro que me había dejado al comienzo, y cabía suponer que no la había ahorrado en el primer momento, puesto que esperaba ser liberado casi en seguida. Viniendo desde una zona de aire relativamente puro como el del castillo de proa, la atmósfera de la cala debió de parecerle letal, y mucho más intolerable de lo que me había parecido al tomar posesión de mi refugio —ya que en aquel momento el aire era más puro, pues la escotilla había estado siempre abierta durante varios meses—. Agréguense a estas consideraciones las espantosas y sangrientas escenas que mi amigo acababa de presenciar, su encierro, sus privaciones, sus providenciales escapatorias a la muerte, así como el débil e incierto hilo del cual seguía suspendida su existencia, circunstancias calculadas para destruir toda energía espiritual, y el lector no dejará de juzgar la conducta de Augustus tal como la juzgué yo mismo con más pena que cólera.
El estallido de la botella se escuchó distintamente, pero mi amigo no estaba seguro de que procediera de la bodega. Bastó la duda, sin embargo, para instalarlo a perseverar. Trepó casi hasta la plataforma, encaramándose por la carga, y luego de esperar un momento de calma en los cabeceos del buque, me llamó con todas sus fuerzas, despreocupándose de si los amotinados lo oían o no. Se recordará que en aquel momento escuché su voz, pero que me dominaba una agitación tal que no pude responder. Seguro, pues, de que sus peores aprensiones acababan de confirmarse, Augustus descendió con intención de retornar lo antes posible al castillo de proa. En su apuro derribó algunos cajones livianos, cuyo ruido llegó hasta mí, como también se recordará. Ya llevaba mucho andado del camino de vuelta, cuando la caída del cuchillo lo hizo vacilar otra vez. Volvió al punto sobre sus pasos y, trepando de nuevo sobre los barriles, me llamó con todas sus fuerzas, luego de esperar un momento de calma. Esta vez me fue posible responderle. Loco de alegría al comprender que aún estaba vivo, Augustus se resolvió a desafiar todos los inconvenientes y peligros hasta llegar a mi lado. Zafándose lo mejor posible del laberinto en el cual estaba perdido, acabó por dar con su pasaje más abierto y, por fin, tras una serie de dificultades, llegó hasta mi cajón completamente extenuado.
AUGUSTUS ME informó de los detalles más importantes de estos sucesos mientras se hallaba a mi lado junto al cajón. Solo más tarde me enteré de todo el resto. Mi amigo temía que lo descubrieran, y yo me desesperaba por abandonar aquel detestable lugar de encierro. Decidimos abrirnos paso inmediatamente hasta el agujero del mamparo, cerca del cual habría de quedarme mientras Augustus tanteaba la situación del otro lado. Ninguno de los dos podíamos soportar la idea de dejar a Tigre encerrado en el cajón, pero no veíamos qué otra cosa podía hacerse. El animal parecía hallarse tranquilo, y aplicando el oído a las tablas no alcanzábamos a distinguir siquiera el ruido de su respiración. Me convencí de que había muerto, y decidí abrir el cajón. Lo encontramos tendido a lo largo, aparentemente aletargado, pero aún vivo. No había tiempo que perder y, sin embargo, no podía decidirme a abandonar a un animal que por dos veces me había salvado la vida, sin tratar por lo menos de ayudarlo. Lo arrastramos, por tanto, con nosotros, con las mayores dificultades y fatigas; cada vez que encontrábamos un obstáculo que franquear, Augustus se veía precisado a encaramarse llevando en brazos al pesado perro, pues la debilidad en que me encontraba me lo impedía por completo. Conseguimos finalmente alcanzar el agujero, por el cual pasó Augustus arrastrando consigo a Tigre. Todo estaba tranquilo, y no dejamos de dar gracias a Dios por haber escapado de peligros tan inminentes. Quedó convenido que yo me mantendría cerca del agujero, a través del cual mi compañero podría pasarme fácilmente una parte de sus provisiones diarias, y donde gozaría de una atmósfera relativamente pura.
A fin de explicar ciertas partes de este relato en las que me he referido a la estiba del bergantín, y que pueden parecer extrañas a aquellos de mis lectores que solo hayan visto un barco con la estiba adecuadamente hecha, debo señalar aquí que la forma en que esta importantísima tarea se había cumplido a bordo del Grampus arrojaba las peores sospechas de negligencia sobre el capitán Barnard, que carecía de la experiencia y el cuidado propios de un marino a quien se confía una misión tan azarosa como la suya. Un arrumaje adecuado no puede efectuarse en forma descuidada, y las negligencias o la ignorancia en este terreno han sido causa, como se ve por experiencia propia, de los más desastrosos accidentes. Los barcos de cabotaje, que continuamente se ven sometidos a la confusión de la carga y la descarga, son los más propensos a sufrir las consecuencias de una mala estiba. La cuestión principal consiste en evitar que la carga o el lastre se desplacen de su posición, aun durante los más violentos rolidos de la nave. A tal fin, no solo hay que prestar suma atención al volumen de la carga, sino a su naturaleza, y tener en cuenta si se trata de una carga total o parcial. En la mayoría de los cargamentos la estiba se efectúa a presión. Así, tratándose de una carga de tabaco o de harina, se la comprime de tal manera en la bodega del barco que, al procederse a la descarga, se ve que los barriles o cascos están completamente aplanados y que tardan un tiempo en recobrar su forma original. La razón de que se oprima de tal modo la carga obedece exclusivamente al deseo de aprovechar mejor la bodega, pues cuando se trata de una carga completa de mercancías, tales como harina o tabaco, no puede haber ningún peligro de corrimiento, por lo menos en una medida que haga temer por las consecuencias. El hecho es que se han dado casos en que este método de compresión de la carga ha tenido resultados desastrosos, nacidos de una causa muy distinta que la del habitual desplazamiento de la estiba. Una carga de algodón, por ejemplo, estrechamente comprimida, puede expandirse en un momento dado y rajar en dos al buque en alta mar. Y no cabe duda de que lo mismo sucedería con una carga de tabaco, al producirse su natural fermentación, si no fuera por los espacios que obligadamente quedan en la bodega a causa de la redondez de los cascos.
El peligro resultante del corrimiento es especialmente serio cuando se trata de alguna carga parcial, y deberían adoptarse todas las precauciones posibles en ese sentido. Solo aquellos que se han encontrado en un violento huracán, o que han comprobado los rolidos de un barco en la súbita calma que sigue a aquel, pueden formarse una idea de la tremenda fuerza de sus vaivenes y, por consiguiente, del terrible ímpetu que adquieren todos los objetos sueltos del navío. En ocasiones semejantes se aprecia la necesidad de un cuidadoso arrumaje de cualquier carga parcial. Cuando está a la capa (especialmente con una vela delantera pequeña), todo barco que carezca de un buen perfil de proa se inclinará frecuentemente a babor o estribor; esto puede ocurrir cada quince o veinte minutos, como término medio, pero no tendrá consecuencias serias siempre que el arrumaje esté bien hecho. Si se lo ha descuidado, a la primera de estas acentuadas oscilaciones la totalidad de la carga se volcará del lado que da sobre el agua, y, al verse así privado de recobrar su equilibrio, cosa que de otro modo lograría fácilmente, el buque no tardará en inundarse y zozobrar en pocos minutos. No es exagerado afirmar que por lo menos la mitad de los naufragios ocurridos en medio de huracanes en alta mar deben atribuirse al corrimiento de la carga o del lastre.
Cuando se embarca una carga parcial de cualquier clase, y luego de estibarla en la forma más compacta posible, lo que debe hacerse es cubrirla con una planchada de sólidos tablones, tendidos de lado a lado del buque. Sobre los tablones se instalarán fuertes puntales, que se apoyen en el armazón superior de la bodega, y que mantendrán así cada cosa en su lugar. En los cargamentos consistentes en granos o mercancías similares hay que adoptar precauciones adicionales. Una bodega que al zarpar el buque estaba repleta de grano, solo estará llena en sus tres cuartas partes al llegar a destino; esto ocurrirá aun si la carga, medida cuidadosamente por el consignatario, sobrepasa en mucho la cantidad originariamente consignada (a causa de la dilatación del grano). Esta disminución se debe al asentamiento del grano en el curso del viaje, y es más notable cuanto más duro haya sido el tiempo. Por lo tanto, si una carga de grano que luego habrá de reducirse en el viaje es asegurada al partir mediante tablones y puntales, su asentamiento provocará, con el espacio que crea, corrimientos capaces de provocar las más desastrosas calamidades. Para impedirlas deberá hacerse todo lo necesario a fin de asentar en lo posible la carga antes de dejar puerto; existen diversos procedimientos, entre ellos el de introducir cuñas en el grano. Aun después de hacerse todo esto, y asegurar con gran trabajo los tablones de soporte, ningún marino que lo sea de verdad dejará de sentirse intranquilo en una tormenta si lleva a bordo un cargamento de grano, y sobre todo si es una carga parcial. No obstante, cientos de nuestros barcos de cabotaje, y mucho más en los puertos europeos, zarpan diariamente con cargas parciales, aun de las especies más peligrosas, sin adoptar la menor precaución. Resulta asombroso que no haya más siniestros de los que se producen en estos tiempos. Un lamentable ejemplo de dicha negligencia lo proporciona el caso del capitán Joel Rice, que en el año 1825 zarpó con la goleta Firefly de Richmond, Virginia, llevando un cargamento de trigo a Madeira. El capitán había cumplido ya varios viajes sin inconvenientes de importancia, aunque no se preocupaba de su arrumaje y se limitaba a asegurar la carga en la forma acostumbrada. Nunca había llevado un cargamento de grano, y en esta oportunidad lo embarcó sin asentarlo, llenando la bodega apenas hasta la mitad. Durante la primera mitad del viaje encontró vientos favorables, pero cuando estaba a un día de Madeira lo sorprendió una galerna del nornordeste que lo obligó a quedarse a la capa. Se mantuvo así con dos rizos de trinquete, y el barco capeó el temporal todo lo bien que cabía esperar y sin que le entrara una gota de agua. Hacia la noche, la galerna cedió un tanto y los rolidos de la goleta se hicieron más fuertes, aunque seguía sin novedad, hasta el momento en que una ola especialmente grande la hizo inclinarse demasiado a estribor. Oyose entonces que la carga se corría con violencia, y la fuerza del movimiento hizo ceder y abrirse la escotilla principal. El barco se fue a pique como una bala de plomo. Esto ocurría a la vista de una pequeña balandra de Madeira, que salvó a uno de los tripulantes, único superviviente; ni que decir tiene que la balandra se mantenía perfectamente a la capa, y que hasta un bote hubiera sorteado el peligro de haber sido dirigido con habilidad.
El arrumaje del Grampus era pésimo, si es que realmente puede llamarse arrumaje a un mero amontonamiento de barriles de aceite (1) y diversos pertrechos. Ya me he referido a la forma en que esta carga se hallaba distribuida en la bodega. En cuanto al entrepuente, había suficiente espacio para que mi cuerpo pasara entre los cascos de aceite y el puente superior, según ya he señalado; alrededor de la escotilla principal había amplio espacio, y no faltaban otros en diversos lugares de la carga. Cerca del agujero que había hecho Augustus en el mamparo quedaba lugar suficiente para colocar un gran casco, y fue allí donde me instalé confortablemente por el momento.
Ya era de día cuando mi amigo llegó sano y salvo a su litera, y volvió a colocarse las esposas y las ataduras. Escapamos por poco, pues apenas había terminado de hacerlo bajó el piloto, acompañado de Dirk Peters y el cocinero. Hablaron un rato sobre el barco de Cabo Verde, dando la impresión de estar muy deseosos de encontrarlo de una vez. Por fin el cocinero se acercó a la litera donde yacía Augustus y se sentó del lado de la cabecera. Desde mi escondrijo podía ver y oír todo lo que ocurría, pues la tabla cortada no había sido colocada otra vez en su sitio, y temía a cada instante que el negro se apoyara en el chaquetón que colgaba para disimular la abertura, con lo cual todo habría quedado descubierto y nuestras vidas sacrificadas en el mismo instante. Nos favoreció, sin embargo, la fortuna, y aunque muchas veces el cocinero tocó el chaquetón a causa del rolido del barco, no llegó a apoyarse tanto como para descubrir el orificio. Los faldones de la prenda estaban firmemente asegurados en el mamparo, para que al balancearse no se viera el agujero. A todo esto Tigre seguía tendido a los pies de la litera y parecía haber recobrado un tanto sus facultades, pues una que otra vez alcancé a ver que abría los ojos y respiraba profundamente.
Pocos minutos más tarde el piloto y el cocinero se marcharon, y Dirk Peters vino a instalarse en el lugar donde antes había estado sentado el primero de aquellos. Se puso a hablar muy amablemente a Augustus, y pronto nos dimos cuenta de que gran parte de la ebriedad que había demostrado en presencia de los otros era fingida. Contestó con toda libertad a las preguntas de mi compañero; le dijo que no cabía duda de que su padre había sido recogido, ya que el día en que lo abandonaron en alta mar se vieron no menos de cinco velas en el horizonte, y abundó en otras expresiones consoladoras que me produjeron tanta sorpresa como placer. Comencé a abrigar esperanzas de que, gracias a Peters, pudiéramos finalmente recobrar el bergantín, y hablé de esto con Augustus tan pronto se presentó la oportunidad. A mi amigo le pareció la cosa posible, pero insistió en que debíamos proceder con la mayor prudencia en nuestra tentativa, ya que la conducta del mestizo parecía guiada tan solo por los caprichos más arbitrarios; hasta resultaba difícil saber si estaba plenamente en sus cabales.
Peters subió a cubierta una hora más tarde y no volvió hasta mediodía, trayendo a Augustus una generosa provisión de cecina y pudding. Apenas nos quedamos solos comimos con gran apetito, sin que yo saliera de mi refugio. Nadie volvió a bajar al castillo de proa durante el día, y por la noche me instalé en la litera de Augustus, donde dormí admirablemente bien hasta poco antes del amanecer, cuando mi amigo me despertó al oír un ruido en el puente, por lo cual volví a meterme rápidamente en mi escondite.
Ya de día, descubrimos que Tigre había recobrado casi completamente las fuerzas y que no daba señales de hidrofobia, puesto que bebió con mucho gusto un poco de agua que le ofrecimos. A lo largo del día se puso completamente bueno. No hay duda de que su extraña conducta había sido provocada por la atmósfera enrarecida de la bodega, y que nada tenía que ver con la rabia. Me alegré, pues, infinitamente de haberlo traído conmigo. Estábamos a 30 de junio y habían pasado trece días desde que el Grampus abandonara el puerto de Nantucket.
El 2 de julio el piloto bajó tan borracho como de costumbre y de muy buen humor. Se acercó a la litera de Augustus y, luego de palmearle la espalda, le preguntó si se portaría bien en caso de que lo pusiera en libertad, y si prometería no volver a bajar a la cámara. Como es natural, Augustus contestó afirmativamente, y el miserable lo soltó en seguida, después de darle a beber de un frasco de ron que guardaba en el bolsillo. Ambos subieron al puente, y no volví a ver a mi amigo hasta tres horas después. Bajó con la buena noticia de que le habían dado permiso para pasearse libremente por el bergantín, desde el palo mayor hacia proa, y que tenía orden de seguir durmiendo en el mismo sitio. Me trajo asimismo una excelente cena y gran provisión de agua. El bergantín seguía al acecho del barco proveniente de Cabo Verde, y acababa de avistarse una vela que parecía ser la del navío en cuestión. Como los sucesos de los ocho días siguientes fueron poco importantes y no conciernen a los puntos capitales de mi narración, los consignaré aquí en forma de diario, ya que tampoco deseo omitirlos por completo.
3 de julio.—Augustus me proporcionó tres frazadas, con las cuales me hice una cómoda cama en mi escondite. Nadie bajó durante el día, a excepción de mi compañero. Tigre se tendió en la litera, delante del agujero, y durmió profundamente, como si todavía no se hubiera recobrado del todo de los efectos de su enfermedad. Hacia la noche, una ráfaga alcanzó al bergantín antes de que hubiera tiempo de arriar velas, y estuvo a punto de hacerlo zozobrar. El viento amainó de golpe, sin embargo, sin ocasionar otros daños que la rotura de la vela mayor del trinquete. Dirk Peters trató a Augustus con gran amabilidad y conversó largamente con él sobre el océano Pacífico y las islas que había visitado en esas regiones. Le preguntó si no le gustaría unirse a los amotinados en una especie de viaje exploratorio y de placer por aquellas partes, y agregó que los tripulantes se estaban inclinando poco a poco al punto de vista del piloto. Augustus consideró prudente responder que le alegraría mucho participar de la aventura, ya que no podía hacerse nada mejor, y que cualquier cosa era preferible a una vida de pirata.
4 de julio.—El barco a la vista resultó ser un pequeño bergantín procedente de Liverpool y se le dejó seguir sin molestarle. Augustus pasó la mayor parte del tiempo en cubierta, a fin de obtener todas las informaciones posibles sobre los planes de los amotinados. Entre ellos se producían frecuentes y violentas querellas, y en una de ellas un arponero llamado Jim Bonner fue arrojado por la borda. La facción del piloto ganaba terreno. Jim Bonner pertenecía al grupo del cocinero, en el cual también figuraba Peters.
5 de julio.—Al amanecer sopló una fuerte brisa del oeste que a mediodía se convirtió en ventarrón y obligó a no dejar más que la vela mayor de capa y el trinquete. Al recoger un rizo de la mayor del trinquete, uno de los marineros, llamado Simms, que también pertenecía a la facción del cocinero, cayó al mar a causa del estado de embriaguez en que se hallaba. No tardó en ahogarse, pues nada se hizo por rescatarle. Ahora solo quedaban a bordo trece personas, a saber: Dirk Peters, Seymour, el cocinero negro; Jones, Greely, Hartman Rogers y William Allen, todos ellos de parte del cocinero; el piloto —cuyo nombre jamás he llegado a saber—, Absalom Hicks, Wilson, John Hunt y Richard Parker, de la facción del piloto, y, finalmente, Augustus y yo.
6 de julio.—El viento sopló con fuerza todo el día, en forma de violentas ráfagas acompañadas de lluvia. El bergantín hizo bastante agua por la borda y hubo que mantener una de las bombas en constante funcionamiento. Augustus se vio obligado a trabajar como los demás. Al atardecer, un gran navío pasó cerca del nuestro sin que se le hubiera avistado antes. Se supuso que se trataba del barco que los amotinados estaban esperando. El piloto le hizo señales, pero la respuesta se ahogó en el estrépito del huracán. A las once, una ola nos tomó por el medio, llevándose buena parte de las amuras de babor y ocasionando otros daños menores. El viento amainó por la mañana, y a la salida del sol soplaba apenas.
7 de julio.—Tuvimos mar gruesa todo el día, y el bergantín, apenas cargado, cuchareó continuamente, con lo cual parte de la estiba se soltó en la bodega, como pude escuchar claramente desde mi escondite. Sufrí muchísimo de mareo. Peters habló hoy largamente con Augustus y le dijo que dos hombres de su bando, Greeley y Allen, se habían pasado al piloto y estaban resueltos a dedicarse a la piratería. Hizo varias preguntas a Augustus que este no comprendió claramente en el momento. A lo largo de la tarde la vía de agua ganó terreno, pero poco podía hacerse para remediarla, dadas las condiciones en que se hallaba el bergantín, que recibía agua por la borda. Se trató de proteger la proa, reforzando las amuras con una vela plegada; esto ayudó un tanto y la vía de agua se redujo.
8 de julio.—Al amanecer se alzó una brisa liviana del este y el piloto rumbeó hasta el sudoeste, con intención de alcanzar alguna de las islas del Caribe y poner en práctica sus intenciones de entregarse a la piratería. Ni Peters ni el cocinero se opusieron; por lo menos, Augustus no se enteró de nada. Toda idea de apoderarse del navío de Cabo Verde había sido abandonada. La vía de agua estaba ya muy reducida, y bastaba con hacer funcionar una sola bomba cada tres cuartos de hora. También fue retirada la vela que los hombres habían colocado para proteger las amuras de proa. Durante el día estuvieron al habla con dos pequeñas goletas.
9 de julio.—Tiempo magnífico. Todos lo tripulantes se dedicaron a reparar las amuradas. Peters volvió a tener una larga conversación con Augustus y le habló con más claridad de la empleada hasta ahora. Declaró que nada le obligaría a pasarse a la facción del piloto, y hasta insinuó su intención de arrebatarle el mando del bergantín. Preguntó a mi amigo si podía contar con su ayuda en ese caso, a lo cual Augustus respondió sin vacilar por la afirmativa. Peters agregó entonces que sondearía a los otros miembros de su bando, y se marchó. Durante el resto del día Augustus no tuvo oportunidad de hablar otra vez con él privadamente.
(1) Por lo general los balleneros están equipados con tanques de hierro para guardar el aceite; jamás he podido saber por qué el Grampus no los llevaba.
10 DE JULIO.—Estuvimos al habla con un bergantín de Río que navegaba rumbo a Norfolk. Tiempo brumoso, con un ligero viento contrario del este. Hoy murió Hartman Rogers, que hace dos días se sintió atacado de convulsiones luego de beber un vaso de grog. Este hombre era de la facción del cocinero y gozaba de la mayor confianza de Peters, quien dijo a Augustus que estaba convencido de que el piloto lo había envenenado y que pronto le llegaría a él su turno si no se mantenía en guardia. Ahora solo quedaban él, Jones y el cocinero, por una parte, mientras que el otro bando estaba compuesto por cinco hombres. Había hablado con Jones sobre la posibilidad de tomar el mando del bergantín, pero el proyecto fue fríamente recibido, por lo cual Peters se abstuvo de llevar adelante la conversación, así como de decir nada al cocinero. Fue una suerte que se mostrara tan prudente, pues aquella misma tarde el cocinero manifestó su decisión de incorporarse al bando del piloto, y procedió a hacerlo abiertamente, mientras Jones buscaba la oportunidad de querellarse con Peters e insinuar que revelaría al piloto el plan que se tramaba. Evidentemente, no quedaba tiempo que perder y Peters se manifestó dispuesto a tomar el barco, costara lo que costara, siempre que Augustus le prestase ayuda. Mi amigo le aseguró inmediatamente que estaba dispuesto a ello, y, considerando favorable la oportunidad, le puso en conocimiento de mi presencia a bordo.
Al oír esto el mestizo se mostró tan asombrado como complacido, pues no tenía la menor confianza en Jones, a quien consideraba como perteneciente ya al bando enemigo. Ambos bajaron inmediatamente al castillo de proa y, luego que Augustus me hubo llamado por mi nombre, Peters y yo no tardamos en trabar relación. Convinimos en que trataríamos de tomar el bergantín en la primera oportunidad favorable, dejando a Jones al margen de nuestros planes. En caso de triunfar, pondríamos rumbo al puerto más cercano, donde entregaríamos el navío. La deserción de su bando había frustrado la intención de Peters de rumbear al Pacífico, ya que esta aventura no podía llevarse a cabo sin una tripulación completa; por lo tanto, confiaba en ser absuelto en el proceso que tendría lugar más adelante, alegando insania (pues afirmaba solemnemente haberse plegado al motín bajo su influencia), o bien logrando el perdón, si era declarado culpable, gracias a mi testimonio y al de Augustus. Nuestras deliberaciones se vieron interrumpidas por el grito de: «¡Todo el mundo a arriar velas!», y Peters y Augustus corrieron a cubierta.
Como de costumbre, la tripulación estaba borracha perdida, y antes de que atinara a recoger rizos una violenta ráfaga ladeó peligrosamente el buque, que, sin embargo, pudo enderezarse, aunque no sin embarcar una buena cantidad de agua. Apenas se habían asegurado las velas cuando otra ráfaga envolvió el barco, e inmediatamente después otra, aunque sin causar daños. Por lo visto se trataba de una verdadera galerna que, efectivamente, no tardó en descargarse desde el norte y el oeste. Se tomaron todas las precauciones posibles y el bergantín quedó a la capa, como de costumbre, sin más velamen que el trinquete, muy arrizado. A medida que avanzaba la noche el viento acrecía su violencia, mientras el mar se encrespaba. Peters bajó entonces con Augustus y reanudamos nuestras deliberaciones.
Estuvimos de acuerdo en que ninguna oportunidad sería más favorable que la presente para poner en práctica nuestro designio, ya que el enemigo no sospecharía jamás una intentona en semejantes circunstancias. Como el bergantín se hallaba al pairo, no habría necesidad de maniobrar el velamen hasta que volviera el buen tiempo, y en ese momento podríamos poner en libertad a uno y quizá a dos hombres para que nos ayudaran a llevarlo a puerto.
La dificultad principal residía en la enorme desproporción de fuerzas. Había nueve hombres en la cámara contra nosotros tres. Todas las armas de a bordo estaban en su poder, a excepción de un par de pequeñas pistolas que Peters tenía escondidas y el ancho machete marino, que llevaba siempre colgado de la cintura. A juzgar por ciertas indicaciones —por ejemplo, el hecho de que no había quedado ni un hacha ni una palanca colgadas en sus lugares respectivos—, empezamos a temer que el piloto hubiera entrado en sospechas, por lo menos con respecto a Peters, y que no dejaría pasar la oportunidad de librarse de él. Por todo ello resultaba claro que no podíamos perder un instante en llevar a la práctica lo que proyectábamos. Pero nuestra desventaja era demasiado grande como para no proceder con la máxima cautela.
Peters propuso lo siguiente: subiría a cubierta, entablaría conversación con el vigía (Allen) y aprovecharía una buena oportunidad para arrojarlo por la borda sin hacer el menor ruido. Augustus y yo subiríamos entonces y trataríamos de proveernos de algún arma en la cubierta; inmediatamente nos lanzaríamos los tres al ataque, a fin de cerrar la escotilla de la cámara antes de que el enemigo pudiera reaccionar.
Me opuse a este plan, pues me resultaba imposible creer que el piloto (hombre muy astuto en todo aquello que no afectara sus prejuicios supersticiosos) se dejara atrapar tan fácilmente. El hecho mismo de que hubiera un vigía en cubierta resultaba suficiente prueba de que estaba sobre aviso, pues, salvo en los barcos donde la disciplina es sumamente rígida, no se estila destacar un vigía cuando el navío se halla a la capa en medio de un huracán. Como me dirijo principalmente a personas que no han navegado nunca, conviene que detalle la situación exacta de un navío en tales condiciones. Ponerse a la capa es una medida que obedece a distintos propósitos, y se cumple en diferentes formas. Con tiempo bueno suele tener por objeto detener el barco, a fin de esperar a otro, o alguna finalidad similar. Si el barco a la capa tiene todo el velamen tendido, la maniobra suele efectuarse orientando parte de las velas en dirección opuesta, con lo cual el viento las toma en facha y la embarcación queda estacionaria. Pero ahora hablamos de capear un temporal, cuando se tiene un viento de frente soplando con demasiada violencia para arriesgarse a soltar trapo sin peligro de zozobrar, e incluso cuando el viento no es intenso, pero el mar está demasiado grueso para que el barco pueda enfrentarlo. Si se le dejara correr viento en popa con un mar muy pesado habría peligro de recibir daños por el oleaje que lo asalta de popa y los violentos cabeceos a que está sujeto. Por eso se recurre pocas veces a esta maniobra, salvo que la necesidad la imponga. Si el buque tiene una vía de agua se le suele rumbear a favor del viento, incluso en los mares más gruesos, pues si quedara a la capa sus costuras no dejarían de abrirse a causa de las violentas presiones, cosa que no pasa si corre viento en popa. Con frecuencia, hay que dejar que un navío siga la dirección del viento, ya sea porque este es tan furioso que desgarra la vela destinada a mantener el barco a la capa o porque la defectuosa estructura de la embarcación impide efectuar dicha maniobra.
En el curso de una galerna los barcos son puestos a la capa de diferentes maneras, según su forma y construcción. Algunos requieren un trinquete, y pienso que esta es la vela que se emplea habitualmente. Los grandes barcos de velas cuadradas están equipados a este fin con las llamadas velas de estay para tormenta. A veces se emplea solamente el foque, o bien el foque y el trinquete, o dos rizos de trinquete; no es infrecuente ver izar las velas posteriores. Muchas veces la vela mayor de trinquete se presta mejor que ninguna otra para estarse a la capa. En cuanto al Grampus, izaba habitualmente un trinquete muy apocado.
Cuando va a ponerse un barco a la capa se le hace enfrentar el viento lo bastante como para que llene la vela izada diagonalmente con respecto al eje de proa a popa. Hecho esto, la proa apunta a pocos grados del rumbo por donde sopla el viento, y, como es natural, aguanta el oleaje por la parte de proa que enfrenta el viento. En esta situación, un buen barco soportará una ruda galerna sin embarcar una gota de agua y sin que la tripulación tenga que preocuparse. Por lo regular, se sujeta el timón, pero esto no es necesario (salvo por el ruido que hace cuando queda suelto), ya que el gobernalle no tiene ningún efecto sobre una embarcación a la capa. Hasta es más conveniente dejarlo suelto que atado, pues la violencia del oleaje puede llevarse el timón si este no tiene libertad de movimiento. Mientras la vela aguante, un barco de buena construcción se mantendrá en el mismo sitio y capeará los peores golpes de mar como si gozara de vida y de inteligencia. Ahora bien, si la violencia del temporal acaba por desgarrar la vela (cosa que requiere un verdadero huracán, en circunstancias ordinarias), el peligro se vuelve inminente. El buque se desvía a sotavento, y al ofrecer el flanco al mar queda completamente a su merced; en ese caso, el único recurso es el de hacerlo virar a favor del viento y dejarlo correr hasta que pueda izarse otra vela. Hay algunos barcos capaces de esperar a la capa sin ningún velamen, aunque no son de fiar.
Pero terminemos esta digresión. El piloto no acostumbraba destacar un vigía mientras capeábamos un temporal, y el hecho de que ahora hubiese uno, sumado a la desaparición de las hachas y las palancas, nos convenció de que la tripulación estaba demasiado advertida para dejarse tomar por sorpresa en la forma que había sugerido Peters. Algo había que hacer, empero, y con la mayor rapidez posible, pues no cabía duda de que si sospechaban de Peters lo sacrificarían en la primera oportunidad, la cual no dejaría de presentarse apenas cediera la galerna.
Augustus sugirió entonces que si Peters se las arreglaba para retirar con cualquier pretexto la cadena de ancla que pasaba sobre la trampa del camarote, quizá pudiéramos tomar por asalto al enemigo viniendo desde la bodega; pero una ligera reflexión nos convenció de que el bergantín rolaba y cabeceaba con demasiada violencia para intentar nada por ese lado.
Afortunadamente se me ocurrió entonces la idea de valernos de los terrores supersticiosos y de la conciencia culpable del piloto. Se recordará que uno de los tripulantes, Hartman Rogers, había muerto por la mañana, dos días después de sentirse atacado de convulsiones al beber un vaso de alcohol y agua. Peters nos había dicho que, a su juicio, aquel hombre había sido envenenado por el piloto, y que su opinión se basaba en hechos incontrovertibles, aunque no conseguimos que nos los explicara —lo cual prueba, con tantas otras cosas, lo extraño de su carácter—. Pero tuviera o no razones legítimas para sospechar del piloto, aceptamos rápidamente su punto de vista y nos decidimos a obrar en consecuencia.
Rogers había muerto a las once de la mañana en medio de violentas convulsiones; unos minutos más tarde su cadáver presentaba uno de los espectáculos más horrorosos y repugnantes que jamás me haya sido dado contemplar. El estómago se había dilatado enormemente, como el de un ahogado que ha permanecido varias semanas bajo el agua. Las manos se hallaban en análogo estado, mientras el rostro se había hundido y arrugado, y tenía una blancura de yeso, salvo en dos o tres lugares donde brotaban manchas rojas como las que produce la erisipela. Una de esas manchas le cruzaba diagonalmente el rostro, cubriéndole por completo un ojo, como si fuera una banda de terciopelo rojo. El cadáver había sido llevado a cubierta a mediodía, a fin de arrojarlo al mar, pero cuando el piloto le echó una ojeada (pues era la primera vez que lo veía), ya fuera porque le asaltó el remordimiento de su crimen, o porque se sintió aterrado ante visión tan espantosa, ordenó a los hombres que cosieran al muerto en su hamaca y cumplieran los ritos usuales de un entierro en alta mar. Dadas estas órdenes, bajó a la cámara como si no quisiera seguir contemplando a su víctima. Mientras se cumplían los preparativos ordenados, el viento redobló su furia y hubo que suspenderlos por el momento. El cadáver quedó en el puente y el agua lo arrastró hasta los imbornales de babor, donde se hallaba en este momento, rodando de un lado a otro con las furiosas sacudidas del barco.
Aprobado nuestro plan, nos dispusimos a llevarlo a la práctica lo antes posible. Peters subió a cubierta y, tal como lo había anticipado, se encontró inmediatamente con Allen, quien daba la impresión de estar vigilando el castillo de proa más que otra cosa. Pero el destino del miserable se decidió rápida y silenciosamente, pues Peters, acercándose con aire descuidado, como si fuera a decirle algo, lo aferró por la garganta y antes de que pudiera exhalar un grito lo lanzó por encima de las amuras. Inmediatamente nos llamó y subimos. Nuestro primer cuidado fue buscar alguna cosa para armarnos; debimos proceder con gran cuidado, ya que era imposible permanecer en cubierta sin sujetarse sólidamente, y a cada cabeceo del bergantín enormes olas barrían la cubierta. Pero al mismo tiempo teníamos que andar rápido, pues de un momento a otro imaginábamos que el piloto subiría para ordenar que se desagotara el barco, dado que estábamos embarcando agua en cantidad. Luego de buscar un rato no encontramos nada mejor que las dos palancas de la bomba, con las cuales nos armamos Augustus y yo. Fuimos entonces a despojar al cadáver de su camisa, tras lo cual lo arrojamos por la borda. Peters y yo descendimos inmediatamente, dejando a Augustus que vigilara en el puente, apostado exactamente en el lugar donde había estado Allen, dando la espalda a la escalera de la cámara, a fin de que si alguien del bando del piloto se asomaba al puente creyera que se trataba de aquel.
Tan pronto estuvimos abajo empecé a disfrazarme para representar el cadáver de Rogers. La camisa que le habíamos quitado me ayudó mucho, pues tenía una forma especial y fácilmente reconocible; era una especie de blusa que el difunto usaba sobre sus otras ropas, de tejido elástico azul, con rayas blancas transversales. Una vez que me la hube puesto, procedí a fabricarme un falso estómago, a imitación de la horrible deformidad del hinchado cadáver. Con ayuda de parte de las ropas de cama, no me dio trabajo conseguir el efecto deseado. Lo mismo hice con mis manos, poniéndome un par de guantes blancos de lana, rellenos con toda clase de trapos. Peters se ocupó luego de mi cara, frotándome primero con tiza blanca y manchándola con sangre que extrajo de un corte que se hizo en un dedo. La banda roja a través del ojo no fue olvidada y me daba una apariencia terrible.
AL MIRARME en un trozo de espejo que colgaba en la cabina, a la débil luz de una especie de linterna de combate, me sentí tan impresionado a la vista de mi apariencia que, al recordar la espantosa realidad que estaba representando, se posesionó de mí un violento temblor y apenas encontré fuerzas para llevar adelante mi papel. Pero se hacía necesario actuar con decisión y Peters y yo subimos al puente.
Todo seguía allí sin novedad, por lo cual, manteniéndonos pegados a las amuradas, los tres nos arrastramos hasta la escotilla de la cámara. La encontramos solo parcialmente cerrada, pues para impedir que pudieran bloquearla desde afuera habían colocado cuñas de madera en el último escalón, a fin de no dejar caer del todo la tapa. Nos resultó difícil ver con claridad el interior de la cámara a través de los huecos entre las cuñas, pero en seguida descubrimos que habíamos tenido suerte al no tratar de tomar al enemigo por sorpresa, ya que evidentemente se hallaba alerta. Solo uno de los hombres dormía, y estaba justamente al pie de la escalera con un mosquete al lado. Los demás se habían sentado en distintos colchones arrancados de las literas y tirados en el suelo. Hablaban con mucha seriedad, y aunque habían estado bebiendo, según podía deducirse por dos jarros vacíos y algunos vasos de estaño tirados en el suelo, no parecían tan borrachos como de costumbre. Todos ellos tenían cuchillos, una o dos pistolas y gran cantidad de mosquetes se amontonaban en una litera al alcance de la mano.
Escuchamos largo rato su conversación antes de decidir lo que íbamos a hacer, pues no habíamos acordado nada en firme, fuera de que trataríamos de paralizarlos en el momento del ataque mediante la supuesta aparición del cadáver de Rogers. Los amotinados estaban discutiendo sus planes de piratería, y todo lo que pudimos oír distintamente fue que se unirían a la tripulación de cierta goleta llamada Hornet, y, de ser posible, que se apoderarían de ella antes de lanzarse a operaciones en gran escala, cuyos detalles no alcanzamos a percibir.
Uno de los hombres aludió a Peters y el piloto le respondió en voz tan baja que no pudimos distinguir sus palabras, pero agregó inmediatamente que «no alcanzaba a comprender por qué pasaba tanto tiempo en el castillo de proa con el hijo del capitán, y que lo mejor sería tirarlos por la borda lo antes posible». Nadie le contestó, pero fácilmente comprendimos que esta insinuación había sido bien recibida por todos, y especialmente por Jones. A esta altura yo me sentía terriblemente agitado, pues me daba cuenta de que ni Augustus ni Peters habían resuelto lo que debía hacerse. Me decidí, sin embargo, a vender mi vida lo más cara posible y a no permitir que la menor vacilación me dominara.
El terrible silbar del viento en las jarcias y los golpes de las olas en el puente nos impedían escuchar lo que se decía abajo, salvo durante pausas momentáneas. En una de ellas oímos claramente que el piloto ordenaba a uno de los hombres que «subiera y mandara a los dos malditos marinos de agua dulce que se presentaran en la cámara», donde podría tenerlos bajo vigilancia, ya que no quería ninguna clase de secretos a bordo. Fue una suerte para nosotros que el balanceo del barco se hiciera en ese momento tan intenso como para impedir la inmediata ejecución de la orden. El cocinero se había levantado para acudir en nuestra busca cuando un terrible golpe de mar, que creí iba a llevarse consigo los mástiles, lo arrojó de cabeza contra una de las puertas de los camarotes de babor, que se abrió de par en par creando no poca confusión. Por suerte, ninguno de nosotros fue arrancado del lugar en que se hallaba y tuvimos tiempo de retroceder precipitadamente hacia el castillo de proa, a fin de preparar un rápido plan de acción antes de que llegara el emisario —o, más bien, antes de que sacara la cabeza por la escotilla de la escalera, pues no se molestó en subir al puente—. Desde donde se hallaba no podía advertir la ausencia de Allen y, por consiguiente, se puso a gritar con todas sus fuerzas las órdenes del piloto, creyendo dirigirse al vigía.
—¡Entendido! —le respondió Peters, disfrazando la voz, y el cocinero volvió a bajar sin la menor sospecha de que las cosas no andaban como hubiera querido.
Mis dos compañeros se encaminaron entonces audazmente a popa y descendieron a la cámara, teniendo Peters la precaución de cerrar la tapa en la misma forma en que la había encontrado. El piloto los recibió con fingida cordialidad y dijo a Augustus que, ya que se había portado tan bien últimamente, podía instalarse desde ahora en la cámara y considerarse en el futuro como uno de la tripulación. Le sirvió medio vaso de ron, incitándole a que lo bebiera. Todo esto yo lo veía y escuchaba, pues había seguido a mis compañeros tan pronto se cerró la tapa, colocándome en el mismo lugar de antes. Había traído conmigo las dos palancas de la bomba, una de las cuales coloqué al lado de la escalera de la cámara, a fin de usarla cuando hiciera falta.
Había buscado situarme de la mejor manera posible para tener una buena visión de todo lo que ocurría dentro, y traté de dominar mis nervios para el momento en que me tocara bajar y enfrentarme con los amotinados cuando Peters me hiciera una señal previamente convenida. Muy pronto derivó él la conversación hacia los sangrientos episodios del motín, e indujo gradualmente a los hombres a hablar de las mil supersticiones que tan corrientes son entre los marinos de cualquier nacionalidad. No me era posible escuchar todo lo que se decía, pero notaba claramente sus efectos en los semblantes de los hombres. El piloto estaba especialmente agitado, y en un momento en que alguien mencionó la aterradora apariencia del cadáver de Rogers creí que estaba a punto de desmayarse. Peters le preguntó entonces si no le parecía mejor que el cuerpo fuera arrojado de una vez por todas al mar, ya que resultaba espantoso verlo rodar y flotar cerca de las imbornales. Al escuchar esto, el miserable jadeó como si le faltara el aire y miró a sus compañeros uno por uno, como si implorara que alguno de ellos se decidiera a subir y llevar a cabo la tarea. Nadie se movió, sin embargo, y no me cupo la menor duda de que aquellos hombres habían llegado al punto extremo de la nerviosidad. Fue entonces cuando Peters me hizo la señal. Abrí inmediatamente la tapa de la escotilla y, bajando sin decir palabra, me enfrenté con los amotinados.
El terrible efecto producido por esta súbita aparición no habrá de sorprender si se toman en consideración diversas circunstancias. Por lo regular, en casos parecidos, queda siempre una cierta duda en el espectador sobre si la visión que contemplan sus ojos es verdaderamente una visión; por débil que sea, alienta la esperanza de ser víctima de una superchería y de que la aparición no haya surgido realmente del mundo de las sombras. No es exagerado afirmar que estas dudas se han producido siempre en casos de visiones fantasmales y que el espantoso terror resultante de estas últimas puede atribuirse —aun en casos en que el sufrimiento y el espanto eran intensísimos— a una especie de horror anticipatorio, vale decir al horror de que la aparición pueda ser realmente una aparición; esto último es lo que se teme, pues no se cree completamente en lo que se está viendo. En el presente caso, sin embargo, se advertirá de inmediato que los amotinados no podían dudar un solo segundo de que lo que estaban viendo era el horrible cadáver de Rogers, que acababa de resucitar, o bien su fantasma. El total aislamiento del bergantín, absolutamente incomunicado a causa del temporal, reducía a límites tan estrechos toda posibilidad de mistificación que debieron desecharla de inmediato. Llevaban veinticuatro días en alta mar sin otra comunicación con otros barcos que un cambio de saludos a distancia. La totalidad de la tripulación —pues de mi presencia a bordo no podían tener la más remota idea— se hallaba reunida en la cámara, con excepción de Allen, el vigía; pero la gigantesca estatura de este último, que medía seis pies y seis pulgadas, les era demasiado familiar para que lo supusieran por un solo instante autor de una superchería. Añádanse a estas consideraciones la tempestad y los temores que provocaba, así como la naturaleza de la conversación inspirada por Peters; la profunda impresión que el horrible aspecto del cadáver había producido aquella mañana en la imaginación de los tripulantes; mi excelente disfraz, al que se sumaba la luz incierta y vacilante bajo la cual me veían, cada vez que los resplandores de la linterna de la cámara, balanceándose con violencia a un lado y a otro, caían temblorosos e intermitentes sobre mi figura, y nadie se maravillará de que el engaño tuviera efectos todavía más intensos de lo que habíamos anticipado. El piloto se levantó de un salto del colchón donde había estado descansando y, sin proferir una sílaba, cayó de espaldas instantáneamente muerto, mientras un terrible balanceo del barco lo hacía rodar a estribor como si fuera un tronco. De los siete restantes solo tres alcanzaron a mostrar alguna presencia de ánimo. Los otros cuatro parecieron quedar clavados en el suelo, y jamás mis ojos contemplaron imágenes tan lamentables del horror y de la desesperación. La única oposición que encontramos procedió del cocinero, de John Hunt y de Richard Parker, y, aun así, no pasó de una débil e irresoluta defensa. Los dos primeros recibieron instantáneamente sendas balas de Peters y yo derribé a Parker dándole un golpe con la palanca de la bomba que había traído conmigo. Entretanto, Augustus se había apoderado de uno de los mosquetes tirados en el suelo y con él mató de un tiro en el pecho a otro de los amotinados (Wilson). Solo quedaban tres enemigos, pero ya a esta altura habían salido de su letargia y empezaban probablemente a darse cuenta de que habían sido víctimas de una mistificación, pues lucharon resuelta y furiosamente, y de no haber sido por la inmensa fuerza muscular de Peters, probablemente hubieran terminado por imponerse. Los tres hombres en cuestión eran Jones, Greely y Absalom Hicks. Jones había derribado a Augustus, apuñalándolo varias veces en el brazo derecho, y hubiese terminado rápidamente con él (pues ni Peters ni yo nos habíamos librado todavía de nuestros antagonistas) de no mediar la oportuna intervención de un amigo con cuya ayuda no habíamos jamás contado. Este amigo resultó ser Tigre. Con un sordo gruñido, saltó a la cámara en el momento más crítico para Augustus y, precipitándose sobre Jones, en un cerrar de ojos lo inmovilizó en el suelo. Augustus estaba demasiado herido para prestarnos ayuda, y yo me veía tan embarazado con mi disfraz que no podía moverme con soltura. El perro no soltaba su presa, a la que tenía aferrada del cuello. Pero Peters resultó un antagonista demasiado potente para los dos hombres que quedaban, y no hay duda de que los hubiera despachado en un segundo de no ser por el angosto lugar en que nos hallábamos y las tremendas sacudidas del barco. No tardó en empuñar un pesado taburete, de los que había varios por el suelo. Con él rompió la cabeza de Greely en momentos en que este descargaba su mosquete contra mí, y un segundo después, cuando un rolido del buque dejó a Hicks a su alcance, lo aferró por la garganta y con una simple presión de los dedos lo estranguló instantáneamente. Y así, en mucho menos tiempo del que he tardado en narrarlo, nos encontramos dueños del bergantín.
De todos nuestros oponentes, el único sobreviviente era Richard Parker. Se recordará que lo había golpeado con la palanca de la bomba al comienzo de la lucha. Yacía inmóvil al lado de la puerta de la estropeada cámara, pero cuando Peters lo tocó con un pie, se puso a implorar perdón. Solo tenía un ligero corte en la cabeza, y su desmayo provenía de la fuerza del golpe. Levantose, y por el momento le atamos las manos a la espalda. El perro seguía gruñendo sobre Jones, pero cuando examinamos a su víctima, descubrimos que estaba muerta; la sangre chorreaba de una profunda herida en la garganta, causada por los afilados colmillos del animal.
Sería ya la una de la madrugada, y el viento seguía soplando terriblemente. Era evidente que el bergantín rolaba más que de costumbre y que no podíamos perder un segundo en maniobrar de alguna manera para aliviar su situación. A cada rolido que daba a estribor, el agua invadía el puente y gran cantidad de ella llegaba hasta la cámara, cuya escotilla había dejado yo abierta al bajar. La totalidad de las amuras de babor habían sido arrancadas por las olas, así como el fogón y el botiquín. La forma en que el palo mayor crujía y temblaba nos indicó que estaba a punto de romperse. A fin de dejar más espacio para la carga en la cala posterior, la base de este mástil había sido fijada entre los puentes (sistema altamente reprobable, que suelen emplear los constructores navales ignorantes), y ahora corría inminente peligro de ser arrancado de cuajo. Y, para coronar nuestras dificultades, sondeamos el arca de bomba, descubriendo que había por lo menos siete pies de agua.
Dejando los cadáveres de los amotinados en la cámara, corrimos a las bombas; como es natural, Parker fue puesto en libertad para que nos ayudara. Vendamos lo mejor posible el brazo de Augustus, quien trató de trabajar al igual que el resto, pero no pudo hacer gran cosa. Descubrimos, sin embargo, que podíamos impedir que la vía de agua aumentara si manteníamos en constante funcionamiento una de las bombas. Como éramos solamente cuatro, la tarea resultaba abrumadora, pero luchamos por conservar el buen ánimo, esperando ansiosamente el amanecer, pues entonces confiábamos aligerar el bergantín cortando el palo mayor.
Pasamos de esta manera una noche de terrible ansiedad y fatiga. Cuando por fin amaneció, la galerna no había amainado en lo más mínimo, ni mostraba señales de querer hacerlo. Arrastramos a cubierta los cadáveres y los tiramos por la borda. De inmediato nos ocupamos del palo mayor. Cumplidos los preparativos necesarios, Peters se puso a cortarlo (pues habíamos encontrado hachas en la cámara), mientras los demás nos manteníamos junto a los estayes y los cabos. En momentos en que el bergantín daba un terrible bandazo a sotavento, se dio la orden de cortar los cabos de barlovento, con lo cual el mástil se sumergió en el mar, con todo su cordaje, lejos del bergantín y sin causarle ningún daño. Pronto notamos que el barco se movía menos que antes, pero nuestra situación seguía siendo muy precaria y, a pesar de los mayores esfuerzos, no conseguíamos reducir la vía de agua sin el concurso de las dos bombas. La escasa ayuda que podía ofrecernos Augustus no servía casi de nada. Para peor, un golpe de mar que nos alcanzó por barlovento nos desvió varios puntos de la dirección del viento y, antes de recobrar su posición, otra ola rompió de lleno sobre nosotros, escorando la quilla. El lastre se corrió en un solo bloque a sotavento (pues la estiba había estado moviéndose de un lado a otro desde hacía rato), y por un momento creímos que nada nos salvaría de irnos a pique. El bergantín se enderezó, sin embargo, pero como el lastre se mantenía de un solo lado, seguimos escorados, al punto que resulta inútil seguir haciendo uso de las bombas; agregaré que, de todos modos, hubiera sido imposible continuar así, pues teníamos las manos desolladas a causa de tan penosa labor y nos sangraban espantosamente.
Contra los consejos de Parker, decidimos cortar el palo de trinquete, cosa que logramos después de muchas dificultades, dada la posición en que nos hallábamos. Al caer por la borda el mástil se llevó consigo el bauprés y del bergantín no quedó más que el casco.
Hasta ese momento habíamos podido alegrarnos de que la chalupa permaneciera indemne en el puente, sin que ninguno de los golpes de mar la hubiese estropeado. Pero no tuvimos mucho tiempo para congratularnos, pues al cortar el palo de trinquete este se llevó consigo la vela que hasta ese momento había servido para estabilizar el bergantín. A partir de entonces las olas se estrellaron libremente en cubierta, y cinco minutos después el puente quedaba barrido de proa a popa, desaparecían la chalupa y las amuras de sotavento y hasta los cabrestantes quedaban reducidos a astillas. Imposible imaginar una situación más desesperada.
A mediodía creímos que la galerna amainaría un tanto, pero nos sentimos cruelmente decepcionados cuando, tras una breve pausa, volvió a soplar con redoblada furia. Hacia las cuatro de la tarde era ya imposible mantenerse en pie contra el viento, y cuando vino la noche no nos quedaba la menor esperanza de que el barco pudiera seguir a flote hasta la mañana siguiente.
A medianoche estábamos parcialmente sumergidos, y el agua llegaba hasta el sollado. No tardamos en perder el timón, y el golpe de mar que se lo llevó consigo levantó de tal manera la popa del bergantín que, al caer otra vez, golpeó el agua con una fuerza comparable a la de un choque contra tierra firme. Habíamos calculado que el timón resistiría hasta el fin, pues era insólitamente fuerte y se hallaba reforzado como jamás he visto otro. A lo largo de su madero principal corría una sucesión de fuertes ganchos de hierro, y otros en la misma forma a lo largo del codaste. A través de estos ganchos se insertaba un grueso eje de hierro que mantenía el timón unido al codaste, permitiéndole girar libremente. La terrible fuerza de la ola que se lo llevó puede estimarse por el hecho de que los ganchos del codaste, sujetos en forma tal que lo atravesaban completamente y se unían en el interior, fueron arrancados de raíz de aquella durísima madera. Apenas habíamos tenido tiempo de respirar después de la violencia de aquel golpe, cuando una de las olas más gigantescas que me haya sido dado ver rompió de lleno en la borda, arrancando limpiamente la escalera de la cámara, penetrando por las escotillas e inundando por completo el buque.
POR FORTUNA, antes de que cerrara la noche los cuatro nos habíamos atado firmemente a los restos del cabrestante, manteniéndonos tendidos en cubierta. Solo esta precaución nos salvó de la muerte. Pero de todas maneras quedamos aturdidos por el inmenso peso del agua que se descargó sobre nosotros y que no nos dejó respirar hasta que estábamos casi ahogados. Tan pronto pude recobrar el aliento, llamé a gritos a mis compañeros. Solo Augustus me contestó, diciendo:
—¡Todo ha terminado! ¡Dios se apiade de nuestras almas! Al cabo de un momento, los otros pudieron hablar y nos exhortaron a tener coraje, pues aún había esperanza ya que, dada la naturaleza de nuestra carga, era imposible que el bergantín se fuera a pique y parecía muy probable que la galerna cediera por la mañana.
Aquellas palabras me infundieron nueva vida, pues, por raro que parezca, aunque no cabía dudar de que un barco cuya carga consistía en barriles vacíos no podía sumergirse, mi mente estaba tan trastornada que lo había pasado por alto, al punto que para mí el peligro más inminente era el de zozobrar. Ahora que la esperanza renacía en mi pecho aproveché todas las oportunidades que se me presentaron para reforzar las ataduras que me mantenían sujeto a los restos del cabrestante, y noté en seguida que mis compañeros hacían lo mismo. La noche era tenebrosa, y vano sería tratar de describir el aullante estrépito y la confusión que nos envolvían. Como la cubierta se hallaba ahora al ras del agua, nos veíamos rodeados por una especie de pared de espuma, parte de la cual caía sobre nosotros a cada instante. No exagero al decir que nuestras cabezas solo asomaban fuera del agua un segundo de cada tres. Aunque estábamos muy juntos no podíamos vernos, ni tampoco alcanzábamos a distinguir la menor parte del destrozado bergantín. Nos llamábamos de tiempo en tiempo, tratando de mantener viva la esperanza y llevar consuelo y aliento a los que más los necesitaban. La debilidad de Augustus nos inducía a mostrarnos especialmente solícitos con él, pero como el estado de su brazo derecho le impedía asegurar sus ataduras con la misma firmeza que nosotros, temíamos que de un momento a otro fuera arrastrado al mar; desdichadamente era imposible prestarle la menor ayuda. Por suerte, el lugar donde se hallaba era más seguro que los nuestros, ya que como la parte superior de su cuerpo quedaba justamente debajo de un resto del destrozado cabrestante, cada vez que las olas caían sobre él rompían en dicha zona y así se amortiguaba su violencia. De haberse hallado en otro lugar que ese (al cual había ido a parar por accidente, arrastrado por el agua después de asegurarse malamente en un sitio sumamente precario), con seguridad hubiera muerto antes del amanecer. Dado lo mucho que escoraba el bergantín, estábamos menos expuestos a ser barridos del puente que si aquel hubiese mantenido el equilibrio. Como ya he dicho, la escora era a babor, y aproximadamente la mitad de la cubierta se hallaba bajo el agua. Por eso las olas que nos alcanzaban por sotavento rompían contra la borda y solo llegaban parcialmente al lugar donde yacíamos boca abajo; en cuanto a las que venían de babor, eran las que se suelen llamar olas de rechazo, y como no hallaban mayor asidero, dada nuestra postura, no tenían fuerza suficiente para arrancarnos de allí.
En tan horrorosa situación permanecimos hasta que el amanecer aclaró lo bastante para permitirnos apreciar completamente el espantoso espectáculo que nos rodeaba. El bergantín no era más que un leño rodando a merced de cada ola; la galerna había aumentado aún más su violencia, hasta terminar en un verdadero huracán, y no veíamos la menor probabilidad de salvarnos de la muerte. Durante horas y horas nos aferramos a nuestros sostenes, sin hablar, esperando a cada instante que cedieran las ataduras, que los restos del cabrestante volaran por la borda o que alguna de las enormes olas que rugían desde todas direcciones en torno de nosotros hundiera de tal manera el casco que nos ahogáramos antes de que volviese a la superficie. La bondad del Todopoderoso nos preservó, sin embargo, de aquellos peligros inminentes y hacia mediodía tuvimos el contento de ver la bendita luz del sol. Muy poco después advertimos una sensible disminución en la fuerza del viento; entonces, por primera vez desde el final de la noche anterior, Augustus pronunció algunas palabras, preguntando a Peters, que se hallaba a su lado, si creía en la posibilidad de que nos salváramos. Como Peters no le contestara en el primer momento, pensamos que el mestizo se había ahogado, pero para nuestra gran alegría oímos su voz —que revelaba una gran debilidad—, diciendo que sufría horriblemente a causa de lo ajustado de sus ataduras en el estómago, por lo cual debía encontrar la manera de aflojarlas o moriría sin remedio, ya que le era imposible soportar semejante sufrimiento.
Sus palabras nos angustiaron sobremanera, pues era completamente inútil pensar en ayudarlo mientras el mar continuara azotándonos como lo hacía. Le exhortamos a que soportara sus dolores con entereza, prometiendo que aprovecharíamos la primera oportunidad para aliviarlo. A esto contestó que pronto sería demasiado tarde y que todo habría terminado para él antes de que pudiéramos auxiliarlo. Después de quejarse durante algún tiempo guardó silencio, y presumimos que había muerto.
A medida que avanzaba la tarde el mar se fue calmando más y más, tanto que solo cada cinco minutos rompía una ola por barlovento sobre el casco; el viento había amainado, aunque todavía soplaba con mucha fuerza. Durante horas no había oído hablar a mis compañeros y llamé a Augustus. Me contestó tan débilmente que no pude entender lo que me decía. Llamé luego a Peters y a Parker, ninguno de los cuales me contestó.
Poco más tarde caí en un estado de insensibilidad parcial, durante el cual las más placenteras imágenes flotaron en mi imaginación; vi árboles verdes, ondulantes trigales, procesiones de jóvenes danzarinas, tropas de caballería y otras fantasías. Recuerdo que todo lo que pasaba ante los ojos de mi mente contenía como elemento fundamental el movimiento. Así, no se me presentó ningún objeto estacionario, tal como una casa, una montaña o cosas parecidas, sino molinos, embarcaciones, grandes pájaros, globos, jinetes, coches a toda carrera y objetos móviles parecidos que se sucedían interminablemente.
Cuando me recobré de este estado el sol llevaba ya una hora en lo alto. Me costó muchísimo recordar las diversas circunstancias vinculadas a mi situación, y por un momento seguí firmemente convencido de que todavía estaba en la bodega del bergantín, cerca del cajón, y que el cuerpo de Parker era el de Tigre.
Cuando recobré por completo los sentidos descubrí que el viento había amainado casi completamente y que el mar estaba bastante calmo, tanto que las olas solo alcanzaban hasta la mitad del barco. Mi brazo izquierdo se había soltado de las ataduras y presentaba un gran tajo a la altura del codo; el derecho estaba completamente insensible, y tanto la mano como la muñeca aparecían terriblemente magulladas por la presión de la soga que me había oprimido desde el hombro. Sentía agudísimos dolores causados por otra soga que me rodeaba la cintura y que me ajustaba insoportablemente. Mirando a mis compañeros vi que Peters estaba todavía vivo, aunque un grueso cable le apretaba de tal modo los riñones que daba la impresión de estar cortado en dos. Al reconocerme movió débilmente la mano señalando la soga. Augustus no daba la menor señal de vida y estaba doblado contra un fragmento del cabrestante. En cuanto a Parker, se puso a hablarme cuando vio que me movía, preguntándome si no tendría fuerzas suficientes para librarlo de su situación, agregando que si lograba reunir todas mis energías y lo desataba, aún podríamos salvar nuestras vidas; pero que, en caso contrario, estábamos todos perdidos.
Lo insté a que tuviera coraje, pues me esforzaría por libertarlo. Buscando en el bolsillo de mis pantalones acabé por encontrar mi cortaplumas, y, luego de varias infructuosas tentativas, pude finalmente abrirlo. Con la mano izquierda traté de librar mi derecha de sus ataduras y corté luego las restantes sogas. Pero, cuando quise moverme del lugar que ocupaba, descubrí que las piernas no me respondían y que me resultaba completamente imposible ponerme de pie. También tenía paralizado el brazo derecho. Cuando le dije esto a Parker, me aconsejó que me quedara quieto unos minutos, teniéndome del cabrestante con la mano izquierda, a fin de dar tiempo a que la sangre volviese a circular.
Así lo hice y el entumecimiento fue pasando poco a poco; primero pude mover una pierna, luego la otra y acabé por lograr el movimiento parcial del brazo derecho. Me arrastré entonces con toda clase de precauciones hasta donde se hallaba Parker, sin tratar de ponerme de pie, y no tardé en cortar los lazos que lo ataban, con lo cual a su turno pudo recobrar gradualmente el uso de los movimientos.
No perdimos tiempo en librar a Peters de la soga. Esta le había cortado profundamente la tela de los pantalones en la cintura, así como dos camisas que llevaba, terminando por hincarse en la carne del vientre, al punto que la sangre manó copiosamente apenas se la hubimos arrancado. Pero nuestra intervención le produjo gran alivio, pues nos habló inmediatamente, y pronto pudo moverse con más soltura que Parker o que yo, lo cual se debía, sin duda, al derrame de sangre.
Poca esperanza teníamos de que Augustus se recobrara, pues no daba ninguna señal de vida; pero al inclinarnos sobre él descubrimos que solo estaba desmayado a causa de la pérdida de sangre, pues los vendajes del brazo herido le habían sido arrancados por el agua; por lo demás, ninguna de las cuerdas que lo amarraban al cabrestante estaba lo suficientemente apretada como para causarle la muerte. Luego de librarlo de sus ataduras lo llevamos a un lugar seco situado a babor, colocándole la cabeza algo más baja que el cuerpo, y los tres nos pusimos a frotarle los miembros. Media hora más tarde volvió en sí, aunque solo a la mañana siguiente dio alguna señal de reconocernos y tuvo fuerzas suficientes para hablar.
Cuando hubimos terminado con todo esto había oscurecido por completo y empezaba a nublarse, con lo cual se renovó nuestra desesperación a la idea de que el viento podía arreciar otra vez, en cuyo caso, exhaustos como nos hallábamos, nada nos hubiera salvado de la destrucción. Pero, por fortuna, durante toda la noche sopló una brisa moderada, mientras el mar seguía calmándose de hora en hora, y nuestras esperanzas aumentaron. El viento, muy suave, soplaba todavía del noroeste, pero el tiempo no era nada frío. Atamos cuidadosamente a Augustus del lado de babor, a fin de que los rolidos del barco no lo hicieran caer por la borda, pues aún se sentía demasiado débil para sostenerse por su cuenta. En cuanto a nosotros, esta precaución era innecesaria. Nos sentamos juntos, sosteniéndonos de los pedazos de sogas que habían quedado colgando del cabrestante, y discurrimos sobre los medios de escapar de nuestra terrible situación. Lo que más nos alivió fue desnudarnos y retorcer nuestras ropas para extraer el agua que las empapaba. Cuando volvimos a vestirnos nos parecieron tibias y confortables, lo cual nos devolvió mucho de nuestro vigor. Ayudamos a Augustus a quitarse las suyas y las retorcimos, logrando que también se sintiera mejor.
Nuestros mayores sufrimientos a esta altura nacían de la sed y el hambre, y cada vez que considerábamos las maneras de encontrarles remedio nuestros corazones parecían cesar de latir y casi lamentábamos haber escapado a los peligros menos horribles del mar. Tratamos, empero, de consolarnos con la esperanza de ser recogidos a breve plazo por algún navío, y nos instamos mutuamente a soportar con fortaleza los males que sobrevinieran.
Amaneció, por fin, el día 14. El tiempo seguía claro y agradable, y la brisa, firme pero ligera, continuaba soplando del noroeste. El mar se había calmado por completo y, por razones que no pudimos determinar, el barco ya no escoraba tanto como antes; el puente se hallaba relativamente seco y podíamos andar libremente de un lado a otro. Llevábamos tres días con sus noches sin comer ni beber y era absolutamente necesario que hiciéramos alguna tentativa para procurarnos provisiones del interior del buque. Como el bergantín estaba completamente inundado, nos pusimos a la tarea sin ningún ánimo y sin la menor esperanza de obtener buenos resultados. Fabricamos una especie de draga con unos clavos que arrancamos de los restos de la escotilla de la cámara y que fijamos en dos pedazos de madera. Atando estos pedazos en cruz y sujetándolos al extremo de una cuerda, arrojamos la draga a la cámara y la paseamos en todas direcciones con la débil esperanza de enganchar en esa forma alguna cosa que pudiera servirnos de alimento o que, por lo menos, nos ayudara a conseguirlo. Pasamos en esta tarea la mayor parte de la mañana sin resultado alguno, pues solo pescamos algunas ropas de cama que se enganchaban fácilmente en los clavos. Nuestra draga era tan tosca que resultaba imposible esperar resultados mejores.
Probamos entonces en el castillo de proa, pero igualmente en vano, y nos sentíamos al borde de la desesperación cuando Peters declaró que si le atábamos una soga al cuerpo trataría de zambullirse en la cámara a fin de buscar alguna cosa comestible. Recibimos su propósito con todo el entusiasmo que la esperanza renaciente podía inspirar. Peters se desnudó de inmediato, quedándose tan solo con los pantalones; le aseguramos cuidadosamente una sólida cuerda a la cintura, pasándola por los hombros de manera que no hubiese el menor peligro de que se zafara. La empresa presentaba tantas dificultades como peligros, ya que, como no cabía esperar nada en la cámara misma, era necesario que el buzo, luego de descender, girara a la derecha, recorriendo bajo el agua una distancia de diez o doce pies a lo largo de un angosto pasaje, llegara hasta el pañol de víveres y regresara, todo esto sin respirar ni una sola vez.
Cuando todo estuvo listo, Peters bajó por la escalera de la cámara hasta que el agua le llegó al mentón. Zambullose entonces de cabeza, girando a la derecha en el mismo momento y tratando de abrirse camino hasta el pañol de víveres. La primera tentativa resultó un fracaso completo. Menos de medio minuto después de haber bajado sentimos un violento tirón de la soga (de acuerdo a una señal que habíamos convenido previamente). Nos apresuramos a tirar, pero lo hicimos con tanta torpeza que al sacarlo a la superficie se dio un fuerte golpe contra la escalera. No traía nada consigo y apenas había podido avanzar por el pasaje a causa de los continuos esfuerzos que se había visto precisado a hacer para no quedar flotando contra el puente. Cuando lo extrajimos del agua estaba exhausto y tuvo que descansar un cuarto de hora antes de aventurarse a bajar por segunda vez.
La segunda tentativa resultó todavía peor, pues Peters permaneció tanto tiempo bajo el agua sin hacer la señal que nos alarmamos seriamente y lo arrastramos fuera sin esperar su aviso. Encontramos que estaba casi ahogado y nos aseguró que había hecho repetidas señales que no habíamos percibido; probablemente se debió a que una parte de la soga se había enredado en la barandilla al pie de la escalera. Como dicha barandilla resultaba un obstáculo peligroso, decidimos quitarla, si era posible, antes de seguir adelante. Dado que carecíamos de medios para ello, salvo el de usar nuestras fuerzas, bajamos por la escalera hasta donde nos lo permitió el agua, y allí, empujando todos al mismo tiempo la barandilla, acabamos por romperla.
La tercera tentativa fue tan infructuosa como las dos primeras, y comprendimos que nada podría hacerse como no arregláramos un dispositivo por medio del cual el buzo quedara retenido en el piso de la cámara, con ayuda de algún peso, mientras durara su búsqueda. Largo rato buscamos algo que respondiera a nuestras necesidades, hasta que, al fin, con grandísima alegría, descubrimos que uno de los soportaobenques a babor estaba lo bastante suelto como para poder desprenderlo. Luego de asegurarlo cuidadosamente a una de sus pantorrillas, Peters zambullose por cuarta vez en la cámara y consiguió llegar hasta la puerta de la despensa. Pero entonces, para su inexpresable desesperación, descubrió que estaba cerrada con llave y tuvo que volverse sin entrar, pues a pesar de sus mayores esfuerzos le era imposible permanecer más de un minuto bajo el agua.
Nuestra situación nos pareció más horrible que nunca, y ni Augustus ni yo pudimos contener el llanto al pensar en la multitud de dificultades que nos rodeaba y las escasas probabilidades que teníamos de salvar nuestras vidas. Pero esa debilidad no duró mucho. Cayendo de rodillas, nos encomendamos a Dios e imploramos su ayuda frente a los peligros que nos amenazaban, y nos levantamos con renovadas fuerzas y esperanzas para pensar lo que aún podíamos hacer con los medios materiales de que disponíamos, a fin de lograr nuestra salvación.
POCO DESPUÉS tuvo lugar un episodio que, estoy convencido, me produjo más emociones y estuvo colmado de mayor alegría, primero, y luego de más horror que cualquiera de los mil eventos que habrían de ocurrirme en los nueve años siguientes, a pesar de que en el curso de esos años viví los momentos más inconcebibles y sorprendentes que imaginarse pueda.
Descansábamos sobre cubierta, cerca de la escalera de la cámara, debatiendo las posibilidades que nos quedaban de lograr un acceso al pañol de víveres, cuando al mirar a Augustus, que se hallaba frente a mí, noté que se había puesto mortalmente pálido y que sus labios temblaban de manera inexplicable. Lleno de alarma le pregunté qué le pasaba, pero no me contestó. Empezaba a creer que se sentía mal cuando vi que sus ojos estaban fijos en un punto situado a mi espalda. Miré hacia atrás y jamás olvidaré la arrebatadora alegría que estremeció cada fibra de mi ser al percibir un gran bergantín que rumbeaba hacia nosotros, distante apenas un par de millas. Me puse de pie de un salto, como si una bala de mosquete me hubiera acertado en el corazón, y, tendiendo los brazos hacia el navío, me quedé así, paralizado, incapaz de articular una sola sílaba. Peters y Parker estaban igualmente conmovidos, aunque de diferente manera. El primero se puso a bailar en cubierta como un loco, profiriendo las exclamaciones más extravagantes, mezcladas con alaridos e imprecaciones, mientras el otro rompía a llorar y continuaba sollozando largo tiempo como un niño.
El barco a la vista era un bergantín de dos palos y velas delanteras cuadradas, pero con velamen de goleta en la parte de popa; veíase que era de construcción holandesa y estaba pintado de negro, con un mascarón de proa brillantemente dorado. Por lo visto acababa de enfrentar muy mal tiempo, y supusimos que había sufrido los efectos de la misma galerna que tan desastrosa nos había resultado, pues había perdido el trinquete, así como parte de las amuras de estribor. Al verlo por primera vez se hallaba a unas dos millas a barlovento y rumbeaba hacia nosotros. El viento era sumamente suave, y lo que nos asombró, sobre todo, fue advertir que no llevaba más velas izadas que el trinquete y la vela mayor, con un foque volante; como es natural avanzaba lentamente, y nuestra impaciencia se convertía por momentos en frenesí. Pero, aun excitados como estábamos, no dejamos de reparar en lo torpe de su marcha. Daba guiñadas tan abiertas que una o dos veces pensamos que no nos habían visto o bien que, convencidos de que no había nadie a bordo, se preparaban a cambiar de rumbo y seguir en otra dirección. En cada una de estas ocasiones gritamos y clamamos a voz en cuello, hasta que el bergantín parecía cambiar de intenciones y rumbear otra vez hacia nosotros; pero esta singular conducta se repitió dos o tres veces, al punto que terminamos por convencernos, como única explicación posible, de que el timonel se hallaba bajo los efectos del alcohol.
No vimos a nadie en cubierta hasta que el buque estuvo a un cuarto de milla de nosotros. Reparamos entonces en tres marinos que, por su vestimenta, tomamos por holandeses. Dos descansaban tendidos sobre unas velas viejas en el castillo de proa y el tercero, que parecía estar mirándonos con gran curiosidad, se inclinaba sobre la proa a estribor, cerca del bauprés. Era un individuo alto y robusto, de piel muy atezada. A juzgar por su actitud, parecía instarnos a que fuéramos pacientes, moviendo afirmativamente la cabeza de una manera alentadora, pero sumamente rara, sonriendo todo el tiempo y mostrando los dientes brillantemente blancos. En un momento dado vimos que el gorro de franela roja que llevaba en la cabeza se le caía al agua, pero él no pareció preocuparse por ello y continuó con sus extrañas sonrisas y gesticulaciones. Cuento detalladamente estas circunstancias, y conste que lo hago tal como se nos aparecieron.
El bergantín avanzó lentamente, con mayor regularidad que antes, y entonces —no puedo hablar con calma de lo que siguió— nuestros corazones latieron atropelladamente, mientras exhalábamos todo nuestro sentir en gritos y en exclamaciones de agradecimiento a Dios por aquella inesperada y maravillosa salvación que teníamos ya al alcance de la mano. Súbitamente, desde el extraño navío (que estaba casi al lado del nuestro) nos llegó un olor, un hedor, algo tan espantoso que no existe nombre para decirlo, algo que no puede imaginarse, algo infernal, sofocante, inconcebible. Jadeando en procura de aire puro, me volví hacia mis compañeros y vi que estaban más pálidos que el mármol. Pero no había tiempo para preguntas o sospechas; el bergantín se hallaba a cincuenta pies de distancia y parecía dispuesto a abordarnos, a fin de que pudiéramos subir a cubierta sin necesidad de que nos botaran una lancha. Corríamos a popa cuando, súbitamente, una amplia guiñada desvió el barco cinco o seis puntos del rumbo que traía, y mientras pasaba frente a nuestra popa, a unos veinte pies de distancia, pudimos ver de lleno su cubierta. ¿Olvidaré alguna vez el triple horror del espectáculo? Veinticinco o treinta cadáveres, entre ellos varios de mujeres, yacían desparramados entre la bovedilla y la cocina en el último y más horroroso estado de putrefacción. ¡Comprendimos que a bordo de aquel buque no había un alma viviente! ¡Y, sin embargo, no podíamos contenernos y seguíamos pidiendo a gritos auxilio a los muertos! Sí, largamente suplicamos, desesperados, que aquellas silenciosas y repugnantes figuras nos ayudaran, que no nos abandonaran para que terminásemos siendo como ellas, que nos recibieran a bordo de su nave. Estábamos enloquecidos de horror y desesperación, enloquecidos por la angustia de tan espantosa decepción.
Cuando resonó nuestro primer alarido de espanto desde el bauprés del bergantín desconocido, se alzó en respuesta otro clamor tan semejante a un grito humano que el mejor oído se hubiera engañado. En aquel momento, otra súbita guiñada puso por un segundo a la vista la parte del castillo de proa e instantáneamente comprendimos el origen de aquel grito. Vimos la alta y robusta figura que todavía se inclinaba sobre las amuras y que aún balanceaba la cabeza de arriba abajo, pero ahora su rostro estaba vuelto de tal manera que no podíamos distinguirlo. Tenía los brazos extendidos a lo largo de la barandilla, con las palmas de las manos hacia arriba. Las rodillas estaban apoyadas en un sólido cable, extremadamente tenso, que iba desde la base del bauprés a una serviola. Sobre su espalda, de la cual había arrancado un jirón de camisa dejándola al desnudo, se posaba una enorme gaviota hartándose de aquella carne horrible, profundamente hundidas las patas y el pico, y con el blanco plumaje salpicado de sangre. Cuando el bergantín giró hasta que quedamos a la vista, la gaviota extrajo con dificultad la enrojecida cabeza del interior del agujero y, luego de mirarnos un instante como estupefacta, alzó perezosamente el vuelo y, girando sobre nuestra cubierta, se mantuvo allí unos momentos, llevando en el pico un pedazo de una materia coagulada y semejante a carne de hígado. La horrible piltrafa cayó, por fin, con un golpe apagado, exactamente a los pies de Parker. Que Dios me perdone, pero entonces por primera vez pasó por mi mente un pensamiento, algo que no mencionaré, y me vi a mí mismo dando un paso hacia aquel resto ensangrentado. Miré de frente y los ojos de Augustus encontraron los míos con una expresión intensa y ansiosa que inmediatamente me devolvió a mis sentidos. Dando un salto, y estremeciéndome de pies a cabeza, arrojé aquella cosa horrible al mar.
El cuerpo de donde procedía, sostenido por el cable, se había movido a uno y otro lado a causa de los esfuerzos del ave carnívora, y aquel movimiento nos había engañado al principio con una impresión de vida. Cuando la gaviota lo libró de su peso giró en redondo y cayó, dejando el rostro completamente al descubierto. ¡Jamás hubo espectáculo tan impregnado de horror! Le faltaban los ojos, así como los labios, y los dientes se hallaban a la vista. ¡Esta, pues, era la sonrisa que nos había dado tantas esperanzas! y esta…, pero no sigamos. Como ya he dicho, el bergantín pasó bajo nuestra popa y alejose lenta, pero seguramente a sotavento. Con él y su terrible tripulación se alejaron todas nuestras alegres visiones de salvación y regocijo. Es verdad que, como pasaba tan lentamente, podríamos haber tratado de llegar a su bordo, pero nuestra terrible decepción, juntamente con el espantoso descubrimiento que acabábamos de hacer, nos privó por completo de las facultades físicas y mentales. Habíamos visto, habíamos sentido; pero, ¡ay!, cuando fuimos capaces de obrar ya era demasiado tarde. Para dar una idea del punto a que había llegado nuestra perturbación ante lo ocurrido baste decir que el bergantín se había alejado ya lo suficiente como para que solo viéramos la mitad de su casco y, sin embargo, debatimos seriamente la posibilidad de alcanzarlo… ¡a nado!
Desde aquel entonces he tratado en vano de obtener alguna explicación del espantoso misterio que envolvía el destino de aquel barco. Como he señalado, su estructura y aspecto general hacían suponer que se trataba de un buque mercante holandés, y los trajes de los tripulantes apoyaban esta teoría. Fácilmente hubiéramos podido leer su nombre a proa y observar otros detalles que nos guiaran para identificarlo; pero la intensa excitación del momento no nos dejó ver nada. A juzgar por el color amarillo azafranado de aquellos cadáveres, que no estaban aún completamente podridos, dedujimos que los tripulantes habían perecido a causa de una epidemia de fiebre amarilla o alguna otra virulenta enfermedad del mismo género. Si tal era el caso (pues no se me ocurre imaginar otra cosa), la muerte, a juzgar por la posición de los cuerpos, debió de sorprenderlos de manera tan repentina como brutal, por completo diferente de las que por lo regular caracterizan las pestes más letales que afligen a la humanidad. Es posible que algún veneno, introducido accidentalmente en los alimentos del pañol de víveres, fuera la causa del desastre, o bien alguna especie desconocida de pescado venenoso u otro animal marino agregado a la alimentación de a bordo. Pero de nada vale formular conjeturas sobre algo que está envuelto —y sin duda lo estará por siempre— en el más espantoso e insondable misterio.
PASAMOS EL resto del día sumidos en una especie de atolondrado letargo, mirando el barco que se alejaba hasta que la oscuridad, ocultándolo a nuestra vista, nos hizo recobrar un tanto los sentidos. Los dolores del hambre y la sed volvieron con más fuerza, absorbiendo por completo los restantes cuidados y consideraciones. Pero nada podía hacerse hasta la mañana siguiente, y así, asegurándonos lo mejor posible, tratamos de descansar. En esto fui más afortunado de lo que esperaba y dormí hasta que mis compañeros, que no habían podido descansar tanto, me despertaron al alba a fin de renovar las tentativas para obtener provisiones del interior del casco.
Teníamos ahora calma chicha y el mar era el más calmo que jamás haya visto; la temperatura seguía siendo cálida y agradable. El bergantín había desaparecido en el horizonte. Iniciamos nuestras operaciones desprendiendo con no poco trabajo otro de los soportaobenques. Luego de asegurarlos a los pies de Peters, este se zambulló para alcanzar la puerta del pañol de víveres con la idea de que, si llegaba rápidamente hasta ella, quizá le sería posible forzarla; afortunadamente, el casco se había estabilizado bastante.
Peters alcanzó a llegar velozmente a la puerta y, soltando uno de los portaobenques que llevaba atados, se esforzó en vano por abrirse paso con él, pero la puerta era mucho más sólida de lo que habíamos anticipado. Como al volver estaba completamente agotado por su larga permanencia bajo el agua fue necesario que otro de nosotros lo reemplazara. Parker se ofreció de inmediato, pero luego de tres esfuerzos infructuosos descubrió que ni siquiera conseguía llegar hasta la puerta. El estado en que se hallaba el brazo herido de Augustus le impedía una tarea semejante, por lo cual me tocó el turno de luchar en pro de la salvación de todos.
Peters había dejado uno de los portaobenques en el pasaje, y al sumergirme advertí que no tenía bastante lastre para mantenerme en el fondo. Decidí no esforzarme más en la primera tentativa y limitarme a recoger nuestro lastre. Mientras tanteaba en el piso del pasaje toqué un objeto duro, del que me apoderé sin tener tiempo de verificar lo que era, y subí de inmediato. Mi presa resultó ser una botella, y puede imaginarse nuestra alegría al descubrir que estaba llena de oporto. Dando gracias a Dios por tan alentadora ayuda, descorchamos la botella con mi cortaplumas y, luego de beber cada uno un moderado sorbo, sentimos que el alcohol nos infundía una maravillosa tibieza y que reanimaba nuestro ánimo y nuestras fuerzas. Tapamos con cuidado la botella, y por medio de un pañuelo la suspendimos de manera tal que no pudiera romperse.
Luego de descansar un rato tras mi afortunado descubrimiento, volví a sumergirme y no tardé en encontrar el portaobenques con el cual remonté al punto a la superficie. Luego de asegurármelo a una pierna, descendí por tercera vez, pero no tardé en convencerme de que ningún esfuerzo serviría, en tales circunstancias, para forzar la entrada del pañol de víveres. Lleno de desesperación, retorné a cubierta.
Frente a esto ya no parecía quedar la menor esperanza, y en los rostros de mis compañeros comprendí que se habían resignado a perecer. El vino les había producido una especie de delirio, del que quizá me había salvado por echarme al agua en seguida de haber bebido. Los tres hablaban incoherentemente sobre cuestiones que no tenían nada que ver con nuestra situación. Peters me hacía continuas preguntas acerca de Nantucket. Me acuerdo también de que Augustus se me acercó con aire muy serio y me pidió que le prestara el peine, pues decía tener el cabello lleno de escamas de pez y quería quitárselas antes de bajar a tierra. Parker parecía algo menos afectado e insistió en que me zambullera al azar en la cámara y trajera cualquier cosa que me cayera a la mano.
Asentí, y en mi primera tentativa, después de estar un minuto bajo el agua, volví con un baulillo de cuero que había pertenecido al capitán Barnard. Lo abrimos inmediatamente, con la débil esperanza de que contuviera alguna cosa para comer o beber. Pero no encontramos nada, salvo una caja de navajas y dos camisas de hilo. Volví a sumergirme, pero volví sin nada.
En el momento en que sacaba la cabeza fuera del agua oí un estallido en cubierta y, al incorporarme, vi que mis compañeros habían aprovechado deslealmente mi ausencia para beber el resto del vino, dejando caer la botella en el apuro por colgarla nuevamente antes de que los viera. Los increpé por su infame comportamiento, y Augustus rompió a llorar. Los otros dos trataron de reírse del asunto, como si fuera una broma, pero espero no volver a escuchar nunca en mi vida una risa semejante; la distorsión de sus facciones era absolutamente aterradora. No había duda de que el vino, en sus estómagos vacíos, había producido un efecto tan instantáneo como violento y que los tres estaban completamente borrachos. Me costó mucho convencerlos de que se tendieran en cubierta, y pronto se entregaron a un pesado sueño, acompañado de un jadeo estertoroso.
Me quedé como si estuviera solo en el bergantín, y bien puede imaginarse que mis reflexiones fueron de lo más lúgubres y espantosas. No veía otra posibilidad ante mí que la de una muerte lenta por hambre, o, en el mejor de los casos, la de ser arrebatado por la primera ráfaga que soplara, ya que en el estado de agotamiento en que nos hallábamos era imposible creer que sobreviviríamos a otro temporal.
El hambre voraz que experimentaba era casi insoportable, y me sentí capaz de cualquier cosa con tal de calmarla. Corté un pedacito de cuero del baúl y traté de comérmelo, pero me resultó imposible tragar nada, aunque noté que lograba un pequeño alivio masticando trocitos de cuero, que escupía luego. Hacia la noche mis compañeros se despertaron uno tras otro, en un indescriptible estado de debilidad y horror causado por el vino, cuyos vapores se habían ya disipado. Temblaban como si sufrieran una violenta calentura y lanzaban lamentables gritos pidiendo agua. Su estado me afligió sobremanera, aunque a la vez me regocijaba de la serie de circunstancias que me habían impedido beber más vino, por lo cual no me veía compartiendo las espantosas sensaciones que padecían. Pero su estado terminó por producirme tanta inquietud como alarma, pues era evidente que, de no cambiar, les sería imposible ayudarme en nuevas tentativas. Aún no había abandonado totalmente la idea de obtener alguna cosa de la cámara, pero no me era posible reanudar los descensos hasta que alguno de mis compañeros fuera suficientemente dueño de sí como para sostener el extremo de la soga cuando yo me zambullera. Parker me daba la impresión de estar algo menos trastornado, e hice todo lo que pude para ayudarlo a reaccionar. Pensando que un baño de agua salada podría producir un efecto favorable, me las arreglé para pasarle una cuerda por la cintura y, luego de arrastrarlo hasta la escotilla de la cámara (pues a todo esto mostraba una actitud pasiva), lo hice caer al agua y lo retiré de inmediato. No me faltaron razones para alegrarme de este experimento, pues Parker pareció reanimarse y serenarse muchísimo, y luego de salir del agua me preguntó con toda seriedad por qué lo había tirado. Se lo expliqué, y me contestó que me estaba agradecido y que el baño le había hecho mucho bien, agregando otras cosas sobre nuestra situación que corroboraban su sensatez. Decidimos entonces tratar a Augustus y a Peters de la misma manera, cosa que hicimos de inmediato; a ambos les sentó muy bien el agua fría. La idea de una inmersión repentina me había sido sugerida por la lectura de un libro de medicina, donde se describía el efecto favorable de la ducha en un caso de mania a potu.
Sabedor de que podía confiar en que mis compañeros se ocuparían de sostener la soga, volví a sumergirme tres o cuatro veces en la cámara, pese a que ya era casi de noche, y un suave pero firme oleaje del norte movía continuamente el casco. En el curso de estas tentativas logré sacar a la superficie dos cuchillos de mesa, un cántaro de tres galones —vacío— y una frazada; pero nada de eso podía servirnos de alimento. Reanudé mis esfuerzos hasta quedar exhausto, sin resultado alguno. Durante la noche, Parker y Peters se turnaron en la misma tarea, hasta que renunciamos por completo a la tentativa, pensando desesperados que nos habíamos agotado para nada.
Pasamos el resto de la noche en el estado de mayor angustia mental y física que pueda imaginarse. Por fin amaneció el día 16, y una vez más miramos ansiosamente el horizonte, sin descubrir nada. El mar seguía calmo, con el mismo oleaje tranquilo del día anterior. Hacía ya seis días que no probábamos alimento ni bebida —con excepción de la botella de vino—, y resultaba claro que no podríamos resistir mucho más si no obteníamos algún sustento. Jamás había visto, ni quisiera volver a ver, seres tan espantosamente consumidos como Peters y Augustus. De haberlos encontrado en tierra en su estado actual, jamás hubiera sospechado que los había conocido anteriormente. Sus rostros habían cambiado por completo, al punto que me resultaba difícil creer que se trataba de los mismos hombres en cuya compañía me hallaba pocos días antes. Parker, aunque muy enflaquecido y tan débil que no podía levantar la cabeza del pecho, no parecía tan agotado como los otros dos. Sufría con gran paciencia, sin quejarse, y trataba de darnos esperanzas en todas las formas posibles. En cuanto a mí, aunque al comienzo del viaje había estado enfermo y fui siempre de constitución delicada, sufría menos que los otros, no había enflaquecido tanto y conservaba mi lucidez mental en un grado sorprendente, mientras mis compañeros estaban completamente atontados y daban la impresión de haber vuelto a una especie de segunda infancia, sonriéndose bobamente al hablar y diciendo las cosas más insensatas o tontas. A ratos, sin embargo, parecían revivir de golpe y darse inmediata cuenta de su situación; entonces se ponían de pie y por un momento hablaban de las posibilidades que nos quedaban, expresándose con entera cordura aunque llenos de la más intensa desesperación. Es muy posible, por lo demás, que mis compañeros pensaran que se hallaban en un estado tan normal como yo lo pensaba de mí mismo; quizá incurrí en tantas extravagancias e imbecilidades como ellos; no es cosa que pueda aclararse.
Hacia mediodía, Parker afirmó haber visto tierra a barlovento, y me vi en las mayores dificultades para impedirle que se arrojara al mar, pues quería llegar nadando a la costa. Peters y Augustus no prestaron mayor atención a sus palabras y parecían envueltos en una lúgubre distracción. Mirando hacia el rumbo indicado, no pude percibir la menor señal de tierra, y además sabía de sobra que estábamos demasiado lejos de ella para abrigar la menor esperanza; pero pasó largo rato antes de que lograra convencer a Parker de su engaño. Echose entonces a llorar, vertiendo lágrimas como un niño, con gritos y sollozos, y así continuó dos o tres horas, hasta que el agotamiento lo hizo quedarse dormido.
Peters y Augustus trataron infructuosamente de comer pedazos de cuero. Les aconsejé que lo mascaran y escupieran, pero estaban demasiado débiles para seguir mi consejo. Seguí mascando algunos pedazos de tiempo en tiempo, lo cual me proporcionaba algún alivio; lo más desesperante era la falta de agua, y solo me abstenía de beber agua salada al pensar en las horribles consecuencias que siempre había tenido para los que se encontraban en situaciones similares a la nuestra.
El día pasó de esta manera, hasta que en un momento dado descubrí una vela hacia el este y a barlovento. Parecía de un barco muy grande y avanzaba en nuestra dirección, distante todavía unas doce o quince millas. Ninguno de mis compañeros lo había visto aún, y me abstuve de decirles nada para evitar otra probable decepción. Por fin, cuando se aproximó más, noté con toda claridad que rumbeaba hacia nosotros con todas las velas menores desplegadas. No pude contenerme por más tiempo y mostré el barco a mis camaradas de sufrimiento. Se levantaron inmediatamente y volvieron a entregarse a las más extravagantes demostraciones de alegría, llorando, riendo como idiotas, saltando y pateando, arrancándose mechones de cabellos, y maldiciendo u orando alternativamente. Me sentí tan afectado por su conducta, y al mismo tiempo tan seguro de que esta vez teníamos todas las esperanzas de ser rescatados, que no pude contenerme y me agregué a sus locas demostraciones; cediendo a impulsos de gratitud y de arrebato, rodé por el puente, aplaudiendo, gritando y haciendo cosas parecidas, hasta que súbitamente recobré los sentidos y, con ellos, una vez más el abismo de la miseria y la desesperación humanas, al advertir que el buque tenía la popa vuelta hacia nosotros y que rumbeaba en una dirección casi opuesta a la que traía cuando lo avistara por primera vez.
Pasó largo rato antes de que pudiera convencer a mis pobres compañeros de que nuestras esperanzas se habían visto una vez más cruelmente defraudadas. A todas mis afirmaciones contestaban con gestos y miradas que parecían burlarse de mis palabras. La conducta de Augustus me afectó especialmente. A pesar de todo lo que le decía, persistió en sostener que el barco se acercaba rápidamente a nosotros, y se puso a hacer preparativos para el trasbordo. Como viera un montón de algas flotando cerca del bergantín, sostuvo que era la chalupa del barco y trató de arrojarse al mar, aullando y clamando de una manera desgarradora, tanto que impedí por la fuerza que se tirara al agua.
Una vez que se calmaron un tanto, seguimos mirando el barco hasta que se hubo perdido de vista. El tiempo se estaba poniendo brumoso y soplaba un ligero viento. En el mismo instante en que el buque desapareció en el horizonte, Parker se volvió hacia mí con una expresión que me hizo estremecer. Había en él un aire de seguridad y dominio que jamás le había notado, y antes de que abriera la boca mi corazón me dijo lo que él iba a decirme. Propuso, en pocas palabras, que uno de nosotros muriera para salvar la vida de los demás.
VARIAS VECES, en el curso de los últimos días, había yo encarado la posibilidad de vernos reducidos a tan horrible extremo, y me había prometido en secreto morir en cualquier forma o bajo cualquier circunstancia antes que acudir a semejante recurso. Mi resolución no se había debilitado a pesar del hambre devoradora que me dominaba. Ni Augustus ni Peters habían oído la proposición de Parker. Lo llevé, pues, aparte y, rogando mentalmente a Dios que me diera fuerzas para disuadirlo del horrible propósito que abrigaba, discutí con él largo tiempo y en la manera más suplicante, pidiéndole en nombre de todo lo que creía sagrado y utilizando todos los argumentos que tan terrible alternativa me sugería, que abandonara su idea y no la mencionara a nuestros compañeros.
Parker escuchó todo lo que le dije sin pretender discutir ninguna de mis palabras, y por un momento abrigué la esperanza de que conseguiría disuadirlo. Pero cuando hube callado, me contestó que sabía muy bien lo que había de cierto en mis consideraciones, y que acudir a semejante recurso era la alternativa más horrorosa que podía pasar por la mente de un ser humano; agregó que ya había sufrido hasta donde su naturaleza le permitía; que era absurdo que todos pereciéramos, cuando la muerte de uno haría posible y hasta probable que el resto lograra finalmente salvarse; agregó que bien podía haberme ahorrado el trabajo de pretender disuadirlo, pues había llegado a una firme resolución aun antes de que apareciera el bergantín, y que solo el paso del barco le había impedido expresar su proposición con anterioridad.
Le pedí entonces que, si no era posible convencerlo de que abandonara su proyecto, por lo menos lo aplazara hasta otro día, pues entretanto podíamos avistar algún barco que viniera en nuestro socorro; todo esto mientras le repetía los argumentos que se me presentaban y que podían influir en alguien de naturaleza tan ruda. Me contestó que no había hablado hasta el último momento, que no podía seguir viviendo sin alimento de alguna especie, y que, por tanto, un solo día que pasara sería demasiado tarde, por lo menos en lo que a él concernía.
Viendo que no me era posible conmoverlo con palabras amables, cambié de actitud y le hice notar que yo era el que había sufrido menos por todas nuestras calamidades; mi salud y mis fuerzas eran en aquel instante muy superiores a las suyas, o a las de Peters y Augustus; en suma, que me hallaba en condiciones de imponerme por la fuerza si era necesario, y que si insistía en informar a los otros de sus sangrientas intenciones de caníbal no vacilaría en echarlo por la borda.
Al oír estas palabras, Parker me aferró por la garganta y, sacando un cuchillo, se esforzó infructuosamente por darme de puñaladas en el estómago, crimen que solo su excesiva debilidad le impidió llevar a cabo. Lleno de cólera, lo arrastré hacia la borda con la deliberada intención de tirarlo al mar. Lo salvó la intervención de Peters, quien, aproximándose y separándonos, preguntó la razón de nuestra querella. Parker se la dijo antes de que encontrara la manera de impedírselo.
El efecto de sus palabras fue todavía más espantoso de lo que había anticipado. Tanto Augustus como Peters, que al parecer venían abrigando en secreto y desde tiempo atrás la misma terrible idea que Parker acababa de expresar, se unieron a este e insistieron en que fuera llevada inmediatamente a la práctica. Había yo imaginado que por lo menos uno de los dos tendría aún suficiente fuerza de ánimo para ponerse de mi parte y resistir cualquier tentativa de ejecutar tan atroz propósito; con ayuda de uno de ellos, no habría temido nada. Pero al verme defraudado, se hizo absolutamente necesario que pensara en mi propia seguridad, ya que una mayor resistencia de mi parte podría ser considerada por aquellos hombres, en el estado en que se encontraban, como excusa suficiente para no concederme probabilidades parejas en la tragedia que iba a desarrollarse de inmediato.
Les dije entonces que aceptaba la propuesta, pero les pedí el plazo de una hora, a fin de ver si la niebla que rodeaba el barco se disipaba, pues acaso volveríamos a avistar el navío que acababa de desaparecer. Después de mucha dificultad, obtuve de ellos la promesa de esperar una hora, y tal como lo había anticipado (pues el viento estaba empezando a soplar), la niebla se levantó antes de que se cumpliera el plazo, pero sin que nos dejara ver ningún barco. Y por lo tanto nos preparamos para echar suertes.
No puedo describir sin infinito disgusto la espantosa escena que siguió, escena cuyos menores detalles no han podido borrar de mi memoria todos los acontecimientos posteriores, y cuyo recuerdo amargará todos los momentos de mi vida. Permitidme que narre esta parte con toda la rapidez que los sucesos que contiene lo permitan. El único método que se nos ocurrió para la horrible lotería en la que cada uno jugaría sus posibilidades fue el de echar pajas. Usamos para ello algunas astillas, y se decidió que yo me encargaría de presentarlas. Me retiré a un extremo del casco, mientras mis pobres compañeros se colocaban silenciosamente en el lado opuesto, dándome la espalda. En todo el desarrollo de este horrible drama el momento más ansioso para mí fue aquel en que tuve que ocuparme de disponer las pajas. Pocas situaciones se dan en las que un hombre pueda perder el interés de preservar su existencia, y ese interés irá en aumento cuanto más débil sea el hilo del cual pende aquella. Pero ahora que el silencioso, fatal y terrible carácter de la tarea a la cual me entregaba (tan distinta de los tumultuosos peligros de la tormenta, o de los horrores lentos y progresivos del hambre) me permitía reflexionar en las pocas probabilidades que tenía de escapar de la más atroz de las muertes —y una muerte motivada por el más atroz de los propósitos—, cada partícula de la energía que hasta entonces me había sostenido tanto tiempo, voló como una pluma al viento, dejándome indefenso en las garras del más abyecto y lamentable de los terrores. Al principio no pude reunir fuerzas suficientes para cortar y colocar juntas las astillas, pues mis dedos se negaban a todo movimiento, mientras se me entrechocaban violentamente las rodillas. Por mi mente corrían mil absurdos proyectos destinados a impedir mi participación en aquella horrible decisión. Pensé en caer de hinojos ante mis compañeros, suplicándoles que me eximieran del sorteo, o bien en correr hacia ellos, y matando a uno, suprimir la razón de aquel; en fin, cualquier cosa menos seguir adelante con lo que me había tocado hacer. Por fin, luego de perder largo tiempo en actitud tan insensata, fui llamado a la realidad por la voz de Parker, quien me urgió a que los librara de una vez por todas de la terrible ansiedad que estaban padeciendo. Pero, aun así, no me animé a ordenar las astillas, sino que seguí pensando en todas las trampas mediante las cuales podría inducir a uno de mis compañeros de desgracia a que extrajera la paja más corta —pues habíamos convenido que el que sacara la más corta de las cuatro astillas que yo tendría en la mano moriría por la salvación de los otros—. Y si alguien me condena por esta aparente falta de humanidad, solo pido que se vea colocado en una situación como la mía.
No era posible demorarse más y, con el corazón que me saltaba del pecho, avancé hacia el castillo de proa, donde me esperaban mis compañeros. Tendí la mano con las astillas, y Peters sacó inmediatamente una. ¡Se había salvado! La suya, por lo menos, no era la más corta, y ahora había una probabilidad menos de que yo escapara. Reuniendo todas mis fuerzas, alargué la mano hacia Augustus. También él sacó inmediatamente una astilla, y también se salvó; ahora mis probabilidades de morir o librarme eran iguales.
Toda la salvaje fiereza del tigre se posesionó de mí en aquel instante, y sentí hacia Parker, mi pobre compañero, el más intenso y el más diabólico de los odios. Pero aquel sentimiento no duró, y, por fin, con un estremecimiento convulsivo y cerrando los ojos, le tendí la mano donde quedaban las dos últimas astillas. Pasaron cinco largos minutos antes de que Parker pudiera reunir energías suficientes para extraer una de ellas, y durante todo ese período, en que mi corazón se desgarraba de ansiedad, no abrí una sola vez los ojos. De pronto una de las dos astillas me fue arrebatada rápidamente de la mano. La suerte estaba echada, pero aún seguía sin saber si era en mi favor o en contra. Nadie habló y, sin embargo, no me decidía a cerciorarme mirando la astilla que me quedaba. Por fin Peters me tomó la mano y me animé a mirar; por el rostro de Parker comprendí que me había salvado, y que la muerte le había tocado a él. Jadeando, caí desmayado en el puente.
Me recobré de mi desvanecimiento a tiempo para presenciar la consumación de la tragedia y la muerte de aquel que había sido el principal instrumento para provocarla. No ofreció la menor resistencia cuando Peters lo apuñaló por la espalda, cayendo instantáneamente muerto. No quiero demorarme en la descripción de la horrenda comida que siguió. Cosas así pueden imaginarse, pero las palabras carecen de fuerza para imprimir en la mente el supremo horror de su realidad. Baste decir que, luego de aplacar en alguna medida la espantosa sed que nos consumía bebiendo la sangre de la víctima, y tras de tirar al mar, de común acuerdo, las manos, pies, cabeza y entrañas, devoramos el resto del cadáver, a razón de una parte diaria, durante los cuatro memorables días que siguieron, o sea hasta el 20 del mes.
El 19 se descargó un chaparrón que duró de quince a veinte minutos, y pudimos recoger algo de agua con ayuda de una sábana que había pescado en la cámara cuando la dragamos después del temporal. La cantidad obtenida no pasaba de medio galón, pero aun esta escasa ración nos devolvió algo de fuerzas y esperanza.
El 21 nos vimos nuevamente reducidos a la peor extremidad. El tiempo seguía cálido y bonancible, con nieblas aisladas y vientos ligeros, casi siempre del norte y el oeste.
El 22, mientras nos hallábamos sentados el uno junto al otro, considerando nuestra lamentable situación, se me ocurrió repentinamente una idea que me llenó de esperanzas. Recordé que cuando habíamos cortado el trinquete, Peters, que se hallaba en los obenques de babor, me había pasado una de las hachas, pidiéndome que, de ser posible, la depositara en algún lugar seguro, y que pocos minutos antes que el último gran golpe de mar inundara el bergantín, yo había bajado el hacha al castillo de proa, dejándola en una de las literas de babor. Se me ocurrió ahora que, si la recuperábamos, quizá pudiéramos cortar el puente a la altura del pañol de víveres, proveyéndonos así fácilmente de lo que necesitábamos.
Cuando enteré a mis compañeros de este proyecto, lanzaron débiles gritos de alegría, y los tres corrimos al castillo de proa. La dificultad para penetrar era mayor que en el caso de la cámara, pues, como se recordará, toda la estructura de la escotilla de aquella había sido arrastrada por las olas, mientras que la escotilla del castillo de proa, que solo medía tres pies cuadrados, había resistido sin ceder. No vacilé, sin embargo, en intentar el descenso; luego de atarme una soga a la cintura como en las ocasiones anteriores, me zambullí de pie osadamente, avancé hacia la litera y en la primera tentativa encontré y subí el hacha. Fue recibida con alegría arrebatadora, y consideramos que la facilidad con que la había obtenido era un buen augurio de nuestra salvación final.
Empezamos de inmediato a cortar el puente con toda la energía de nuestras esperanzas, turnándonos Peters y yo, pues el brazo herido de Augustus no le permitía ayudarnos. Como nos hallábamos tan débiles que apenas nos manteníamos de pie sin apoyo, y solo alcanzábamos a trabajar un minuto o dos por vez, no tardamos en advertir que pasarían largas horas antes de que cumpliéramos la tarea, vale decir cortar una abertura lo suficientemente ancha para permitir el libre acceso al pañol de víveres. Este inconveniente no nos desanimó, sin embargo; trabajando toda la noche a la luz de la luna, logramos nuestro propósito al amanecer del día 23.
Peters se ofreció para bajar y, luego de cumplir los preparativos habituales, se sumergió, no tardando en volver cargado con una pequeña vasija que, para nuestra inmensa alegría, resultó estar llena de aceitunas. Las repartimos y devoramos ávidamente, tras lo cual nuestro compañero volvió a sumergirse. Esta vez obtuvo un resultado que superaba todas nuestras previsiones, pues retornó instantáneamente cargado con un gran jamón y una botella de Madeira. De esta última solo bebimos un sorbo moderado, pues sabíamos por experiencia los peligros del exceso. En cuanto al jamón, salvo unas dos pulgadas alrededor del hueso, estaba completamente estropeado por la acción del agua de mar. Dividimos entre los tres la parte aprovechable, y Peters y Augustus, incapaces de contener su hambre, devoraron inmediatamente sus raciones; pero yo fui más precavido y solo comí un trozo de mi parte, temiendo la sed que no tardaría en seguir. Descansamos luego de nuestros esfuerzos, que habían sido intolerablemente severos.
A mediodía, sintiéndonos algo más vigorizados y activos, renovamos las tentativas para procurarnos provisiones. Peters y yo nos turnamos en el descenso, con mayor o menor resultado, hasta la caída del sol. En este tiempo tuvimos la buena suerte de sacar a la superficie otros cuatro frascos pequeños de aceitunas, otro jamón, una damajuana que contenía casi tres galones de excelente Madeira del Cabo y, lo que nos alegró mucho más, una pequeña tortuga de la especie de los galápagos, varias de las cuales habían sido llevadas a bordo por el capitán Barnard, quien, en momentos en que el Grampus se hacía a la mar, las compró a la goleta Mary Pitts, que volvía de la caza de la foca en el Pacífico.
En una parte posterior de mi narración tendré frecuente oportunidad de mencionar esta especie de tortuga. Como saben muchos de mis lectores, se la encuentra principalmente en el grupo de islas llamadas Galápagos, que por cierto derivan su nombre de este animal, ya que la palabra española galápago significa emídido de agua dulce. Por lo peculiar de su forma y movimientos, se la llama a veces tortuga elefante. Algunos ejemplares alcanzan un tamaño enorme. Yo mismo he visto varias que pesarían de mil doscientas a mil quinientas libras, aunque no recuerdo que ningún navegante haga mención de alguna que pese más de ochocientas libras. Su apariencia es singular, y aun repugnante. Caminan con pasos muy lentos, mesurados, y su cuerpo se halla a un pie del suelo. Tienen el cuello largo y notablemente flaco; el tamaño más común oscila entre dieciocho pulgadas y dos pies, y yo maté una que medía no menos de tres pies diez pulgadas desde la base del lomo a la cabeza. Esta última se parece notablemente a la de una serpiente. Pueden vivir sin alimentarse durante un tiempo increíble, y se conocen ejemplos de algunas que fueron arrojadas a la cala de un barco, donde permanecieron dos años sin alimento de ninguna especie, y al ser sacadas estaban tan gordas y con tan buena apariencia como el día en que las habían subido a bordo. Estos extraordinarios animales se parecen en un detalle al dromedario o camello del desierto. En una bolsa situada en la raíz del cuello llevan consigo una provisión de agua. En algunos casos, al matarlas después de un año transcurrido sin el menor alimento, se han encontrado en su bolsa nada menos que tres galones de agua dulce y perfectamente potable. Se alimentan principalmente de perejil silvestre y apio, así como de verdolaga, algas marinas e higos chumbos, que las nutren perfectamente; por lo regular estas plantas se dan en las colinas cercanas a las playas donde es posible encontrar tortugas. Tienen una carne excelente y nutritiva, y no hay duda de que con ella han salvado la vida de miles de marinos dedicados a la caza de la ballena y otros animales en el Pacífico.
La tortuga que habíamos tenido la buena suerte de atrapar en el pañol de víveres no era muy grande y pesaría unas sesenta y cinco o setenta libras. Era hembra y se hallaba en excelente estado, muy gorda, conteniendo en la bolsa del cuello más de un cuarto de galón de agua límpida y dulce. Teníamos allí un verdadero tesoro, y cayendo de rodillas como de común acuerdo, dimos fervientes gracias a Dios por un socorro tan oportuno. Mucho trabajo costó extraer al animal de la escotilla, pues se resistía con todas sus fuerzas, que eran prodigiosas. Estaba a punto de escapar del brazo de Peters, y volverse al agua, cuando Augustus le arrojó un lazo corredizo al cuello, y la sostuvo en esa forma hasta que yo me metí en la escotilla junto a Peters y lo ayudé a sacarla fuera.
Le extrajimos entonces con todo cuidado el agua de la bolsa, echándola en el cántaro que, como se recordará, habíamos obtenido en nuestros descensos a la cámara. Hecho esto rompimos el cuello de una botella a fin de que formara, con el tapón puesto, una especie de vaso que contenía una discreta cantidad. Cada uno bebió un vaso de agua, resolviendo limitarnos a esa dosis diaria mientras nos durara.
Como en los últimos dos o tres días el tiempo había seguido seco y bonancible, las ropas de cama que sacamos de la cámara y nuestras propias ropas estaban completamente secas, por lo cual pasamos la noche (del día 23) con relativa comodidad y gozando de un tranquilo reposo después de haber comido copiosamente jamón y aceitunas, junto con una pequeña cantidad de vino. Temerosos de perder alguna de nuestras provisiones durante la noche si se levantaba viento, las aseguramos lo mejor posible atándolas a los restos del cabrestante. En cuanto a nuestra tortuga, como queríamos conservarla viva lo más posible, la pusimos boca arriba y la atamos cuidadosamente.
24 DE JULIO.—La llegada de la mañana nos encontró maravillosamente recobrados, tanto física como moralmente. A pesar de la peligrosa situación en que nos hallábamos, ignorantes de nuestra posición, aunque seguros de estar a mucha distancia de tierra, sin más alimentos que para una quincena, aun racionándolos, casi sin agua y flotando a merced de todos los vientos y todas las olas en un casco desmantelado, pese a todo ello, digo, las angustias y peligros infinitamente más terribles por los cuales habíamos pasado y de los que nos habíamos librado providencialmente, nos inducían a considerar nuestra situación actual como un simple inconveniente ordinario. ¡Tan estrictamente relativo es lo bueno y lo malo!
A la salida del sol nos preparábamos para renovar nuestras tentativas en el pañol de víveres, cuando un chaparrón, acompañado de relámpagos, nos dio la oportunidad de obtener otra ración de agua con ayuda de la sábana que ya habíamos empleado a tal fin. Para recoger el agua no teníamos otro recurso que mantener tendida la sábana, con una de las planchas del portaobenques en el medio. El agua, conducida así hacia el centro, se filtraba y caía en nuestro cántaro. Casi lo habíamos llenado en esta forma cuando una violenta ráfaga procedente del norte nos obligó a renunciar, pues el casco se movía otra vez de tal manera que no podíamos mantenernos en pie. Nos encaminamos hacia proa y una vez más nos atamos fuertemente a los restos del cabrestante, esperando los acontecimientos con mucha mayor calma de la que podría imaginarse bajo semejantes circunstancias. A mediodía el viento soplaba como para dos rizos, y a la noche se convirtió en una fortísima galerna, acompañada de una mar espantosamente brava. Pero como la experiencia nos había enseñado la mejor manera de arreglar nuestras ataduras, soportamos aquella terrible noche con relativa seguridad, aunque el mar nos empapaba a cada momento y corríamos constante peligro de ser arrebatados por las olas. Afortunadamente, la temperatura era tan cálida que el agua resultaba más agradable que otra cosa.
25 de julio.—Por la mañana la galerna disminuyó hasta convertirse en un viento de diez nudos y el mar se calmó lo bastante para permitir que nos secáramos en el puente. Con gran desesperación descubrimos que dos frascos de aceitunas y el jamón habían sido arrebatados por el mar pese a lo mucho que los habíamos asegurado. Decidimos, sin embargo, no matar todavía la tortuga y nos contentamos, por el momento, con un desayuno compuesto de unas pocas aceitunas y una ración de agua y vino, mezclados por partes iguales; en esta forma la bebida nos proporcionó gran alivio y vigor, sin los terribles efectos que el oporto había producido la primera vez. El mar estaba aún demasiado picado para renovar nuestras tentativas en el pañol de víveres. Diversos objetos, de ninguna utilidad en nuestras actuales circunstancias, flotaban en la abertura, pero no tardaban en ser arrastrados al mar. Observamos asimismo que el casco escoraba más que nunca, al punto que ya no podíamos mantenernos en el puente sin el auxilio de las ataduras. A causa de esto pasamos un día tan penoso como triste. A mediodía el sol estaba casi vertical y no dudamos de que la larga sucesión de vientos del norte y noroeste nos había arrastrado a las vecindades del Ecuador. Hacia el atardecer vimos varios enormes tiburones y nos alarmó un tanto la audaz manera con que uno de ellos, de enorme tamaño, se acercaba a nosotros. En un momento dado, un golpe de mar sumergió completamente la cubierta y el monstruo pasó sobre nosotros, dando vueltas encima de la escotilla de la cámara, y llegó a golpear violentamente a Peters con un coletazo. Por fin otra ola se lo llevó por la borda para nuestro gran alivio. Si el tiempo hubiera estado más sereno hubiésemos podido capturarlo con facilidad.
26 de julio.—El viento amainó mucho y, como el mar no estaba tan grueso, decidimos renovar nuestros esfuerzos en el pañol de víveres. Después de trabajar duramente todo el día descubrimos que nada podíamos esperar ya por ese lado, pues los tabiques del pañol se habían desfondado durante la noche y todas las provisiones habían caído a la bodega. Bien puede suponerse la desesperación que nos produjo este descubrimiento.
27 de julio.—El mar estaba tranquilo y soplaba una ligera brisa, siempre del norte y noroeste. Como el sol asomara con toda su fuerza por la tarde, aprovechamos para secarnos la ropa. Hallamos gran alivio para la sed y el cansancio bañándonos en el mar. Pero tuvimos que proceder con mucha precaución a causa de los tiburones, varios de los cuales no cesaron de dar vueltas en torno del casco.
28 de julio.—Continuaba el buen tiempo. El bergantín comenzó a escorar tan pronunciadamente que llegamos a temer que se diera vuelta del todo. Nos preparamos lo mejor posible para esta emergencia, atando nuestra tortuga, el cántaro de agua y los dos frascos de aceitunas que nos quedaban lo más a babor posible, colocándolos por fuera del casco, debajo de los obenques mayores. El mar siguió tranquilo todo el día y casi no soplaba viento.
29 de julio.—El tiempo se mantuvo igual. El brazo herido de Augustus comenzó a mostrar síntomas de gangrena. No le dolía mucho, pero se sentía adormilado y tenía muchísima sed. Nada podíamos hacer para aliviarlo como no fuera frotarle las heridas con un poco de vinagre proveniente de las aceitunas, sin que al parecer le hiciera ningún bien. Nos esforzamos lo más posible por mejorar su situación y triplicamos su ración de agua.
30 de julio.—Un día sumamente caluroso, sin nada de viento. Durante toda la mañana vimos un enorme tiburón pegado al casco. Hicimos varias infructuosas tentativas para capturarlo con ayuda de un lazo. Augustus había empeorado mucho, y no había duda de que su rígida agravación se debía a la falta de alimentos adecuados y a las consecuencias de sus heridas. Rogaba constantemente que la muerte viniera a librarlo de sus sufrimientos. Por la tarde comimos nuestras últimas aceitunas y descubrimos que el agua del cántaro estaba tan corrompida que solo podíamos tragarla mezclada con vino. Decidimos matar la tortuga por la mañana.
31 de julio.—Después de una noche de intensa ansiedad y fatiga, debida a la escora del casco, nos ocupamos en matar y despedazar nuestra tortuga. Resultó mucho más pequeña de lo que habíamos supuesto, aunque se hallaba en muy buenas condiciones; toda la carne que contenía no pesaba más de diez libras. A fin de preservarla el mayor tiempo posible, la cortamos en trozos menudos, con los cuales llenamos los tres frascos que habían contenido aceitunas y la botella de vino, cubriéndolos luego con el vinagre de las aceitunas. De esta manera dejamos aparte unas tres libras de carne, que no tocaríamos hasta no haber consumido el resto. Decidimos fijar raciones de cuatro onzas aproximadamente por día; en esa forma el total podría durarnos trece días. Hacia el anochecer cayó un fuerte chaparrón, con truenos y relámpagos, pero duró tan poco que apenas pudimos recoger media pinta de agua. De común acuerdo la dimos a beber a Augustus, cuyo fin parecía muy próximo. Bebió directamente de la sábana mientras llovía, pues la sostuvimos sobre él de manera que le cayera en la boca; carecíamos además de un recipiente para guardar agua, a menos que hubiésemos optado por tirar el vino de la damajuana o el agua corrompida del cántaro. Sin duda lo hubiéramos hecho pero el chaparrón no duró lo bastante para eso.
El enfermo no pareció aliviarse mucho después de beber. Tenía el brazo completamente negro desde la muñeca hasta el hombro y los pies estaban helados. Esperábamos a cada instante que exhalara el último suspiro. Había enflaquecido espantosamente, y si al salir de Nantucket pesaba ciento veintisiete libras, ahora no pasaba de cuarenta o cincuenta a lo sumo. Se le habían hundido los ojos en las órbitas, al punto que casi no se le veían, y la piel de las mejillas le colgaba flácida, impidiéndole casi masticar cualquier alimento y hasta tragar un líquido.
1 de agosto.—El tiempo continuó sereno y el calor del sol resultaba sofocante. Sufrimos terriblemente a causa de la sed, pues el agua del cántaro estaba ya completamente corrompida y llena de gusanos. Pudimos, sin embargo, beber una parte, luego de mezclarla con vino, pero apenas nos calmó la sed. Hallamos mayor alivio bañándonos en el mar, pero solo podíamos hacerlo a largos intervalos, pues los tiburones acudían continuamente. Veíamos ahora con toda claridad que no había salvación para Augustus; nuestro compañero se moría. Nada podíamos hacer para aliviar sus sufrimientos, que eran terribles. Murió hacia mediodía, en medio de fuertes convulsiones, y sin haber hablado desde hacía varias horas.
Su muerte nos llenó de los más tenebrosos presentimientos, afectándonos de tal manera que pasamos todo el día inmóviles junto al cadáver, sin hablarnos más que susurrando. Solo a la noche reunimos suficiente coraje para levantar el cadáver y tirarlo al mar. Su aspecto era tan horroroso que desafiaba toda descripción, y se había descompuesto en forma tal que cuando Peters trató de levantarlo se le desprendió una pierna. Cuando aquella masa putrefacta cayó al agua, el resplandor fosfórico que la envolvía nos dejó ver claramente seis u ocho enormes tiburones cuyo rechinar de dientes cuando despedazaban su presa hubiera podido oírse a una milla de distancia. Peters y yo perdimos casi los sentidos al escuchar aquel horroroso sonido.
2 de agosto.—El tiempo siguió caluroso y sereno. El amanecer nos halló en un lamentable estado de abatimiento y de debilidad. El agua del cántaro era por completo inutilizable y se había convertido en una espesa masa gelatinosa donde aparecían gusanos de horrible aspecto. Lo vaciamos y enjuagamos el cántaro en el mar, vertiendo luego en él una pequeña cantidad del vinagre procedente de nuestra conserva de tortuga. Apenas podíamos soportar la sed y en vano tratamos de aliviarla con vino, que solo sirvió para agregar leña al fuego y provocarnos una intensa embriaguez. Tratamos de disminuir nuestros sufrimientos mezclando vino con agua salada, pero bastó que bebiéramos la mezcla para sentir violentas náuseas, por lo cual nos cuidamos de repetir la tentativa. Todo el día esperamos ansiosamente una oportunidad de bañarnos, pero nos resultó imposible, ya que el casco estaba sitiado por los tiburones que lo rodeaban; sin duda se trataba de los mismos monstruos que habían devorado a nuestro pobre amigo durante la noche y que estaban a la espera de otro festín semejante. Esta circunstancia nos llenó de un amargo dolor, a la vez que nos infundía las premoniciones más melancólicas y deprimentes. Hasta entonces habíamos encontrado un alivio exquisito al bañarnos, y vernos privados de este recurso por una causa tan terrible era más de lo que podíamos soportar. Además, nos sentíamos amenazados por un peligro inmediato y continuo, pues el menor resbalón o movimiento en falso nos hubiera puesto al alcance de los voraces escualos, que con frecuencia se precipitaban hacia nosotros remontando a nado por estribor. Ni los gritos ni los movimientos parecían preocuparlos. Uno de los más grandes, que había recibido un hachazo de Peters y estaba seriamente herido, continuó sus tentativas para llegar hasta nosotros. Hacia el atardecer apareció una nube, pero para nuestra mayor angustia pasó sin dejar caer ni una gota de agua. Resulta imposible concebir nuestros sufrimientos a causa de la sed. Pasamos la noche en vela, tanto por la sed como por el miedo a los tiburones.
3 de agosto.—Ninguna posibilidad de salvación. El bergantín escoraba más y más, al punto que era completamente imposible mantenerse de pie en cubierta. Nos ocupamos de asegurar nuestro vino y la carne de tortuga, a fin de no perderlos en caso de que el casco se diera vuelta. Extrajimos dos sólidos pernos de los portaobenques de proa y, con ayuda del hacha, los clavamos en el casco de babor, a unos dos pies del agua; el lugar no estaba lejos de la quilla, pues la escora era pronunciadísima. Atamos entonces nuestras provisiones a dichos pernos, pensando que estarían más seguras que en su anterior posición debajo de los obenques. Durante todo el día sufrimos espantosamente de sed, sin que tuviéramos la menor oportunidad de bañarnos a causa de los tiburones, que no se alejaron un solo instante. Tampoco pudimos dormir.
4 de agosto.—Poco antes de amanecer advertimos que el casco empezaba a darse vuelta y nos preparamos para evitar que su movimiento nos arrojara al mar. Al principio la escora aumentó lenta y gradualmente, y logramos trepar a babor, ayudándonos con las sogas que precavidamente habíamos dejado colgando de los pernos que claváramos para sujetar las provisiones. Pero no habíamos calculado suficientemente la aceleración del movimiento; muy pronto este se hizo demasiado veloz para permitirnos seguir avanzando por la quilla, y antes de que pudiéramos saber lo que iba a ocurrir nos vimos arrojados furiosamente al mar, luchando a varias brazas bajo la superficie y con el enorme casco encima de nuestras cabezas.
Al sumergirme me había visto obligado a soltar la soga. Comprendiendo que me hallaba debajo del barco y que casi no me quedaban fuerzas, apenas luché por salvarme, resignándome a morir en pocos segundos más. Pero me engañaba nuevamente por no haber tomado en cuenta la nueva oscilación a babor que, como es natural, debía hacer el casco. El remolino ascendente de agua ocasionado por el nuevo vaivén me lanzó hacia la superficie con mayor violencia de la que antes me había sumergido. Al asomar la cabeza me encontré a unas veinte yardas del casco. Estaba con la quilla al aire, balanceándose furiosamente de un lado a otro, y el mar se hallaba muy agitado y lleno de remolinos en todas direcciones. No vi a Peters por ninguna parte. A pocos pies de mí flotaba un barril de aceite, y varios otros objetos pertenecientes al bergantín aparecían dispersos aquí y allá.
Mi principal fuente de terror la constituían ahora los tiburones, pues bien sabía que no andaban lejos. A fin de impedirles en lo posible que se me acercaran, agité vigorosamente el agua con manos y pies mientras nadaba en dirección al casco, levantando así cantidad de espuma. Estoy convencido que, gracias a este simple expediente, logré salvarme, pues el mar que rodeaba el bergantín en momentos en que se dio vuelta estaba tan lleno de aquellos monstruos que, sin duda, muchos me pasaron al lado mientras avanzaba hacia el barco. Pero la suerte me ayudó y llegué, por fin, a la quilla, aunque tan agotado por el violento esfuerzo que jamás habría logrado encaramarme de no mediar la oportuna ayuda de Peters, quien, para mi gran alegría, apareció en lo alto (pues acababa de trepar a la quilla desde el otro lado) y me tiró una de las sogas que habíamos asegurado a los pernos.
Habiendo así escapado por tan poco a este peligro, encaramos de inmediato la terrible inminencia de otro: la muerte por hambre. A pesar del cuidado con que lo habíamos asegurado, todo el lote de nuestras provisiones se había perdido en el mar; entonces, al no ver ya la más remota probabilidad de obtener alimento, ambos nos entregamos a la desesperación, llorando a gritos como niños, y sin que ninguno hiciera nada por consolar al otro. Difícil será concebir semejante flaqueza, y sin duda parecerá anormal a aquellos que jamás se han visto en situaciones semejantes; pero preciso es recordar que nuestra inteligencia estaba de tal manera trastornada por la larga serie de privaciones y terrores a que habíamos sido sometidos que en aquel momento no podíamos considerarnos ya como seres racionales. Frente a peligros posteriores, casi tan grandes como el presente, soporté con entereza todos los males de mi situación, y Peters, como se verá, demostró un estoicismo casi tan increíble como su estupidez y abandono de ahora; nuestras condiciones mentales eran la causa de esa diferencia.
Bien mirado, el hecho de que el bergantín se hubiese dado vuelta, con la consiguiente pérdida del vino y la carne de tortuga, no empeoró nuestro estado, salvo por la desaparición de las ropas de cama, que hasta entonces nos habían permitido recoger un poco de agua de lluvia, y del cántaro donde la guardábamos; en efecto, no tardamos en descubrir que todo el fondo del barco, desde dos o tres pies por debajo del antiguo nivel del agua hasta la quilla propiamente dicha, estaba cubierto por una densa capa de lapas, que resultaron ser un excelente y nutritivo alimento. Así, en dos aspectos importantes, el accidente que tanto habíamos temido resultó un beneficio más que un daño; primero, nos proporcionaba una cantidad de provisiones que, moderadamente consumidas, tardarían un mes en agotarse, y segundo, contribuía a nuestra seguridad, ya que no había el menor peligro de un nuevo vuelco, y el riesgo era muchísimo menor que antes.
Pero las dificultades para obtener agua nos cegaron por el momento a todas aquellas nuevas ventajas. A fin de estar prontos en caso de que cayera un chaparrón, nos quitamos las camisas para usarlas como habíamos usado la sábana, aunque sabíamos que con ellas solo obtendríamos un trago de agua por vez. Pero en todo el día no vimos ni una sola nube, y los sufrimientos que nos causaba la sed se volvieron intolerables. Por la noche Peters logró dormir una hora con un sueño intranquilo, pero mis intensos sufrimientos no me permitieron pegar los ojos en toda la noche.
5 de agosto.—Un viento sumamente suave nos impulsó hacia una vasta aglomeración de algas, donde tuvimos la suerte de encontrar once pequeños cangrejos que nos proporcionaron varias deliciosas comidas. Como sus caparazones eran muy tiernos, los comimos enteros, descubriendo que no exacerbaban tanto la sed como las lapas. Como no vimos huellas de tiburones en la zona de las algas, nos animamos a bañarnos, quedándonos en el agua cuatro o cinco horas, lo cual mitigó sensiblemente nuestra sed. Grandemente aliviados, pasamos una noche más agradable que la anterior, y los dos pudimos dormir un poco.
6 de agosto.—En este día tuvimos la bendición de una copiosa y continua lluvia que duró desde mediodía hasta la noche. Lamentamos amargamente la pérdida del cántaro y de la damajuana, pues, a pesar de nuestros escasos medios para recoger agua, hubiéramos podido llenar uno de los recipientes, si no los dos. De todos modos logramos calmar los horrores de la sed dejando que nuestras camisas se empaparan y retorciéndolas luego de modo que el delicioso líquido nos cayera en la boca. Pasamos el día entero entregados a esta ocupación.
7 de agosto.—Justamente al amanecer Peters y yo avistamos en el mismo instante una vela al este… ¡y que venía hacia nosotros! Recibimos aquella maravillosa visión con un prolongado aunque débil clamor de alegría, e instantáneamente nos pusimos a hacer todas las señales que podíamos, agitando las camisas en el aire, saltando hasta donde nuestra debilidad lo permitía y gritando con toda la fuerza de nuestros pulmones, aunque el barco se hallaba por lo menos a quince millas de distancia. Pero seguía rumbeando hacia nuestro casco y comprendimos que si mantenía esa dirección no podría dejar de vernos. Una hora después ya distinguíamos claramente a los tripulantes que había en cubierta. Era una goleta larga y baja, de dos mástiles bastante inclinados, con un signo negro en su vela mayor de trinquete, y, por lo visto, tenía su tripulación completa. Comenzamos a alarmarnos, pues difícil nos resultaba concebir que pudieran no vernos, y temimos que se hubieran resuelto a dejarnos perecer —conducta bárbaramente cruel y que, sin embargo, por increíble que parezca, se ha observado varias veces en alta mar, bajo circunstancias similares a las nuestras, por obra de seres a quienes se consideraba como pertenecientes a la especie humana (2)—. Pero en este caso, gracias a Dios, felizmente nos habíamos engañado; en efecto, no tardamos en advertir gran movimiento en la cubierta de la goleta, la cual izó de inmediato una bandera británica y, enfrentando el viento, avanzó directamente hacia nosotros. Una hora más tarde nos hallábamos en su cámara. Resultó ser la Jane Guy, de Liverpool, mandada por el capitán Guy, con rumbo a una expedición de caza y de comercio por los Mares del Sur y el Pacífico.
(2) El caso del bergantín Polly, de Boston, se parece tanto al nuestro, y su destino fue tan similar al corrido por nosotros, que no puedo dejar de mencionarlo aquí. Este barco, de 130 toneladas al mando del capitán Casneau, zarpó de Boston el 12 de diciembre de 1811 con un cargamento de diversas provisiones destinadas a Santa Croix. Fuera del capitán había ocho almas a bordo: el piloto, cuatro marineros, el cocinero, un tal Mr. Hunt y una muchacha negra de su propiedad. El día 15, después de pasar el banco de Georges, se abrió en el barco una vía de agua a causa de una tempestad que soplaba del sudeste y que finalmente lo tumbó; empero, como los mástiles se fueron por la borda, acabó por enderezarse. Los tripulantes permanecieron en esta situación —sin fuego y con escasas provisiones— durante ciento noventa y un días (del 15 de diciembre al 20 de junio), hasta que el capitán Casneau y Samuel Badger, únicos sobrevivientes, fueron recogidos por el Fame, procedente de Hull, al mando del capitán Featherstone, y con destino a Río de Janeiro. Cuando fueron rescatados se hallaban a 28 grados de latitud norte y 13 de longitud oeste, ¡después de haber derivado más de dos mil millas! El 9 de julio el Fame transbordó a los sobrevivientes al bergantín Dromeo, comandado por el capitán Perkins, quien los desembarcó en Kennebeck. El relato del cual extraemos estos detalles termina con las siguientes palabras:
«Es lógico preguntarse cómo pudieron derivar a lo largo de tanta distancia, en la parte más frecuentada del Atlántico, sin ser avistados en todo ese tiempo. Pues bien, se cruzaron con más de doce barcos, uno de los cuales se les acercó tanto que pudieron divisar distintamente a los hombres en el puente y en las jarcias, que, a su vez, estaban mirándolos; pero, para indescriptible desencanto de aquellos hambrientos y helados infelices, todos los barcos ahogaron los dictados de la compasión, izaron velas y los abandonaron cruelmente a su destino».
LA JANE GUY era una bonita goleta de dos palos, de 180 toneladas. Tenía una proa insólitamente afilada y jamás he visto velero más veloz bajo el viento, siempre que hiciera buen tiempo. Pero sus cualidades de resistencia en un temporal no eran tan notables, y excesivo su calado para el uso al cual estaba destinada. Para este servicio se requiere un barco de mayor tonelaje y de calado proporcionalmente menor; digamos un barco de 300 a 350 toneladas. Este navío debería ser de tres palos y estar construido de manera completamente distinta a la de los habituales barcos de los Mares del Sur. También sería necesario que estuviese bien armado; digamos que llevara diez o doce carronadas de doce libras, dos o tres cañones largos, igualmente de doce, así como cañones cortos de bronce, de tiro múltiple, y compartimentos estancos para las armas en cada cofa. Sus cadenas y cables deberían ser mucho más fuertes de lo que requiere para cualquier otro servicio, y, sobre todo, debería disponer de una tripulación numerosa y eficiente, no menos de cincuenta o sesenta hombres para un barco como el que acabo de describir. El Jane Guy llevaba treinta y cinco hombres, todos ellos muy capaces, sin contar al capitán y al piloto, pero no estaba en modo alguno armada y equipada como lo habría deseado un navegante conocedor de las dificultades y los peligros de este comercio.
El capitán Guy era un caballero de modales muy finos y considerable experiencia en el tráfico del Sur, al cual había consagrado la mayor parte de su vida. Le faltaba energía, sin embargo, y, por tanto, el espíritu emprendedor que en estos casos se requiere imprescindiblemente. Era copropietario del barco que mandaba y tenía poderes discrecionales para navegar por los Mares del Sur y comerciar con cualquier cargamento que le pareciera conveniente. Como es usual en estos viajes, llevaba a bordo cuentas de colores, espejos, yesqueros, hachas, hachuelas, sierras, azadones, cepillos, escoplos, gubias, barrenos, limas, rebajadores de rayos, ralladores, martillos, clavos, cuchillos, tijeras, navajas, agujas, hilo de coser, cacharros de loza, percales, dijes y otros artículos similares.
La goleta zarpó de Liverpool el 10 de julio, cruzando el Trópico de Cáncer el 25, a los 20 grados de longitud este, y llegando el 29 a Sal, una de las islas de Cabo Verde, donde se aprovisionó de sal y otras vituallas necesarias para el crucero. El 3 de agosto abandonó Cabo Verde, rumbeando al sudoeste en dirección a la costa de Brasil, a fin de atravesar el Ecuador entre los meridianos 28 y 30 de longitud oeste. Este es el rumbo que siguen habitualmente los barcos provenientes de Europa y que se encaminan al cabo de Buena Esperanza, y de allí a las Indias Orientales. Siguiendo dicho rumbo evitan las calmas chichas y las fuertes corrientes contrarias que dominan en la costa de Guinea, y, al fin de cuentas, el camino resulta el más rápido, pues nunca faltan vientos del oeste mediante los cuales se llega hasta el Cabo. El capitán Guy tenía intención de hacer su primera escala en la tierra de Kerguelen; no sé, realmente, para qué. El día en que fuimos rescatados la goleta había sobrepasado el cabo de San Roque, a 31 grados de longitud oeste; vale decir que, en el momento en que nos descubrió, habíamos derivado ¡no menos de 25 grados de norte a sur!
Fuimos tratados a bordo con toda la gentileza que nuestra desesperada situación exigía. En unos quince días, durante los cuales seguimos rumbeando al sudeste con viento suave y excelente tiempo, tanto Peters como yo nos recobramos por completo de los efectos de nuestras privaciones y horribles sufrimientos, y empezamos a pensar en lo que había ocurrido como si fuera una espantosa pesadilla de la que felizmente habíamos despertado, y no como algo que había sucedido en la más desnuda y despiadada realidad. Más tarde he llegado a comprobar que esta especie de olvido parcial se debe a la súbita transición, sea de la alegría al dolor o del dolor a la alegría; el grado de olvido está en relación directa con la intensidad del cambio. Así, en mi propio caso, me resultaba imposible darme clara cuenta de todas las miserias que había padecido en los días que pasé en el casco del bergantín. Recordaba los incidentes, pero no los sentimientos que me habían producido entonces. Solo sé que en aquel momento había pensado que la naturaleza humana era incapaz de soportar una desesperación más grande.
Continuamos nuestro viaje durante varias semanas sin otros incidentes que el encuentro ocasional con balleneros; vimos asimismo varias ballenas negras —así llamadas para diferenciarlas de la ballena que produce el espermaceti—. Las encontramos sobre todo al sur del paralelo 25. El 16 de septiembre, hallándonos en las vecindades del cabo de Buena Esperanza, la goleta soportó su primer temporal considerable desde que zarpara de Liverpool. En estas regiones, pero con más frecuencia al sur y al este del promontorio (nosotros estábamos al oeste), los navegantes se han visto obligados muchas veces a enfrentar furiosas tempestades del norte. Estas van siempre acompañadas de una mar bravísima, y una de sus características más peligrosas es el brusco salto del viento a otro cuadrante, cosa que ocurre infaliblemente en el momento de máxima violencia. Supongamos un huracán que sopla de norte a noroeste; de improviso no se siente venir de aquella dirección ni la más ligera brisa, mientras que desde el sur arrecia con una violencia casi inconcebible. Un punto brillante en el cielo, hacia el sur, es la señal anunciadora de este cambio, por lo cual los barcos tienen tiempo de adoptar las debidas precauciones.
Serían las seis de la mañana cuando nos alcanzó la galerna, acompañada de copiosa lluvia; venía, como de costumbre, del norte. A las ocho había arreciado mucho, picándose el mar en una forma tan terrible que pocas veces había visto algo semejante. A bordo todo estaba cuidadosamente preparado, pero la goleta se movía excesivamente, dando pruebas de sus malas condiciones marinas, cabeceando hasta sumergir el castillo de proa a cada golpe de mar y emergiendo con enorme dificultad de cada ola para quedar sumergida bajo la siguiente.
Poco antes de ponerse el sol, el punto brillante que habíamos estado esperando se presentó hacia el sudoeste, y una hora más tarde vimos que la pequeña vela delantera colgaba inerte contra el mástil. Dos minutos después, y a pesar de todos nuestros preparativos, fuimos tumbados como por obra de magia, y una montaña de espuma cubrió la goleta, que se mantenía escorada. Afortunadamente, el viento del sur no pasó de una ráfaga y tuvimos la buena suerte de enderezar el barco sin haber sufrido el menor daño. Un mar picado y revuelto nos dio mucho trabajo en las horas posteriores, pero a la mañana siguiente nos hallábamos tan bien como antes de la galerna. El capitán Guy consideró que habíamos escapado casi milagrosamente.
El 13 de octubre llegamos a la vista de la isla del Príncipe Eduardo, a los 46º 53’ de latitud sur y 37º 46’ de longitud este. Dos días más tarde estábamos cerca de la isla de la Posesión, y muy pronto dejamos atrás las islas de Crozet, a 42º 59’ S y 48º E. El 18 llegamos a Kerguelen o isla de la Desolación, en el océano Índico del Sur, y anclamos en el puerto de Navidad, con cuatro brazas de fondo.
Esta isla, o más bien grupo de islas, se halla al sudeste del cabo de Buena Esperanza, y dista de él casi 800 leguas. El archipiélago fue descubierto en 1772 por el barón de Kergulen o Kerguelen, navegante francés, quien creyó que esta tierra formaba parte de un gran continente austral, noticia que produjo gran conmoción en su tiempo. El Gobierno francés se ocupó del asunto, enviando al barón al año siguiente para que explorara detalladamente la zona descubierta, en cuya oportunidad se descubrió el error. En 1777, el capitán Cook dio con el mismo archipiélago y llamó isla de la Desolación a la más grande, nombre que ciertamente merece. Al acercarse, sin embargo, el navegante puede llamarse a engaño a causa de que las laderas de las colinas aparecen cubiertas, de septiembre a marzo, por una vegetación de un verde brillante. Esta falsa apariencia proviene de una pequeña planta que recuerda el saxífrago y que crece en abundancia sobre una superficie cubierta de musgo. Fuera de esta planta apenas hay señales de vegetación en la isla si se exceptúa algo de pasto cerca del puerto, líquenes y un arbusto que recuerda las berzas cuando están dando su semilla y que tiene un sabor amargo y acre.
El suelo esa ondulado, aunque ninguna de sus colinas pueda considerarse muy elevada. Sus cimas están perpetuamente nevadas. Hay varios puertos, de los cuales el de Navidad es el más conveniente. Se le encuentra el primero en la costa septentrional de la isla, después de pasar el cabo François, que constituye la costa norte y que, por su forma peculiar, permite distinguir el puerto. La extremidad del cabo está formada por una altísima roca en la cual hay un enorme orificio que constituye un arco natural. La entrada se halla a los 48º 40’ S, 69º 6’ E. Una vez dentro, hay excelentes lugares para fondear bajo la protección de varias islas pequeñas, que proporcionan abrigo suficiente contra todos los vientos del este. Siguiendo desde este fondeadero hacia el levante, se llega a Wasp Bay, en la cabeza del puerto. Se trata de una pequeña caleta completamente protegida por la tierra, donde se puede penetrar con cuatro brazas y fondear en una profundidad de tres a diez; el fondo es de arcilla dura. Un barco podría permanecer allí con su mejor ancla de proa todo el año sin sufrir el menor riesgo. Hacia el oeste, en la entrada de Wasp Bay, se encuentra un manantial de agua excelente, fácilmente obtenible.
Todavía pueden encontrarse en la isla de Kerguelen algunas focas de piel y de pelo, y abundan los elefantes marinos. Las aves moran allí en grandes colonias. Hay muchísimos pingüinos, de cuatro especies diferentes. El pingüino real, así llamado por su tamaño y hermoso plumaje, es el que predomina. La parte superior de su cuerpo es por lo común gris, pero a veces de un matiz lila; la parte inferior es del más puro blanco que pueda imaginarse. Tiene la cabeza de un negro brillante y lustroso, así como las patas. Pero la mayor hermosura de su plumaje la constituyen dos anchas bandas doradas que van de la cabeza hasta el pecho. El pico es largo, rosado o escarlata brillante. Estos pájaros caminan erectos, con aire majestuoso. Llevan la cabeza en alto y las alas les cuelgan como brazos, mientras la cola continúa la línea del cuerpo, por lo cual su parecido con una figura humana es muy notable y podría confundir a un espectador que les echara una ojeada casual al anochecer. Los pingüinos reales que encontramos en la tierra de Kerguelen eran más grandes que un ganso. Las otras especies son llamadas macaroni, pájaro bobo y pingüino de nidal. Son mucho más pequeños, de plumaje menos bello, y difieren asimismo en otros aspectos.
Fuera de los pingüinos se encuentran allí diversas aves, entre las cuales cabe mencionar las «gallinas de mar», el petrel azul, la cerceta, los patos, las gallinas de Port Egmont, el cuervo marino, la paloma del Cabo, el gran petrel, el vencejo de mar, la golondrina de mar, las gaviotas, los patos y gansos silvestres y, finalmente, el albatros.
El gran petrel tiene el tamaño del albatros común y es carnívoro. Se le llama a veces quebrantahuesos. No es nada asustadizo y, debidamente cocinado, constituye un alimento pasable. Suele volar al ras del agua, con las alas completamente abiertas, sin dar la impresión de que las mueve o las emplea para mantener el impulso.
El albatros es una de las aves más grandes y voraces de los Mares del Sur. Pertenece a la especie de las gaviotas y se apodera al vuelo de sus presas, sin bajar jamás a tierra, salvo en la época de la empolladura. La más singular de las amistades existe entre esta ave y el pingüino. Construyen sus nidos con gran uniformidad, según un plan convenido entre las dos especies; el nido del albatros se halla situado en el centro de un pequeño cuadrado formado por los nidos de cuatro pingüinos. Los navegantes coinciden en denominar colonia a esta reunión de nidos. Las colonias han sido descritas muchas veces, pero como quizá mis lectores no han leído esas descripciones, y más adelante tendré oportunidad de referirme a los pingüinos y albatros, no creo que esté de más decir unas palabras sobre su modo de construir y de vivir.
Cuando llega la temporada de la incubación, las aves se reúnen en grandes cantidades y dan la impresión de estar deliberando sobre lo que va a hacerse. Por fin pasan a la acción. Eligen un terreno regular, de adecuada extensión, de unos tres o cuatro acres, situado lo más cerca posible del mar, aunque lejos del alcance de la marea. Se elige el lugar teniendo en cuenta su lisura, y se prefiere siempre aquel donde haya menos piedras que estorben. Decidido este asunto, los pájaros proceden de común acuerdo y como si respondieran a una sola voluntad, a trazar con precisión matemática un cuadrado u otro paralelogramo que mejor se adapte a la naturaleza del suelo y del tamaño justo para contener cómodamente a todos los pájaros reunidos, pero no más; al parecer, esta medida tiende a impedir el acceso de los rezagados, que no han participado en el trabajo del campamento. Uno de los lados así marcados corre paralelo al borde del agua y queda abierto para el ingreso y egreso.
Definidos así los límites de la colonia, los pájaros proceden a despejarla de todo objeto superfluo, levantando una por una las piedras y transportándolas más allá de los límites, pero cerca de ellos, a fin de formar una pared sobre tres lados. Por la parte interna de la pared alisan el suelo hasta constituir una especie de sendero perfectamente nivelado, de seis a ocho pies de ancho, que da toda la vuelta al campamento; esta calle sirve de paseo general.
La etapa siguiente consiste en la división del área en pequeños cuadrados exactamente iguales. Esto lo hacen trazando angostos caminos, muy lisos, que se cruzan en ángulo recto en toda la superficie del campamento. En cada intersección un albatros construye su nido, y los pingüinos lo hacen en el centro de cada cuadrado; en esta forma, cada pingüino se halla rodeado por cuatro albatros, y cada albatros por igual número de pingüinos. El nido del pingüino consiste en un agujero en la tierra, apenas lo bastante profundo para impedir que el único huevo que pone la hembra eche a rodar. El nido del albatros es menos sencillo, pues esta ave erige una pequeña elevación de un pie de alto por dos de diámetro. La construye con tierra, algas y conchas marinas, y dispone el nido en lo alto.
Los pájaros tienen especial cuidado de no dejar un solo momento abandonados sus nidos durante la incubación y aun hasta que los pichones han crecido lo bastante como para cuidar de sí mismos. Mientras el macho baja al mar en procura de alimento, la hembra queda de guardia, y solo a la vuelta de su compañero se permite alejarse. Los huevos no están nunca descubiertos; si uno de los pingüinos deja el nido, el otro ocupa inmediatamente su lugar. Esta precaución resulta necesaria a causa de la propensión al latrocinio que impera en la colonia, pues sus habitantes no tienen escrúpulos en robarse unos a otros los huevos en cuanto se les presenta la oportunidad.
Si bien ciertas colonias solo están pobladas por pingüinos y albatros, en la mayoría se encuentra gran variedad de pájaros oceánicos que gozan de todos los derechos de la ciudadanía e instalan sus nidos aquí y allá, dondequiera que encuentran lugar, pero sin interferir jamás con los lugares correspondientes a las dos especies más grandes. Vistos a cierta distancia, estos campamentos presentan el más notable de los aspectos. Por encima de la colonia el aire se ve oscurecido por un inmenso número de albatros (mezclados con las tribus más pequeñas) que sobrevuelan continuamente los nidos, yendo al mar o regresando a casa. Al mismo tiempo se observa una multitud de pingüinos que va y viene por los estrechos senderos, mientras otros se pasean con el aire militar que les es característico a lo largo de la gran calle que rodea la colonia. En fin, de cualquier manera que se los observe, nada puede resultar más asombroso que el espíritu reflexivo demostrado por estos plumados seres, y nada puede estar mejor calculado para despertar a su vez la reflexión en cualquier intelecto humano normalmente constituido.
A la mañana siguiente de nuestra llegada a Christmas Harbor, el piloto, Mr. Patterson, mandó bajar los botes y, aunque no era todavía la temporada, salió a la caza de focas, dejando al capitán y a un joven pariente suyo en un punto situado al oeste de la desierta costa, pues tenían que concluir algún asunto de cuya naturaleza no llegué a enterarme. El capitán Guy llevaba consigo una botella, dentro de la cual había una carta sellada, y desde el lugar donde lo dejamos se encaminó hacia una de las cimas más altas de la región. Probablemente tenía intención de dejar la carta en la cumbre, para que la recogiera otro barco que debía llegar más tarde.
Tan pronto lo perdimos de vista continuamos nuestro crucero por la costa; Peters y yo íbamos en el bote del piloto. Así, buscando focas, pasamos unas tres semanas, durante las cuales exploramos cuidadosamente no solo todos los rincones de la costa de la isla de Kerguelen, sino también las pequeñas islas inmediatas. Con todo, nuestros esfuerzos no obtuvieron un gran resultado. Vimos muchísimas focas, pero eran tan asustadizas que solo después de mucho trabajo conseguimos reunir trescientas cincuenta pieles. En las islas más pequeñas descubrimos cantidad de focas de la especie que tiene pelo en vez de piel, pero no las molestamos. Volvimos a la goleta el día 11, y encontramos a bordo al capitán Guy y a su sobrino, quienes nos hicieron una descripción muy poco alentadora del interior de la isla, mostrándola como una de las regiones más estériles y desiertas de la tierra. Se habían quedado dos noches en la isla, a causa de un malentendido con el segundo piloto, a propósito del botequín que debía acudir a buscarlos desde la goleta.
EL DÍA 12 zarpamos de Christmas Harbor, retrocediendo hacia el oeste y dejando a babor la isla Marion, perteneciente al archipiélago de Crozet. Pasamos luego cerca de la isla del Príncipe Eduardo, también a nuestra izquierda, y rumbeando algo más hacia el norte, en quince días llegamos a las islas de Tristán da Cunha, a los 37º 8’ de latitud sur y 12º 8’ de longitud oeste.
Este archipiélago, hoy en día tan conocido y formado por tres islas circulares, fue descubierto por los portugueses, visitado por los holandeses en 1643 y por los franceses en 1767. Las tres islas constituyen un triángulo y distan diez millas una de otra, con excelentes canales entre ellas. La tierra está muy elevada, sobre todo la de Tristán da Cunha propiamente dicha. Es la isla mayor del grupo, posee unas quince millas de circunferencia y es tan alta que con tiempo despejado se la ve a una distancia de ochenta o noventa millas. Una parte, hacia el norte, se alza a más de mil pies y perpendicularmente al mar. De allí una meseta se tiende casi hasta el centro de la isla, y sobre ella emerge un majestuoso cono semejante al de Tenerife. Su mitad inferior está vestida de grandes árboles, pero la superficie es de roca desnuda, casi siempre oculta entre nubes y cubierta de nieve la mayor parte del año. No hay bajíos ni otros peligros alrededor de las islas, pues las costas son sumamente escarpadas y muy profundo el mar. Sobre el noroeste hay una bahía, con una playa de arena negra donde es fácil desembarcar con botes siempre que el viento sople del sur. Se obtiene allí abundante agua de excelente calidad; asimismo pueden pescarse con línea el bacalao y otros peces.
La isla que le sigue, la más occidental del grupo, se llama Inaccesible. Su exacta situación es: 37º 17’ S, 12º 24’ O. Tiene una cicunferencia de siete u ocho millas y presenta por todas partes acantilados inabordables. Su plataforma es completamente llana, y toda la región es estéril; nada crece allí aparte de unos pocos arbustos achaparrados.
La isla Nightingale, la más pequeña y austral, se halla a 37º 26’ de latitud sur y 12º 12’ de longitud oeste. Más allá de la extremidad sur hay un alto arrecife formado por islotes rocosos; unos pocos más, de aspecto parecido, se avistan hacia el noroeste. El suelo es irregular y desierto y un profundo valle lo divide parcialmente.
En la temporada de caza las playas de estas islas abundan en leones y elefantes marinos, dos especies de focas, así como gran variedad de pájaros oceánicos. Las ballenas son también numerosas en sus proximidades. Debido a la facilidad con que estos animales se dejaban cazar en otros tiempos, el archipiélago fue muy visitado desde su descubrimiento. Los holandeses y franceses lo frecuentaron pronto. En 1790, el capitán Patten, al mando del Industry, proveniente de Filadelfia, llegó a Tristán da Cunha, donde permaneció siete meses (de agosto de 1790 a abril de 1791) con el propósito de reunir pieles de foca. En ese plazo obtuvo no menos de 5.600, y afirmó que no habría tenido dificultad en cargar de aceite un gran barco en tres semanas. No encontró cuadrúpedos en las islas, salvo unas pocas cabras monteses; pero ahora abundan toda clase de valiosos animales domésticos, que los navegantes posteriores fueron introduciendo en ellas.
Creo que, poco después de la visita del capitán Patten, el capitán Colquhoun, del bergantín norteamericano Betsey, hizo escala en la mayor de las islas a fin de aprovisionarse. Plantó en ella cebollas, patatas, berzas y muchos otros vegetales, todos lo cuales abundan en la actualidad.
En 1811, cierto capitán Haywood, a bordo del Nereus, visitó Tristán da Cunha. Encontró allí a tres norteamericanos que vivían en la isla y se dedicaban a curtir pieles de foca y a almacenar aceite. Uno de ellos, llamado Jonathan Lambert, se decía soberano de aquella tierra. Había despejado y cultivado unos sesenta acres, ocupándose del cultivo de café y caña de azúcar, que le habían sido proporcionados por el ministro norteamericano en Río de Janeiro. Pero la colonia fue finalmente abandonada, y en 1817 el Gobierno inglés tomó posesión de las islas, enviando a tal efecto un destacamento desde el cabo de Buena Esperanza. No las retuvo mucho tiempo, sin embargo, pero cuando evacuó la región, renunciando a su dominio, dos o tres familias inglesas se instalaron allí con independencia del Gobierno. El 25 de marzo de 1824, el Berwick, al mando del capitán Jeffrey, que había zarpado de Londres con destino a la tierra de Van Diemen, llegó a las islas, encontrándose a un inglés llamado Glass, ex cabo de artillería, quien sostenía ser el gobernador supremo de las islas, y tenía bajo su mando a veintiún hombres y tres mujeres. Dicho personaje dio informes muy favorables sobre el clima y la productividad del suelo. La población se ocupaba principalmente de la caza de la foca y del acopio de aceite de elefante marino, traficando con el cabo de Buena Esperanza, pues Glass era dueño de una pequeña goleta.
Cuando llegamos nosotros, el gobernador residía aún en la isla, pero su pequeña comunidad se había multiplicado y había 56 personas en Tristán da Cunha, fuera de una pequeña colonia de siete almas en Nightingale Island. No tuvimos dificultades en procurarnos todas las vituallas que necesitábamos; ovejas, cerdos, novillos, conejos, aves, cabras, pescado de diversas clases y vegetales abundaban muchísimo. Como habíamos fondeado cerca de la isla principal, con un fondo de 18 brazas, pudimos embarcar todas las provisiones sin inconvenientes. El capitán Guy compró además a Glass 500 pieles de foca y algo de marfil. Nos quedamos una semana, durante la cual soplaron vientos del norte y del oeste, y el tiempo se mostró algo brumoso. El 5 de noviembre izamos velas y rumbeamos hacia el sur y el oeste, con intención de buscar un archipiélago denominado islas Auroras, sobre cuya existencia las opiniones estaban muy controvertidas.
Se afirma que dichas islas fueron descubiertas en 1762 por el comandante del Aurora. En 1790, el capitán Manuel de Oyarudo, al mando del Princess, perteneciente a la Real Compañía de las Filipinas, afirmó haber navegado entre ellas. En 1794, la corbeta española Atrevida trató de localizar exactamente el archipiélago, y en un documento publicado en 1809 por la Real Sociedad Hidrográfica de Madrid, la expedición fue mencionada en los siguientes términos:
La corbeta Atrevida, una vez en las inmediaciones de las islas, practicó, desde el 21 al 27 de febrero, todas las observaciones necesarias, midiendo con ayuda de cronómetros la diferencia de longitud entre dichas tierras y el puerto de Soledad, en Manila. Se trata de tres islas, situadas muy cerca una de otra sobre el mismo meridiano; la central es baja, pero las otras dos pueden ser avistadas a nueve millas de distancia.
Las observaciones hechas por la Atrevida dieron los siguientes resultados sobre la posición de cada isla: la más septentrional se halla a 52º 37’ 24’’ de latitud sur y 47º 43’ 15’’ de longitud oeste; la central está a 53º 2’ 40’’ S y 47º 55’ 15’’ O, y la más meridional, a 53º 15’ 22’’ S y 47º 57’ 15’’ O. El 27 de enero de 1820, el capitán James Weddell, de la marina inglesa, zarpó de Staten Land, dispuesto a su vez a encontrar las islas Auroras. En su informe manifiesta que, a pesar de haberlas buscado prolijamente y navegando no solamente sobre los puntos indicados por el comandante de la Atrevida, sino en sus inmediaciones, no pudo descubrir la menor señal de tierra. Estas declaraciones antagónicas indujeron a otros marinos a buscar a su vez las islas; y por más extraño que parezca, mientras algunos recorrieron cada pulgada de la zona donde se suponía que estaban, sin encontrarlas, no pocos afirmaron positivamente haberlas visto, e incluso haber desembarcado en ellas. El capitán Guy estaba dispuesto a realizar todos los esfuerzos posibles para aclarar de una vez por todas un asunto tan curiosamente controvertido (3).
Continuamos rumbeando entre el sur y el oeste, con tiempo variable, hasta el 20 del mes, en que llegamos al debatido lugar, a 53º 15’ de latitud sur y 47º 58’ de longitud oeste, vale decir muy cerca del lugar señalado como situación de la más meridional de aquellas islas. Al no percibir la menor señal de tierra, seguimos hacia el oeste, por el paralelo 53 sur, hasta cruzar el meridiano 50 oeste. Pusimos luego proa al norte, hasta el paralelo 52 sur, virando al este y manteniéndonos en el paralelo mediante un doble cálculo de altitudes, por la mañana y por la tarde, a la vez que fijábamos las altitudes meridianas de los planetas y la luna. Habiendo llegado así por el este a la altura de la costa occidental de Georgia, nos mantuvimos en ese meridiano hasta alcanzar la latitud de la cual habíamos partido. Emprendimos entonces carreras diagonales a través de toda la extensión circunscrita, con un vigía constantemente apostado en el palo mayor, y continuamos estas cuidadosas exploraciones durante tres semanas, gozando continuamente de un magnífico tiempo despejado. Con esto quedamos plenamente convencidos de que, si en épocas anteriores había habido alguna isla en estas regiones, no quedaba el menor vestigio en la actualidad. A mi retorno a la patria pude averiguar que en 1822 hubo nuevas e igualmente minuciosas exploraciones a cargo del capitán Johnson (goleta norteamericana Henry) y del capitán Morrell, en la goleta norteamericana Wasp; ninguna de ellas obtuvo mejores resultados.
(3) Entre los barcos cuyos comandantes afirmaron, en diversas épocas, haber encontrado las Auroras, cabe mencionar el San Miguel, en 1769; el Aurora, en 1774; el bergantín Pearl, en 1779, y el Dolores, en 1790.
LA PRIMITIVA intención del capitán Guy, después de explorar la zona de las islas Auroras, había sido la de seguir hasta el estrecho de Magallanes y remontar la costa occidental de la Patagonia; pero las informaciones que se habían recibido en Tristán da Cunha lo indujeron a enderrotar hacia el sur, con la esperanza de encontrar unas pequeñas islas que, según se afirmaba, hallábanse situadas hacia el paralelo 60º S y a los 41º 20’ de longitud oeste. En caso de no encontrarlas, y si la estación se mostraba favorable, el capitán pensaba seguir en dirección al Polo. El 12 de diciembre, pues, pusimos proa en esa dirección. El 18 llegamos a la zona indicada por Glass, y durante tres días la recorrimos en todo sentido, sin hallar la menor señal de las islas que había mencionado. El 21, como el tiempo se mostraba notablemente bueno, seguimos hacia el sur dispuestos a avanzar lo más que pudiéramos. Pero antes de entrar en esta parte de mi narración creo oportuno hacer un resumen de las escasas tentativas realizadas para alcanzar el Polo Sur, a fin de informar a aquellos de mis lectores que no han prestado mayor atención al adelanto de los descubrimientos en dichas regiones.
La tentativa del capitán Cook es la primera sobre la cual tenemos noticias concretas. En 1722 zarpó hacia el sur en el Resolution, acompañado por el teniente Furneaux en el Adventure. En diciembre llegó al paralelo 58 S, a los 26º 57’ de longitud este. Encontró allí estrechos campos de hielo, de ocho a diez pulgadas de espesor, que se extendían hacia el noroeste y el sudeste. El hielo formaba enormes témpanos, tan cerca unos de otros que el barco tenía gran dificultad para abrirse paso. A esta altura, basándose en la gran cantidad de pájaros y en otras indicaciones, el capitán Cook supuso que debía hallarse vecino a alguna tierra. Continuó hacia el sur, con tiempo sumamente frío, hasta alcanzar el paralelo 64, a los 38º 14’ de longitud este. En este punto el clima era más moderado,soplaban vientos suaves y durante cinco días el termómetro marcó 36º. En enero de 1773, los navíos cruzaron el círculo polar antártico, pero no llegaron a avanzar mucho más; en efecto, al llegar a los 67º 15’ de latitud se encontraron con un inmenso campo de hielo que abarcaba íntegramente el horizonte austral, hasta donde alcanzaba la mirada. Había hielo de todas las variedades, mientras algunos enormes témpanos, de muchas millas de extensión, formaban una masa compacta que sobresalía dieciocho o veinte pies del agua. Dado que la estación se hallaba muy adelantada y no era posible flanquear esos obstáculos, el capitán Cook se vio precisado, muy contra su voluntad, a poner proa al norte.
En noviembre del siguiente año renovó su exploración del Antártico. A los 59º 40’ de latitud encontró una fuerte corriente hacia el sur. En diciembre, hallándose los navíos a los 67º 31’ de latitud y a 142º 54’ de longitud oeste, el frío se hizo muy intenso, con fuertes vientos y niebla. También allí abundaban las aves, especialmente albatros, pingüinos y petreles. A los 70º 23’ de latitud aparecieron algunos enormes témpanos, y poco después se advirtió que las nubes hacia el sur eran de una blancura nívea, indicadora de la vecindad de campos de hielo. A los 71º 10’ de latitud y 106º 54’ de longitud oeste, los navegantes se vieron nuevamente bloqueados por una inmensa extensión helada, que cubría por completo el horizonte austral. El borde septentrional del campo era quebrado e irregular, pero tan firmemente unido que resultaba infranqueable, extendiéndose más de una milla hacia el sur. Más allá la superficie helada era comparativamente llana durante un cierto trecho, para terminar en gigantescas cadenas de montañas de hielo que se escalonaban en progresión creciente. El capitán Cook supuso que este inmenso campo terminaba en el Polo Sur, o que se unía a un continente. Mr. J. N. Reynolds, a cuyos grandes esfuerzos y perseverancia se debe la organización de una entidad nacional, destinada en parte a la exploración de dichas regiones, alude en los siguientes términos al viaje del Resolution:
No nos sorprende que el capitán Cook se viera impedido de sobrepasar los 71º 10’, pero en cambio nos asombra que pudiera llegar hasta el meridiano 106º 54’ de longitud oeste. La tierra de Palmer se halla al sur de las Shetland, a 64º, y se extiende hacia el sur y el oeste más allá de cualquier punto al que haya podido llegar un explorador. Cook buscaba esta tierra cuando el hielo detuvo su avance; y esto tiene que ocurrir siempre forzosamente en este punto, y en fecha tan temprana como lo era el 6 de enero; no nos sorprendería que parte de las montañas de hielo descritas por aquel estuviera unida al cuerpo principal de la tierra de Palmer o a otras regiones situadas más hacia el sur y el oeste.
En 1803, los capitanes Kreutzenstern y Lisiausky fueron enviados por el zar Alejandro de Rusia a fin de circunnavegar el globo. Rumbeando al sur, solo llegaron a los 59º 58’ de latitud y 70º 15’ de longitud oeste. Encontraron allí fuertes corrientes que se desplazaban hacia el este. Abundaban las ballenas, pero los navegantes no vieron hielo. Con referencia a este viaje, Mr. Reynolds observa que si Kreutzenstern hubiera llegado un poco antes a esa región hubiera encontrado hielo, pero solo arribó en marzo. Los vientos del sudoeste y el oeste, predominantes, habían impulsado los témpanos con ayuda de las corrientes hacia la región de los hielos limitada al norte por Georgia, al este por la tierra de Sandwich y las Orcadas del Sur y al oeste por las islas Shetland del Sur.
En 1822, el capitán James Weddel, de la marina británica, alcanzó a llegar con dos pequeños navíos mucho más al sur que cualquier otro navegante, sin encontrar dificultades extraordinarias. Afirma en su informe que aunque con frecuencia se vio bloqueado por el hielo antes de alcanzar el paralelo 72, una vez llegado al mismo no encontró la menor señal de hielo, y que al alcanzar la latitud de 74º 15’, no avistó ningún campo de hielo y solamente dos témpanos o islas flotantes. No deja de ser curioso que, si bien se avistaron numerosas bandadas de pájaros y las indicaciones usuales de una tierra próxima, y no obstante haberse observado al sur de las Shetland algunas costas desconocidas que se extendían hacia el sur, el capitán Weddel se mostrara escéptico con respecto a la existencia de tierras en las regiones polares del sur.
El 11 de enero de 1823, la goleta norteamericana Wasp, mandada por el capitán Benjamín Morrell, zarpó de la tierra de Kerguelen con intención de llegar lo más posible hacia el sur. El 1 de febrero alcanzó los 64º 52’ de latitud sur, a los 118º 27’ de longitud este. Cito un pasaje del diario de a bordo en la fecha citada:
El viento no tardó en alcanzar una velocidad de 11 nudos, y aprovechamos esta oportunidad para rumbear hacia el oeste; estábamos convencidos de que cuanto más al sur llegáramos, pasados los 64º de latitud, menos hielo encontraríamos. Enfilamos, pues, hacia el sur, hasta atravesar el círculo antártico, y nos hallamos a los 69º 15’ de latitud. No encontramos aquí ningún campo de hielo y muy pocos témpanos a la vista.
El 14 de marzo el capitán anota:
El mar se hallaba completamente libre de campos de hielo y no se veían más de 12 témpanos. Al mismo tiempo la temperatura del aire y el agua era por lo menos 13º más alta (vale decir más templada) que la registrada entre los paralelos 60 y 72. Nos hallábamos ahora a los 70º 14’ de latitud sur; la temperatura ambiente era de 47º y la del agua 44. En esta posición hallé que la declinación acimutal era de 14º 27’ al este. He cruzado varias veces el círculo antártico sobre diferentes meridianos, hallando siempre que tanto la temperatura del aire como la del agua se volvía más y más templada a medida que sobrepasábamos el grado 65 de latitud sur, y que la declinación magnética disminuía en la misma proporción. Mientras nos hallábamos al norte de esta latitud, digamos entre los 60 y 65º sur, teníamos grandes dificultades para hacer avanzar el buque entre los inmensos y casi innumerables témpanos, algunos de los cuales llegaban a una o dos millas de circunferencia y se alzaban a más de 500 pies sobre la superficie del agua.
Como empezaban a faltar el agua y las provisiones, se carecía de los instrumentos apropiados y la estación estaba muy adelantada, el capitán Morrell se vio obligado a retroceder sin continuar hacia el oeste, pese a que frente a él se extendía un mar completamente abierto. En su opinión, de no haber existido esos factores contrarios que lo obligaron a retirarse, hubiera podido llegar, si no al Polo mismo, por lo menos al paralelo 85.
Me he explayado un tanto en estas cuestiones, a fin de que el lector tenga oportunidad de ver hasta qué punto fueron confirmadas por mis experiencias posteriores.
En 1831, el capitán Briscoe, al servicio de los señores Enderby, armadores de balleneros en Londres, zarpó con destino a los Mares del Sur, al mando del bergantín Lively, acompañado por el cúter Tula. El 28 de febrero, a los 66º 30’ de latitud sur y 47º 13’ de longitud este, avistó tierra y «vio claramente, a través de la nieve, las negras cimas de una cadena de montañas que corría al este-sudeste». Quedose en las cercanías todo el mes siguiente, pero no pudo acercarse a menos de diez leguas de la costa, a causa del mal tiempo. Como viera que en el curso de esa temporada no podría efectuar nuevos descubrimientos, volvió a invernar a la tierra de Van Diemen.
A comienzos de 1832 puso otra vez proa al sur, y el 4 de febrero avistó tierra al sudeste, a los 67º 15’ de latitud y 69º 29’ de longitud oeste. No tardó en saberse que se trataba de una isla, cerca de la tierra anteriormente descubierta. El 21 del mismo mes el capitán Briscoe consiguió hacer pie en esta última y tomó posesión de ella en nombre de Guillermo IV, denominándola isla Adelaida en homenaje a la reina. Una vez que se conocieron todos los detalles en la Real Sociedad Geográfica de Londres, se arribó a la conclusión de que «existe una faja continua de tierra que se extiende de los 47º 30’ E a los 69º 29’ O, corriendo por los paralelos 66 al 67 de latitud sur». Con respecto a esta conclusión, Mr. Reynolds observa: «No estamos para nada de acuerdo con la exactitud de la misma, ni tampoco los descubrimientos de Briscoe autorizan a extraer semejantes conclusiones. Precisamente dentro de estos límites avanzó Weddel hacia el sur, siguiendo un meridiano situado al este de Georgia, la tierra de Sandwich, las Orcadas del Sur y las islas Shetland». Ya se verá cómo mi propia experiencia confirmó aún más directamente la falsedad de las conclusiones deducidas por la Sociedad Geográfica.
Tales son las principales tentativas efectuadas a fin de alcanzar una elevada latitud austral; se advertirá que, antes del viaje de la Jane Guy, quedaban todavía cerca de 300 grados de longitud en los cuales el círculo polar antártico no había sido jamás atravesado. Como es natural, teníamos ante nosotros un vastísimo campo de descubrimientos, y con profundo interés oí expresar al capitán Guy su intención de continuar audazmente rumbo al sur.
NAVEGAMOS EN esa dirección durante cuatro días, después de abandonar la búsqueda de las islas indicadas por Glass, sin encontrar ningún témpano. El 26 a mediodía nos hallábamos a 63º 23’ S y 41º 25’ O. A esta hora vimos varias grandes masas de hielo como islas y un témpano no muy grande. En general, los vientos soplaban del sudeste o del nordeste, pero muy suavemente. Toda vez que encontrábamos un viento del oeste, lo que ocurría pocas veces, se descargaba invariablemente en forma de turbonada. Nevaba más o menos diariamente. El 27 el termómetro bajó a 35.
1 de enero de 1828.—En este día nos encontramos completamente encerrados por el hielo y nuestras probabilidades disminuyeron mucho. De mañana sopló una ruda galerna del noreste, haciendo que grandes trozos de hielo chocaran con tal violencia contra el timón y la bovedilla que temblamos ante las posibles consecuencias. Hacia la noche, mientras el huracán seguía soplando furiosamente, un gran campo de hielo se rajó frente a nosotros y, luego de izar todo el velamen disponible, conseguimos forzarnos un pasaje por entre los trozos menores de hielo, hasta llegar a un espacio despejado. Al aproximarnos a este fuimos recogiendo paulatinamente el trapo y, una vez libres, nos mantuvimos a la capa con un rizo de trinquete.
2 de enero.—El tiempo mejoró un tanto. A mediodía alcanzamos los 69º 10’ de latitud sur y los 42º 20’ de longitud oeste, después de atravesar el círculo polar antártico. Vimos muy poco hielo hacia el sur, pero a popa quedaban vastos campos. Preparamos los aparejos para sondear, empleando un gran recipiente de hierro capaz de contener 20 galones y una sonda de 200 brazas. Notamos que la corriente marina derivaba al norte, con una velocidad horaria de un cuarto de milla. La temperatura del aire era de 33 grados. La declinación magnética acimutal resultó de 14º 28’.
5 de enero.—Seguimos rumbeando hacia el sur sin grandes impedimentos. Pero esta mañana, hallándonos a 73º 15’ de latitud sur y 42º 10’ de longitud oeste, nos vimos nuevamente detenidos por una inmensa superficie de hielo firme. Advertimos, sin embargo, que más al sur el mar estaba abierto, y tuve la seguridad de que podríamos llegar hasta él. Navegando hacia el este, paralelamente al borde del campo, avistamos, por fin, un paso de una milla de ancho, en el cual entramos a la caída del sol. Llegamos así a un mar lleno de témpanos, pero sin campos de hielo firme, lo cual nos permitió seguir con la misma audacia de antes. El frío no parecía aumentar, pese a que nevaba frecuentemente, y de cuando en cuando soportábamos violentísimos turbiones. Inmensas bandadas de albatros sobrevolaron la goleta, yendo de sur a norte.
7 de enero.—El mar continuó abierto y no tuvimos dificultad en mantener el rumbo. Vimos hacia el oeste algunos icebergs de increíbles dimensiones, y por la tarde pasamos muy cerca de uno cuya cima se hallaba por lo menos a 400 brazas sobre el nivel del mar. En la base, la periferia debía de ser de tres cuartos de legua, y numerosas corrientes de agua salían por las aberturas de los lados. Seguimos viendo esta isla flotante durante dos días, hasta que desapareció en la niebla.
10 de enero.—Esta mañana temprano tuvimos la desgracia de perder a un tripulante. Era un norteamericano llamado Peter Vredenburgh, natural de Nueva York y uno de los mejores marineros de la goleta. Estando en la proa, resbaló y cayó entre dos pedazos de hielo, sin volver a salir a la superficie. A mediodía estábamos a los 78º 30’ de latitud y a los 40º 15’ de longitud oeste. El frío era ahora muy intenso y soportábamos continuas granizadas del norte y del este. En esta última dirección vimos otros inmensos icebergs, mientras todo el horizonte hacia el este parecía bloqueado por un campo de hielo, alzándose en hileras escalonadas, una masa sobre otra. Vimos por la tarde algunos leños flotantes y gran cantidad de pájaros volaron sobre nosotros; entre ellos había petreles, albatros y un gran pájaro de plumaje azul brillante. La declinación magnética acimutal era menor de la que habíamos comprobado al cruzar el círculo polar antártico.
12 de enero.—Otra vez pusimos en duda nuestro paso hacia el sur, pues en dirección al polo solo se veía un campo de hielo aparentemente ilimitado, en cuyo fondo alzábanse montañas de hielo escabroso, con enormes precipicios suspendidos unos sobre otros. Rumbeamos hacia el oeste hasta el 14, con la esperanza de encontrar un paso.
14 de enero.—Llegamos esta mañana a la extremidad occidental del campo que nos bloqueaba y, luego de bordearla, entramos en mar abierto, sin la menor partícula de hielo. Al sondear a 200 brazas encontramos una corriente hacia el sur con una velocidad de media milla por hora. La temperatura del aire era de 47 grados; la del agua, 34. Pusimos rumbo al sur sin encontrar la menor interrupción hasta el 16. A las doce de este día nos hallábamos a 81º 21’ de latitud y a los 42º de longitud oeste. Echamos nuevamente la sonda y percibimos una corriente, también hacia el sur, cuya velocidad era de tres cuartos de milla por hora. La declinación magnética acimutal había disminuido y la temperatura atmosférica era templada y agradable; el termómetro llegaba a 51. A esta altura no se divisaba la menor señal de hielo. Todo el mundo a bordo estaba convencido de que alcanzaríamos el polo.
17 de enero.—El día estuvo lleno de incidentes. Innumerables bandadas de aves sobrevolaron la goleta viniendo del sur, y varias fueron abatidas desde el puente; una de ellas, que parecía un pelícano, resultó tener una carne muy sabrosa. Hacia las doce, el vigía avistó a babor un pequeño témpano sobre el cual se divisaba un animal de gran tamaño. Como el tiempo era excelente, el capitán Guy mandó bajar dos botes para averiguar de qué se trataba. Dirk Peters y yo acompañamos al piloto en el bote más grande. Al acercarnos al témpano descubrimos que había en él un gigantesco animal de la especie de los osos polares, pero mucho más grande que cualquiera de ellos. Como estábamos bien armados, no vacilamos en atacarlo y le disparamos varios tiros en rápida sucesión, la mayoría de los cuales debieron alcanzarlo en la cabeza y el pecho. Pero, como si no le hicieran el menor efecto, el monstruo se arrojó al agua y avanzó, con las mandíbulas abiertas, hacia el bote donde nos hallábamos Peters y yo. A causa de la confusión producida por este inesperado giro de la cacería, nadie pudo disparar contra el animal, que no tardó en treparse a medias por la borda, mordiendo en la espalda a uno de los remeros antes de que pudiéramos pensar en la mejor manera de rechazarlo. En tan peligrosa situación, solo la prontitud y la agilidad de Peters nos salvaron. Saltando sobre el lomo de la enorme bestia, le hundió un cuchillo en la base del cuello, hasta alcanzar la espina dorsal. El monstruo cayó muerto al agua, arrastrando consigo a Peters. Pero este último no tardó en asomar a la superficie, y cuando le echamos un cabo cuidó de asegurar el cuerpo de su presa antes de volver al bote. Tornamos triunfalmente a la goleta remolcando nuestro trofeo. Después de medido resultó que el oso tenía quince pies de largo. Su lana era blanquísima, muy gruesa y rizada. Tenía ojos de color de sangre, más grandes que los del oso polar; el hocico era asimismo más redondeado y se parecía al de un bull-dog. La carne resultó tierna, pero excesivamente fétida y viscosa, aunque los marineros la devoraron ávidamente y la declararon excelente.
Apenas habíamos subido a bordo nuestra presa cuando el vigía lanzó el jubiloso grito de «¡Tierra a proa y a estribor!». La tripulación tomó posiciones y, como soplaba un viento favorable del norte y el este, pronto nos acercamos a la costa. Resultó ser una isla baja y rocosa, de una legua de circunferencia y completamente desprovista de vegetación, salvo una especie de higo chumbo. Al acercarse a esta isla desde el norte se divisa una curiosa mole de piedra que penetra en el mar y que se parece mucho a un montón de fardos de algodón. En su costa occidental hay una caleta donde pudieron atracar cómodamente nuestros botes.
Poco tiempo nos llevó explorar cada rincón de la isla, donde no hallamos nada de interés, con una única excepción: en la extremidad austral, cerca de la playa y enterrado en una pila de piedras sueltas, dimos con un pedazo de madera que tenía la forma de una proa de bote o canoa. No cabía duda de que habían tratado de grabar algo en relieve, y el capitán Guy sostuvo que el motivo tenía la forma de una tortuga, aunque a mí no me dio esa impresión. Aparte de dicha proa, si lo era, no hallamos otros vestigios del paso de ningún ser viviente. En torno de la costa vimos algunos pequeños témpanos. La situación exacta del islote (al cual el capitán dio el nombre de isla Bennett, en honor de su socio y copropietario de la goleta) es la siguiente: 82º 50’ de latitud sur y 42º 20’ de longitud oeste.
Hasta este momento habíamos avanzado hacia el sur ocho grados más que cualquiera de los navegantes anteriores, y el mar continuaba completamente abierto ante nosotros. Advertimos asimismo que la declinación magnética seguía disminuyendo uniformemente a medida que avanzábamos, y, lo que era más sorprendente, que la temperatura atmosférica, y más tarde la del agua, se hacían más templadas. Hasta podía decirse que el tiempo era agradable, y desde el norte soplaba un viento constante, pero sumamente moderado. El cielo estaba casi siempre despejado, con una que otra ligera bruma en el horizonte austral; pero estas brumas duraban muy poco. Solo dos inconvenientes se nos presentaban: empezaba a faltarnos combustible y varios miembros de la tripulación mostraban síntomas de escorbuto. Estas consideraciones influyeron en el ánimo del capitán Guy, quien se refirió varias veces a la conveniencia de emprender el retorno. Por mi parte, confiado como estaba en llegar a alguna tierra si manteníamos nuestro rumbo, y fundadamente convencido de que dicha tierra, a juzgar por las condiciones generales que encontrábamos, no sería un suelo estéril como el de las mayores latitudes árticas, insistí calurosamente en la conveniencia de seguir navegando hacia el sur por lo menos durante algunos días. Jamás se le había presentado a hombre alguno oportunidad tan tentadora de resolver el gran problema concerniente a un posible continente antártico, y confieso que ardía de indignación ante las tímidas e inoportunas insinuaciones de nuestro comandante. Creo, en fin, que todo lo que no pude menos de decirle en la cara influyó para que se decidiera a seguir adelante. Y si, por un lado, no dejo de lamentar los infortunados y sangrientos sucesos que se derivaron de mi consejo, por otro puedo sentirme satisfecho de haber contribuido modestamente a revelar a la ciencia uno de los más extraordinarios secretos que hayan llamado jamás su atención.
18 DE ENERO.—Esta mañana (4) seguimos hacia el sur, con el mismo tiempo bonancible. El mar parecía un espejo, el aire era tolerablemente tibio y procedente del nordeste y la temperatura del agua de 53 grados. Otra vez aprestamos nuestros aparejos de sondeo, y con una línea de ciento cincuenta brazas hallamos que la corriente que se encaminaba hacia el Polo se movía a una milla por hora. Esta tendencia continua hacia el sur, tanto en el viento como en la corriente, dio que pensar, y hasta produjo alarma en ciertos sectores de la tripulación; no me fue difícil advertir que el capitán Guy estaba igualmente preocupado. Pero era hombre muy sensible al ridículo y logré finalmente que mis bromas disiparan sus aprensiones. La declinación magnética era ahora insignificante. Durante el día vimos varias ballenas y cantidad de bandadas de albatros sobrevolaron nuestro navío. Sacamos asimismo del agua un arbusto que flotaba, lleno de frutos rojos semejantes a los del espino, y el cuerpo de un animal terrestre sumamente raro. Tenía tres pies de largo, pero solo seis pulgadas de ancho; las patas eran muy cortas, mientras las pezuñas estaban armadas de largas uñas de un escarlata brillante, cuya sustancia parecía coral. El cuerpo se hallaba cubierto de una piel lisa y sedosa, completamente blanca. La cola semejaba la de una rata y medía un pie y medio. La cara era parecida a la de un gato, salvo las orejas, que colgaban como las de un perro. Los dientes tenían el mismo color escarlata de las garras.
19 de enero.—Hallándonos hoy a los 83º 20’ de latitud y a los 43º 5’ de longitud oeste, con un mar de color extraordinariamente oscuro, el vigía volvió a señalar tierra, y luego de un atento examen comprobamos que la costa avistada formaba parte de un gran archipiélago. La costa era de acantilados y el interior parecía muy arbolado, lo cual nos alegró mucho. Cuatro horas después fondeábamos con diez brazas y en fondo arenoso a una legua de la costa, pues una intensa resaca, con grandes ondulaciones aquí y allá, no hacía aconsejable una mayor cercanía. Se ordenó bajar los dos botes mayores, y un grupo de hombres bien armados (entre los cuales nos contábamos Peters y yo) salimos a buscar un paso en los arrecifes que parecían circundar la isla. Después de algún tiempo dimos con un pasaje, y nos disponíamos a franquearlo cuando vimos cuatro grandes canoas, que zarpaban desde la costa, llenas de hombres que parecían bien armados. Los esperamos, y como avanzaban con gran rapidez, no tardaron en aproximarse lo bastante como para cambiar palabras. El capitán Guy enarboló un pañuelo blanco en lo alto de un remo y, al verlo, los desconocidos se detuvieron mientras vociferaban cosas incomprensibles, mezcladas con ocasionales gritos entre los cuales alcanzamos a distinguir las palabras «¡Anamoomoo!» y «¡Lama-Lama!». Continuaron en la misma forma una media hora, durante la cual tuvimos amplia oportunidad de observar su apariencia.
En las cuatro canoas, que medirían cincuenta pies de largo por cinco de ancho, había un total de ciento diez salvajes. Tenían la estatura normal de los europeos, aunque parecían más robustos y musculosos. Su piel era de un negro azabache y tenían cabelleras largas y espesas, como de lana. Vestíanse con pieles de un animal desconocido, negro, lanudo y sedoso, cosidas con suficiente habilidad para que les ajustaran al cuerpo; el pelo estaba vuelto hacia adentro, salvo en el pliegue alrededor del cuello, las muñecas y los tobillos. Sus armas consistían principalmente en mazas, hechas con una madera oscura y, al parecer, muy pesada. Observamos empero algunas lanzas con punta de pedernal y unas pocas hondas. Los fondos de sus canoas estaban llenos de piedras negras del tamaño de un huevo grande.
Cuando hubieron concluido su arenga (pues, evidentemente, su griterío no era otra cosa), uno de ellos que parecía el jefe se alzó en la proa de su canoa y nos hizo señas de que acercáramos nuestros botes. Fingimos no haber comprendido, pensando más prudente mantener la distancia que nos separaba de ellos, ya que nos cuadruplicaban en número. Al darse cuenta de lo que ocurría, el jefe ordenó a las tres canoas restantes que se mantuvieran a la zaga y avanzó hacia nosotros en la suya. Tan pronto estuvo bastante cerca saltó a bordo del mayor de nuestros botes y se sentó al lado del capitán Guy, apuntando hacia la goleta, mientras repetía: «¡Anamoomoo!» y «¡Lama-Lama!». Pusimos proa hacia nuestro barco, mientras las cuatro canoas nos seguían a corta distancia.
Al llegar junto a la goleta, el jefe manifestó señales de extrema sorpresa y deleite, golpeando las manos, dándose con ellas en los muslos y el pecho y riéndose estruendosamente. Sus acompañantes lo acompañaban en su alegría y durante algunos minutos hubo un estrépito tan ensordecedor que nos dejó a todos medio sordos. Cuando recobraron la calma, el capitán Guy ordenó izar los botes, considerándolo precaución necesaria, y dio a entender al jefe (cuyo nombre, según descubrimos pronto, era Too-wit) que solo podríamos admitir a veinte de sus hombres por vez a bordo. Pareció perfectamente satisfecho con este arreglo y dio algunas órdenes a sus canoas; mientras una se aproximaba, las otras se quedaron a unas cincuenta yardas. Veinte salvajes treparon a bordo y se pusieron a recorrer todas las partes de la goleta, moviéndose como si estuvieran en su propia casa y examinando cada cosa con gran atención.
Parecía evidente que jamás habían visto a ningún hombre de raza blanca; nuestra piel parecía causarles repugnancia. Consideraban que el Jane Guy era un ser viviente y se mostraban temerosos de herirla con las puntas de sus espadas, que mantenían cuidadosamente vueltas hacia arriba. En una oportunidad nuestra tripulación se divirtió muchísimo con el comportamiento de Too-wit. El cocinero estaba partiendo leña cerca del fogón y accidentalmente dio un hachazo en cubierta, ocasionando una rajadura bastante considerable. Inmediatamente el jefe corrió al lugar y, apartando con cierta rudeza al cocinero, comenzó una mezcla de plañido y bramido que indicaba claramente cuánto lamentaba los sufrimientos que, a su juicio, debía estar padeciendo la goleta, a la vez que acariciaba y alisaba la rotura con las manos, y la lavaba con el agua de un balde que había cerca. No estábamos preparados para un grado tal de ignorancia y, por mi parte, no pude dejar de sospechar que buena parte era pura comedia.
Cuando los visitantes hubieron satisfecho lo mejor posible su curiosidad con respecto a la parte exterior del barco, los dejamos pasar al interior, donde su asombro excedió todos los límites. Estaban a tal punto estupefactos que ya no articulaban palabra, yendo en silencio de un lado a otro y profiriendo de vez en cuando alguna exclamación. Las armas los intrigaron especialmente y se les permitió que las empuñaran y contemplaran a gusto. No creo que tuviesen la menor idea de su aplicación, sino que las tomaban por ídolos al advertir que las manejábamos con cuidado y que cuidábamos su manera de tratarlas. Frente a los cañones, su maravilla se duplicó. Se acercaron con todas las señales posibles de profunda reverencia y temor, pero no se atrevieron a examinarlos demasiado de cerca. En la cámara había dos grandes espejos, que constituyeron para los salvajes el colmo del asombro. Too-wit fue el primero en acercarse, y había llegado ya al centro de la cámara, de frente a uno de los espejos y de espaldas al otro, antes de darse cuenta de su presencia. Cuando alzó la mirada y se vio reflejado en el cristal, creí que iba a volverse loco; pero cuando se dio vuelta para escapar, encontrándose por segunda vez con su imagen frente a él, pensé que iba a morirse de espanto en el acto. Fue imposible convencerlo de que los mirara por segunda vez; arrojándose al suelo con la cara entre las manos, permaneció en esa actitud hasta que nos vimos precisados a arrastrarlo a cubierta.
De a veinte por turno, la totalidad de los salvajes fue admitida así a bordo, aunque consentimos en que Too-wit permaneciera todo el tiempo con nosotros. No notamos ninguna tendencia al latrocinio entre ellos, y nada faltó luego que se hubieron marchado. A lo largo de su visita todos evidenciaron las disposiciones más amistosas. Nos resultó imposible comprender algunos rasgos de su comportamiento; por ejemplo, no pudimos conseguir que se acercaran a varios objetos inofensivos, como son las velas de la goleta, un huevo, un libro abierto o una artesa de harina. Nos esforzamos por averiguar si tenían algún producto que se prestara a traficar con nosotros, pero nos resultó extraordinariamente difícil hacernos entender. Con gran asombro, sin embargo, averiguamos que las islas abundaban en tortugas de la gran especie de las Galápagos, una de las cuales vimos en la canoa de Too-wit. Vimos asimismo una biche de mer en manos de uno de los salvajes, que la estaba devorando al natural. Estas anomalías —pues lo eran si se piensa en la latitud en que estábamos— inducían al capitán Guy a explorar minuciosamente la región, con la esperanza de negociar ventajosamente con su descubrimiento. Por mi parte, ansioso como estaba por saber más de aquellas islas, prefería, sin embargo, que siguiéramos sin demora hacia el sur. Teníamos un tiempo magnífico, pero no podíamos saber cuánto iba a durarnos; y hallándonos ya en el paralelo 84, con el mar abierto ante nosotros, una corriente que derivaba con fuerza hacia el sur y un viento favorable, me resultaba imposible escuchar ninguna proposición de detenernos fuera de lo absolutamente necesario para la salud de la tripulación y el reaprovisionamiento de combustible y provisiones frescas. Hice notar al capitán que fácilmente podríamos tocar estas islas a la vuelta e incluso invernar en ellas si nos bloqueaban los hielos. Terminó por convencerse (pues, no sé cómo, había yo llegado a adquirir gran dominio sobre él) y decidió finalmente que aun en el caso de que encontráramos abundancia de biche de mer, solo pasaríamos una semana aprovisionándonos de ella, y seguiríamos de inmediato hacia el sur. Hicimos, pues, todos los preparativos necesarios y, guiados por Too-wit, la goleta franqueó felizmente el paso del arrecife, fondeando a una milla de la costa, en una excelente bahía completamente protegida por la tierra, con diez brazas de agua y fondo de arena negra. Se nos dijo que en las vecindades de la bahía encontraríamos tres manantiales de agua dulce, y vimos abundancia de madera en las proximidades.
Las cuatro canoas nos siguieron, aunque manteniéndose a respetuosa distancia. Too-wit permaneció a bordo y, luego que hubimos anclado, nos invitó a acompañarlo a la costa y visitar su poblado en el interior. El capitán Guy consintió y, luego de dejar a bordo a diez salvajes como rehenes, doce de nosotros constituimos el grupo que acompañaría al jefe. Tuvimos la precaución de armarnos bien, aunque sin evidenciar la menor desconfianza. Los cañones de la goleta quedaron descubiertos, se alzaron las redes de abordaje y se tomaron todas las precauciones necesarias contra una posible sorpresa. El primer piloto permaneció a bordo con órdenes de no admitir a nadie durante nuestra ausencia, así como de enviar el cúter armado para que recorriera la costa si tardábamos más de doce horas en regresar.
A cada paso que dábamos hacia el interior nos convencíamos más y más de que era una región absolutamente distinta de todas las que el hombre blanco había explorado hasta el momento. Nada vimos que nos resultara familiar. Los árboles no se asemejaban a los de cualquiera de las zonas, tórrida, templada o ártica, y tampoco a los de las latitudes antárticas que habíamos recorrido. Aun las rocas eran nuevas por su masa, sus colores y sus estratificaciones; y hasta las corrientes de agua, por más extraño que parezca, tenían tan poco en común con las de otros climas que vacilábamos en beber de ellas, y hasta nos costaba convencernos de que sus características eran naturales. Al llegar a un arroyuelo que cruzaba el sendero (el primero que encontramos), Too-wit y sus acompañantes hicieron alto para beber. A causa del extraño aspecto del agua nos negamos a probarla, suponiendo que estaba contaminada, y solo más tarde comprendimos que todos los torrentes de aquella región presentaban la misma apariencia. Me resulta muy difícil explicar de manera clara las características de aquel líquido, y no puedo hacerlo sin algún detalle. Aunque corría con rapidez en todos los declives, tal como lo haría el agua corriente, jamás presentaba, salvo en el caso de una cascada, el aspecto habitual de limpidez. Digamos que, en realidad, era tan perfectamente límpida como cualquier agua manando entre piedras calizas y que la diferencia era solo aparente. A primera vista, sobre todo en las partes donde no había mucho declive, el agua daba la impresión de ser, por lo que respecta a la consistencia, una espesa infusión de goma arábiga en agua común. Pero esta era la menos notable de sus extraordinarias cualidades. No era incolora, y tampoco tenía ningún color determinado, mostrando a los ojos, a medida que corría, todos los matices posibles del púrpura, a los matices de una seda irisada y cambiante. Esta variación de tonalidad se producía de una manera que nos causó un asombro tan grande como el de Too-wit frente al espejo. Al recoger un frasco del líquido y dejarlo que reposara, advertimos que la masa total del agua estaba formada por una serie de venas o capas diferentes, cada una de distinta tonalidad; notamos también que dichas venas no se mezclaban y que su cohesión era perfecta con relación a las partículas de su propia masa, e imperfecta con relación a las capas vecinas. Pasando la hoja de un cuchillo a través de todas las capas, el agua volvía a cerrarse inmediatamente, como ocurre con la nuestra, de modo que al retirar el cuchillo no quedaba la menor huella de su paso. Pero si, en cambio, se deslizaba cuidadosamente la hoja entre dos de las capas, se establecía una perfecta separación entre ambas que el poder de cohesión tardaba en anular. Este extraño fenómeno del agua constituyó el primer eslabón definido en la vasta cadena de aparentes milagros que finalmente habrían de envolverme.
(4) Los términos mañana y tarde que he empleado en mi relato para evitar confusiones en la medida de lo posible, no deben ser tomados, como es natural, en su sentido ordinario. Hacía largo tiempo que no teníamos noche y la luz diurna nos envolvía continuamente. Las fechas corresponden al tiempo náutico, y las posiciones habían sido tomadas con el compás. También quisiera señalar que en la primera parte de esta narración no pretendo que las fechas, así como las posiciones geográficas, sean absolutamente exactas, ya que solo empecé a llevar un diario con posterioridad a esos episodios. Muchas veces he tenido que fiarme de la sola memoria.
TARDAMOS CASI tres horas en llegar al poblado, que se hallaba a más de nueve millas en el interior, al final de un sendero que corría por un país escabroso. A medida que avanzábamos, el grupo de Too-wit (formado por los ciento diez salvajes de las canoas) se fue reforzando con pequeños destacamentos, de dos a seis o siete hombres, que se incorporaban como por casualidad en diferentes trechos del sendero. En estas maniobras parecía haber algo tan calculado que no pude dejar de sentir desconfianza, y así se lo hice saber al capitán Guy. Empero ya era demasiado tarde para retroceder, y decidimos que lo más seguro era aparentar perfecta confianza en la buena fe de Too-wit. Seguimos adelante, pues, observando atentamente a los salvajes, y no les permitimos que se ubicaran entre nuestras filas a fin de separarnos. Así, luego de atravesar un desfiladero lleno de precipicios, llegamos por fin a donde, según se nos dijo, se hallaba el único poblado de la isla. Cuando estuvimos cerca, el jefe lanzó un grito, repitiendo varias veces la palabra «Klockklock», que supusimos era el nombre del poblado, o quizá la designación genérica de una aldea.
Las viviendas eran de lo más miserable que imaginarse pueda, y a semejanza de las chozas de las razas más salvajes y atrasadas, no respondían a un plan uniforme. Algunas de ellas (que según supimos pertenecían a los Wampoos o Yampoos, los notables de la tierra) consistían en un tronco de árbol cortado a unos cuatro pies de la raíz, con una gran piel negra tendida por encima y cayendo en pliegues sueltos hasta el suelo. Debajo de ella moraban los salvajes. Otras viviendas estaban constituidas por gruesas ramas de árboles, con su follaje seco, que se apoyaban en un ángulo de 45 grados contra un amontonamiento de arcilla, sin forma alguna y de unos cinco o seis pies. Había otras, además, formadas por simples agujeros perpendiculares en la tierra, cubiertos con ramas similares, que los moradores retiraban al entrar y volvían a poner cuando estaban dentro. Unas pocas habían sido construidas en los árboles, cuyas ramas superiores estaban parcialmente cortadas de manera que cayesen sobre las inferiores, para ofrecer una mejor protección contra la intemperie. Pero la mayoría de las habitaciones consistían en pequeñas cavernas practicadas en la cara de una abrupta roca oscura, que recordaba la tierra de batán y rodeaba por tres lados el poblado. A la entrada de cada una de esas cavernas primitivas había una pequeña roca, que los habitantes colocaban cuidadosamente en un sitio al salir, por razones que no alcancé a comprender, ya que la piedra solo alcanzaba a cubrir un tercio de la abertura.
La aldea, si cabía darle este nombre, se hallaba en un valle bastante profundo, y solo tenía acceso por el sur, ya que la escarpada roca a que me he referido cerraba todas las otras posibles entradas. Hacia la mitad del valle corría un tumultuoso arroyo de la misma agua de mágico aspecto que he descrito. Vimos varios extraños animales cerca de las viviendas, y todos parecían domesticados. El mayor de ellos recordaba a nuestro cerdo por la estructura del cuerpo y del hocico; pero tenía la cola muy poblada y las patas tan finas como las del antílope. Se movía torpe e indecisamente, y jamás vimos que intentara correr. Reparamos asimismo en otros animales parecidos a aquel, pero de cuerpo mucho más largo y cubierto de lana negra. Se notaba gran variedad de aves domésticas, que andaban por todas partes y parecían constituir el principal alimento de los nativos. Para nuestra estupefacción, entre aquellas aves descubrimos albatros negros en completo estado de domesticación, los cuales volaban periódicamente hasta el mar en procura de alimento, pero no tardaban en regresar al poblado, usando la vecina playa del sur como lugar para la incubación. Allí se encontraban como siempre con sus amigos los pingüinos, pero estos últimos no los seguían jamás hasta la aldea de los salvajes.
Entre las otras aves domésticas que vimos figuraban patos, que no se diferenciaban gran cosa del tipo común en nuestro país; bubias negras y un gran pájaro de apariencia semejante a la del buharro, pero no carnívoro. Los salvajes parecían disponer de gran variedad de pescado. Vimos cantidad de salmón seco, bacalao, delfines azules, caballa, mújoles, anguilas, pez-elefante, lisas, lenguados, escaros, trillas, merluzas, rodaballos, «paracutas» y otras innumerables especies. Advertimos igualmente que la mayoría eran similares a los peces propios de las islas Auckland, situadas a una latitud tan baja como los 51º S. Abundaba igualmente la tortuga galápago. Vimos muy pocos animales salvajes y ninguno de gran tamaño o de alguna especie que nos resultara familiar. Una o dos serpientes de formidable aspecto surgieron en nuestro camino, pero los nativos apenas se fijaron en ellas, por lo cual dedujimos que no eran venenosas.
Cuando llegamos al poblado con Too-wit y sus acompañantes, una multitud acudió a recibirnos con grandes clamores, entre los cuales solo pudimos distinguir las habituales palabras ¡Anamoo-moo! y ¡Lama-Lama! Nos sorprendió muchísimo descubrir que, con una o dos excepciones, los recién llegados estaban completamente desnudos, pues solo los hombres de las canoas vestían pieles. Asimismo todas las armas de la región parecían estar en manos de estos últimos, pues no vimos ninguna en poder de los pobladores. Había cantidad de mujeres y niños, y de las primeras no podía decirse que les faltara lo que se llama belleza física. Eran erguidas, altas y muy bien formadas, con una gracia y libertad en los movimientos que no se ven en las sociedades civilizadas. Sus labios empero, al igual que los de los hombres, eran gruesos y toscos, al punto que aun riendo no alcanzaba a vérseles los dientes. Su cabello era más fino que el de los hombres.
Entre aquellos desnudos aldeanos habría unos diez o doce que andaban vestidos con pieles negras, como los hombres de Too-wit, y armados de lanzas y pesadas mazas. Parecían gozar de gran influencia sobre el resto, y todo aquel que se dirigía a ellos lo hacía llamándoles Wampoo. Comprobamos también que habitaban los palacios de pieles negras. El de Too-wit se hallaba situado en el centro del villorrio, y era mucho más grande y de mejor construcción que los otros que se le parecían. El árbol que formaba su eje había sido cortado a unos doce pies de la raíz y le habían dejado varias ramas inmediatamente debajo del corte para que sirvieran de soporte a las colgaduras de pieles y les impidieran caer contra el tronco. Dichas pieles, en número de cuatro unidas entre sí con brochetas de madera, estaban aseguradas en el suelo mediante estacas clavadas en tierra. A manera de alfombra, el piso de la tienda había sido cubierto de hojas secas.
Fuimos conducidos con gran solemnidad a la choza, y junto a nosotros se amontonó la mayor cantidad posible de nativos. Too-wit se sentó sobre las hojas, invitándonos con gestos a que lo imitáramos. Así lo hicimos, encontrándonos muy pronto en una situación sumamente incómoda ya que no crítica. Éramos solo doce hombres, sentados en el suelo y rodeados por no menos de cuarenta salvajes en cuclillas y tan cerca de nosotros que, en caso de haber surgido alguna diferencia, nos hubieran impedido hacer uso de nuestras armas y aun enderezarnos. La presión no solo se hacía sentir dentro de la choza sino fuera, donde probablemente se hallaban todos los pobladores de la isla, que solo se abstenían de pisarnos hasta acabar con nosotros gracias a las incesantes vociferaciones y esfuerzos de Too-wit. Empero, nuestra principal garantía de seguridad la constituía la presencia del mismo Too-wit entre nosotros, y estábamos dispuestos a no perderlo de vista y a sacrificarlo a la primera señal de una intención hostil, ya que esa parecía ser la única posibilidad de zafarnos de aquella situación.
Después de no pocas dificultades, se llegó a restablecer un tanto el orden, y el jefe nos dirigió un larguísimo discurso que se parecía mucho al que había pronunciado desde su canoa, salvo que en este caso los ¡Anamoomoo! se repetían en mayor número que los ¡Lama-Lama!
Escuchamos en profundo silencio hasta la conclusión de la arenga, y entonces el capitán Guy contestó asegurando al jefe que podía contar con nuestra eterna amistad y buena voluntad, y terminando lo que tenía que decir en forma de regalo, o sea presentando al jefe varios collares de cuentas azules y un cuchillo. A la vista de las primeras, y para nuestra gran sorpresa, el monarca apartó el rostro con aire desdeñoso, pero el cuchillo lo llenó de infinita satisfacción, por lo cual ordenó inmediatamente la comida. Esta fue traída a la tienda por varios sirvientes, y consistía en las entrañas palpitantes de alguna especie desconocida de animal, probablemente uno de los cerdos de finas patas que habíamos observado a nuestra entrada en la aldea. Al ver que no sabíamos como arreglárnoslas, Too-wit nos dio el ejemplo, poniéndose a devorar yarda tras yarda de aquellas tentadoras tripas, hasta que no nos fue posible tolerar más tiempo semejante espectáculo, y manifestamos tales síntomas de náusea y malestar de estómago que su majestad quedó casi tan asombrado como delante de los espejos. Pero insistimos en declinar su ofrecimiento de que compartiéramos aquellos exquisitos manjares, y tratamos de hacerle comprender que no teníamos apetito, pues acabábamos de terminar un suculento déjeuner.
Una vez que el monarca hubo acabado su comida, iniciamos una serie de interrogatorios de la mejor manera que se nos iba ocurriendo, a fin de descubrir cuáles eran las principales producciones de la región, y si alguna de ellas podía proporcionar beneficios. Al final Too-wit pareció comprender algo de lo que queríamos, y se ofreció a acompañarnos a cierta parte de la costa donde abundaba la biche de mer (según nos dio a entender señalando un ejemplar de este animal). Nos alegramos grandemente de la oportunidad que se nos presentaba de escapar a la presión de la muchedumbre, y le manifestamos nuestra intención de seguirlo. Dejando la tienda y acompañados por toda la población del villorrio, fuimos con el jefe a la extremidad sudeste de la isla, no lejos de la bahía donde fondeaba nuestro navío. Esperamos una media hora, hasta que algunos salvajes trajeron las cuatro canoas; entramos en una de ellas, y los salvajes remaron hasta pasar la primera línea de arrecifes, y luego una segunda, donde vimos biche de mer en cantidades muy superiores a las que nuestros marinos habían hallado jamás en aquellos archipiélagos de latitudes inferiores, celebrados por su abundancia en ese producto. Solo permanecimos cerca de los arrecifes el tiempo suficiente para verificar que hubiéramos podido cargar fácilmente una docena de barcos con dicho producto, y nos hicimos llevar de vuelta a la goleta, donde nos despedimos de Too-wit luego de obtener su promesa de que al día siguiente traería todos los patos y las tortugas galápagos que pudieran contener sus canoas.
En el curso de esta aventura no notamos nada en el comportamiento de los indígenas que nos hiciera sospechar malas intenciones, salvo la manera sistemática con que su grupo se había ido reforzando mientras avanzábamos en dirección al poblado.
EL JEFE cumplió su palabra, y pronto nos vimos abundantemente avituallados de alimentos frescos. Las tortugas eran sabrosísimas y los patos superaban nuestras mejores especies de patos silvestres, pues eran sumamente tiernos, jugosos y de fino sabor. Aparte de esto, y luego que hubieron comprendido nuestros deseos, los salvajes nos trajeron gran cantidad de apio y de coclearia, así como una canoa llena de pescado fresco y algo de pescado seco. El apio nos resultó una golosina, y la coclearia o hierba del escorbuto sirvió para mejorar muchísimo a aquellos de nuestros hombres que habían manifestado síntomas de la enfermedad. En muy poco tiempo la lista de enfermos quedó en blanco. Disponíamos asimismo de muchas otras provisiones frescas, entre las que cabe mencionar una especie de mariscos que se parecían a los mejillones por la forma, pero en cambio sabían a ostras. Abundaban asimismo los camarones y langostinos, así como huevos de albatros y de otras aves. Embarcamos igualmente gran cantidad de carne de cerdo que he descrito antes. Muchos marineros la encontraban excelente, pero a mí me parecía viscosa y sumamente desagradable.
A cambio de estos productos ofrecimos a los nativos cuentas azules, bujerías de bronce, clavos, cuchillos y piezas de tela roja, y todos se mostraron encantados con el trueque. Establecimos un mercado regular en la playa, bajo la protección de los cañones de la goleta, y nuestros intercambios se cumplían con todas las apariencias de la buena fe por parte de los salvajes, y un orden que su conducta en el poblado de Klock-klock no habría dejado sospechar.
Las cosas siguieron así amistosamente durante varios días, en el curso de los cuales algunos grupos de nativos acudieron frecuentemente a la goleta, mientras nuestros hombres desembarcaban para hacer largas excursiones al interior, donde no tropezaban con molestias de ninguna especie. Al advertir con cuánta facilidad podríamos cargar nuestro navío de biche de mer, dada la amistosa actitud de los isleños y lo dispuestos que se mostrarían a ayudarnos en su recolección, el capitán Guy resolvió entrar en tratos con Too-wit a fin de que los salvajes construyeran varios depósitos adecuados para curar el producto y asegurarse sus servicios en la recolección de la mayor cantidad posible del mismo, lo cual debería ocurrir mientras nosotros, aprovechando el excelente tiempo, continuábamos viaje al sur. Cuando mencionó su proyecto al jefe, este pareció muy dispuesto a llegar a un acuerdo. Así se hizo, con entera satisfacción de ambas partes, y se decidió que después de elegir el terreno adecuado, erigir una parte de los edificios y realizar algunos trabajos, de los cuales participaría la totalidad de nuestra tripulación, la goleta seguiría su viaje, dejando tres hombres en la isla para que vigilaran la terminación de los trabajos e instruyeran a los nativos en la cura de la biche de mer. Con respecto al pago, dependería del trabajo que cumplieran los salvajes en nuestra ausencia. Deberían recibir una cantidad estipulada de cuentas azules, cuchillos, tela roja y otros productos parecidos, a cambio de un número determinado de picules de biche de mer, ya preparados a nuestro regreso.
Pienso que a algunos de mis lectores puede interesarles una descripción de este importantísimo producto comercial y la manera de prepararlo, por lo cual aprovecho este momento para intercalarla. La noticia que sigue ha sido extraída de una moderna crónica de un viaje a los mares del Sur:
Hay un molusco de los mares índicos que el comercio conoce con el nombre francés de bouche de mer (bocado de mar). Si no me engaño, el famoso Cuvier lo denomina gasterópoda pulmonífera. Se lo recoge en abundancia en las costas de las islas del Pacífico, principalmente con destino al mercado de China, donde alcanza un alto precio, quizá tanto como sus celebrados nidos de golondrina comestibles, los cuales están probablemente formados con la sustancia gelatinosa que las golondrinas extraen del cuerpo de dichos moluscos. Estos no tienen concha, patas, ni ninguna parte prominente, salvo un conducto absorbente y otro excretorio; opuestos entre sí; pero como poseen una estructura elástica, semejante a la de las orugas y gusanos, se arrastran hasta aguas poco profundas, donde son descubiertos por una variedad de golondrina, cuyo agudo pico se inserta en el blando animal y le extrae una sustancia gomosa y filamentosa, que al secarse constituye las sólidas paredes de los nidos de dichos pájaros. De ahí el nombre de gasterópoda pulmonífera dado a los moluscos.
Estos animales son oblongos y de un tamaño que va de tres a dieciocho pulgadas de largo; he visto unos pocos que no medían menos de dos pies. Son casi redondos, algo aplanados por la parte que toca el fondo del mar y de una a ocho pulgadas de espesor. Se arrastran hasta aguas poco profundas en ciertas épocas del año, probablemente a los efectos del apareo, pues con frecuencia los encontramos por parejas. Se acercan a las playas cuando el sol entibia el agua de las costas, y con frecuencia se sitúan en aguas tan poco profundas que, con el reflujo, quedan al descubierto y expuestos a los rayos del sol. Pero no traen a los más pequeños a esas aguas, pues jamás hemos observado allí a su progenie, y solo los mayores salen de las aguas profundas. Su alimento principal lo constituye esa especie de zoófitos que produce el coral.
Por lo regular la biche de mer se recoge a tres o cuatro pies de agua, siendo luego llevada a la playa y abierta con un cuchillo por una de sus extremidades, practicando una incisión de una pulgada o más, según el tamaño del molusco. Por esta incisión se extraen a presión las entrañas, que se parecen a las de cualquiera de los pequeños animales de las profundidades. Se lava el animal y se lo hierve hasta cierto punto que no debe ser excesivo ni insuficiente. Luego se los entierra durante cuatro horas y se los vuelve a hervir poco tiempo, tras de lo cual se procede a secarlos por acción del fuego o del sol. Los curados por el sol son los más valiosos, pero en el tiempo en que se obtiene un picul por este método yo sé cómo curar treinta picules con ayuda del fuego. Una vez adecuadamente secos, pueden permanecer dos o tres años en un lugar seco, sin el menor riesgo; pero conviene examinarlos cada tantos meses, digamos cuatro veces al año, para asegurarse de que ninguna humedad los afecta.
Como hemos dicho, los chinos consideran la biche de mer como un gran lujo y están convencidos de que fortifica y nutre extraordinariamente el organismo, así como que renueva el vigor de los inmoderadamente voluptuosos. Los de primera calidad alcanzan alto precio en Cantón, cotizándose a 90 dólares el picul, los de segunda calidad se pagan a 75 dólares; la tercera, 50; la cuarta, 30; la quinta, 20; la sexta, 12; la séptima, ocho, y la octava, cuatro dólares; pero con frecuencia hay pequeños cargamentos que obtienen aún mayores precios en Manila, Singapur y Batavia.
Una vez que llegamos a un acuerdo, procedimos a desembarcar inmediatamente todo lo necesario para levantar los edificios y despejar el terreno. Se escogió un amplio solar llano, en la costa oriental de la bahía, donde no faltaban la madera y el agua dulce, aparte de hallarse a distancia conveniente de los arrecifes principales donde habría de recogerse la biche de mer. Nos pusimos a trabajar con energía y, poco después, con gran asombro de los salvajes, habíamos derribado suficiente número de árboles para nuestros propósitos, preparando los troncos para alzar el esqueleto de los edificios; los cuales quedaron tan adelantados en dos o tres días, que pudimos confiar el resto de la tarea a los tres hombres que quedarían en la isla. Eran estos John Carson, Alfred Harris y un tal Peterson (todos ellos londinenses, según creo), quienes se ofrecieron voluntariamente para permanecer en tierra.
A fin de mes todo estaba pronto para nuestra partida. Habíamos prometido, sin embargo, efectuar una visita de despedida al poblado, y Too-wit insistió tan tenazmente en que fuéramos, que no nos pareció aconsejable correr el riesgo de ofenderlo por una negativa. Creo que a esta altura ninguno de nosotros tenía la menor sospecha sobre la buena fe de los salvajes. Todos ellos se habían portado de la manera más decorosa, ayudándonos activamente en nuestro trabajo, ofreciéndonos sus artículos, muchas veces sin pedir nada en cambio, y sin robarnos jamás, a pesar de que el altísimo valor que concedían a nuestros efectos se evidenciaba en las extravagantes demostraciones de alegría a que se entregaban cada vez que les hacíamos un regalo. Las mujeres, especialmente, eran sumamente amables, y preciso es decir que hubiéramos sido los seres más desconfiados del mundo si hubiésemos pensado un solo momento en alguna perfidia por parte de un pueblo que tan bien nos trataba. Pero bastó poco tiempo para probarnos que esta aparente amabilidad no era más que el resultado de un astuto plan destinado a destruirnos, y que los isleños, que tan estimables nos parecían, se contaban entre los más bárbaros, sutiles y sangrientos salvajes que jamás hayan contaminado la faz de la tierra.
En 1.º de febrero desembarcamos con objeto de visitar el poblado. Aunque, como he dicho, no teníamos ninguna sospecha, jamás descuidábamos las debidas precauciones. Dejamos seis hombres en la goleta, con órdenes de no permitir que ningún salvaje se acercara en nuestra ausencia, bajo ningún pretexto, y de montar guardia permanente en cubierta. Las redes de abordaje estaban alzadas, los cañones con doble carga de balines y metralla, y las culebrinas giratorias cargadas con sacos llenos de balas de mosquete. La goleta fondeaba a una milla de la costa, y nadie podía acercársele de ninguna parte sin ser claramente visto y quedar expuesto al fuego de nuestras culebrinas.
Aparte de los seis hombres que permanecían a bordo, nuestras fuerzas consistían en treinta y dos personas en total. Estábamos armados hasta los dientes y llevábamos mosquetes, pistolas y machetes; cada unos de nosotros tenía además un largo cuchillo de marinero, bastante parecido a los cuchillos de monte que tanto se usan ahora en nuestras regiones del oeste y del sur. Un centenar de guerreros de los que vestían pieles negras nos esperaba en el desembarcadero, a fin de acompañarnos. Notamos con sorpresa que esta vez estaban completamente desarmados, y al interrogar a Too-wit, nos contestó simplemente que Mattee non we pa pa si, o sea que, allí donde todos eran hermanos, no había necesidad de armas. Aceptamos complacidos estas palabras y nos pusimos en marcha.
Habíamos cruzado el manantial y el arroyuelo de los que ya he hablado, y entramos en una angosta garganta a través de la cadena de colinas de esteatita donde se encontraba situada la aldea. Esta garganta era sumamente rocosa e irregular, al punto que me costó bastante remontarla en el curso de nuestra primera visita a Klock-klock. El largo total de la hondonada sería de una milla y media, quizá de dos. Ondulaba en todas direcciones a través de las colinas (dando la impresión de estar constituida por el lecho de un antiguo torrente), y jamás se andaban más de veinte pasos sin encontrar una brusca curva. Las laderas de aquel valle debían medir con seguridad unos setenta u ochenta metros de altura a lo largo de todo el recorrido, y en algunas partes se alzaban a una altura vertiginosa, oscureciendo de tal manera al desfiladero que poca luz del día alcanzaba a llegar hasta él. El ancho normal era de unos cuarenta pies, pero a veces disminuía hasta no dejar paso más que a cinco o seis personas de frente. En suma, no podía haber mejor lugar en el mundo para planear una emboscada, y nada más natural que revisáramos cuidadosamente nuestras armas en el momento de penetrar en el desfiladero. Cuando pienso ahora en tan enorme locura, lo que más me asombra es que hayamos sido capaces de entregarnos de manera tan completa a unos salvajes desconocidos, al punto de permitirles que marcharan delante y detrás de nosotros mientras cruzábamos el paso. Y sin embargo aceptamos ciegamente ese orden, confiando como insensatos en la fuerza de nuestro bando, la falta de armas de Too-wit y los suyos, la eficacia de las armas de fuego (cuyos efectos seguían siendo desconocidos para los salvajes) y, más que nada, en la prolongada simulación de amistad de aquellos infames. Cinco o seis de estos iban siempre delante, al parecer ocupados en apartar las piedras más grandes y las ramas del camino. Luego venía nuestro grupo; caminábamos estrechamente juntos, cuidando de evitar toda separación. Cerraba la marcha el grupo principal de los salvajes, que observaba un orden y una compostura poco frecuente en ellos.
Dirk Peters, un marinero llamado Wilson Allen y yo nos hallábamos a la derecha de nuestros compañeros y avanzábamos mirando con atención las extrañas estratificaciones del precipicio que nos dominaba. Una fisura en aquella blanca roca nos llamó la atención. Era lo bastante ancha para dejar paso a una persona, y penetraba en la colina unos dieciocho o veinte pies en línea recta, girando luego hacia la izquierda. La altura del pasaje, según alcanzábamos a ver desde la garganta principal, era de unos sesenta o setenta pies. Había uno o dos arbustos achaparrados que crecían por la parte interior de la fisura, y como vi que tenían una especie de avellanas, penetré rápidamente en la entrada, recogí en un instante cinco o seis frutos y me apresuré a retroceder. Al darme vuelta descubrí que Peters y Allen me habían seguido. Les pedí que volvieran, pues no había lugar para que pasaran dos personas, agregando que compartiríamos las avellanas. Se volvieron entonces, y regresaban hacia la abertura, con Allen ya en la boca de la misma, cuando sentí un choque que no se parecía a nada de lo que hubiera experimentado jamás, y que me dio una vaga idea, si realmente pensé en alguna cosa, de que los fundamentos del globo terrestre acababan de quebrarse y que había llegado el día de la disolución general.
TAN PRONTO pude recobrar mis trastornados sentidos, me sentí casi sofocado, arrastrándome en la oscuridad entre montones de tierra suelta, que caía sobre mí amenazando sepultarme vivo. Horriblemente alarmado ante esta idea, luché por enderezarme, cosa que finalmente conseguí. Me estuve inmóvil unos instantes, tratando de imaginar lo que había ocurrido y dónde me encontraba. No tardé en escuchar un profundo quejido y en seguida la voz sofocada de Peters que me pedía, en nombre de Dios, que fuera en su ayuda. Di unos pasos, tambaleándome, hasta caer de bruces sobre la cabeza y hombros de mi compañero, que, como descubrí en seguida, había quedado metido hasta la cintura en una masa de tierra suelta y luchaba desesperadamente por zafarse de aquella terrible presión. Con todas las energías de que era capaz aparté la tierra que lo envolvía y logré finalmente extraerlo de allí.
Tan pronto nos hubimos recobrado suficientemente de nuestro espanto y sorpresa para poder hablar con calma, llegamos a la conclusión de que las paredes de la fisura por la cual nos habíamos aventurado acababan de desplomarse por alguna convulsión del suelo o por su propio peso, y que estábamos enterrados vivos y sin la menor esperanza de salvación.
Largo tiempo nos entregamos a la más intensa desesperación, que nunca podrán imaginar aquellos que no se hayan visto en una situación semejante. Estoy seguro de que ningún accidente de los que pueden ocurrir en el curso de la vida humana se presta a provocar una angustia mental y física tan horrorosa como el entierro en vida que acababa de agobiarnos. La oscuridad, las tinieblas que envuelven a la víctima, la espantosa opresión de los pulmones, los sofocantes vapores que exhala la tierra húmeda, unidos a la atroz convicción de que se está más allá de toda esperanza, y que se comparte la suerte reservada a los muertos, sumen el corazón de la víctima en un horror, en un espanto inenarrable e intolerable, que no puede concebirse.
Peters propuso finalmente que tratáramos de asegurarnos de cuál era con precisión nuestro calamitoso estado y que tanteáramos los límites de nuestra prisión, pues quizá hubiera todavía alguna abertura por donde escapar. Me aferré ansiosamente a esta esperanza y, decidido a la acción, traté de abrirme camino entre la tierra suelta. Apenas había dado un paso cuando un débil resplandor se hizo lo bastante perceptible para convencerme de que, por lo menos, no moriríamos en seguida por falta de aire. Esto nos devolvió algo de ánimo, y nos alentamos mutuamente a esperar lo mejor. Luego de encaramarnos sobre un montón de escombros que bloqueaban nuestro avance hacia la luz, hallamos que el camino era más fácil, y la opresión de nuestros pulmones disminuyó un tanto. Muy pronto fuimos capaces de discernir las cosas que nos rodeaban, descubriendo que nos hallábamos cerca de la extremidad de la galería recta, poco antes de que girara hacia la izquierda. Tras de unos pocos esfuerzos alcanzamos el extremo, y allí, con indescriptible alegría, vimos una extensa grieta o hendidura que subía hasta perderse a la distancia, en un ángulo de unos 45º, que a trechos se tornaba mucho más empinado. No podíamos ver toda la extensión de esta salida, pero como bajaba por ella mucha luz, no dudamos de que en lo alto (si éramos capaces de trepar hasta allí) hallaríamos una comunicación con el aire libre.
Recordé entonces que tres de nosotros habíamos entrado en la fisura viniendo de la garganta principal, y que faltaba nuestro compañero Allen. Inmediatamente decidimos volver atrás a buscarlo. Luego de explorar largo tiempo, con el peligro de nuevos aludes de tierra, Peters gritó que acababa de tocar el pie de nuestro compañero y que su cuerpo estaba completamente sepultado, sin la menor posibilidad de que pudiéramos extraerlo. No tardé en verificar que lo que me decía era tristemente cierto y que Allen estaba muerto hacía largo rato. Con el corazón lleno de congoja abandonamos el cadáver a su destino y nos encaminamos nuevamente hacia la curva de la galería.
La hendidura inclinada apenas tenía ancho suficiente para admitirnos de a uno, y, después de algunos infructuosos esfuerzos por llegar a lo alto, empezamos nuevamente a desesperar. Ya he dicho que la cadena de colinas por la cual pasaba la garganta principal estaba formada por una roca blanda que recordaba la esteatita. Los lados de la grieta que intentábamos escalar eran del mismo material, y tan resbaladizos a causa de la humedad que resultaba muy difícil encontrar un punto de apoyo, aun en las partes menos ásperas; en algunos trechos donde la subida era casi vertical las dificultades se agravaban en proporción, y durante un buen rato pensamos que no llegaríamos a superarlas. La desesperación, sin embargo, nos dio coraje; haciendo muescas en aquella blanda roca con nuestros cuchillos de monte, suspendiéndonos peligrosamente de pequeños trozos protuberantes de una roca pizarrosa y mucho más sólida, que asomaba aquí y allá en la masa general, conseguimos llegar finalmente a una plataforma natural desde la cual podíamos ver un jirón de cielo azul en lo alto de un precipicio densamente arbolado.
Mirando hacia abajo con algo más de calma, la apariencia del pasaje que acabábamos de escalar nos indicó que era de formación reciente, por lo cual supusimos que aquella inesperada catástrofe había abierto al mismo tiempo la hendidura que nos había permitido escapar. Como estábamos exhaustos por el esfuerzo, y tan débiles que apenas podíamos articular palabra, Peters propuso que llamáramos la atención de nuestros compañeros disparando las pistolas, que aún conservábamos con nosotros —ya que los mosquetes y los machetes se habían perdido en el alud—. Los acontecimientos posteriores probaron que, de haber seguido su consejo, lo habríamos lamentado amargamente; pero, por fortuna, a esta altura ya se había despertado en mí cierta sospecha de que habíamos sido víctimas de una traición, y decidimos impedir que los salvajes se enteraran de dónde estábamos.
Después de descansar media hora trepamos lentamente hacia lo alto de la hondonada, y no habíamos avanzado mucho cuando oímos una sucesión de espantosos alaridos. Llegamos finalmente a lo que podríamos llamar la superficie del suelo, pues hasta ahora nuestro camino, después de abandonar la plataforma, había avanzado bajo un elevadísimo arco formado por la roca y la vegetación, a mucha altura sobre nuestras cabezas. Con grandes precauciones apartamos las ramas, haciendo una abertura que nos permitió ver con toda claridad la región que nos rodeaba, y un instante después comprendimos el terrible secreto de la catástrofe.
El lugar desde donde mirábamos no estaba lejos de la cima del más alto pico perteneciente a la cadena de colinas de esteatita. La garganta por la cual se había aventurado nuestro grupo de treinta y dos hombres corría a unos cincuenta pies a nuestra izquierda. Pero, en un trecho de por lo menos cien yardas, el fondo o cuenca de dicha garganta se hallaba completamente cubierto por los restos caóticos de más de un millón de toneladas de tierra y piedra que habían sido precipitadas artificialmente sobre ella. Demasiadas huellas de la criminal emboscada quedaban a la vista como para que no pudiéramos adivinar en seguida la forma en que habían procedido los salvajes. En varios puntos situados en lo alto del lado oriental de la garganta (nosotros estábamos en la parte oeste) podían verse estacas clavadas en tierra. En aquellos puntos la tierra no había cedido, pero todo a lo largo de la fachada del precipicio desde el cual habían caído las masas de roca se advertía claramente la huella —como de barreno para dinamitar— que habían dejado estacas similares a las que estábamos viendo, clavadas a una yarda una de otra a lo largo de unos trescientos pies, alineándose a diez pies del borde del abismo. Fuertes cuerdas de lianas aparecían atadas a las estacas remanentes, y resultaba claro que otras cuerdas similares habían sido aseguradas a cada una de las restantes estacas. Ya me he referido a la singular estratificación de aquellas colinas de esteatita, y la descripción que acabo de hacer de la angosta y profunda fisura por la cual habíamos escapado de ser enterrados vivos puede ilustrar mejor sus características. Estas eran tales que cualquier convulsión natural hubiera bastado para agrietar el suelo formando capas verticales y grietas paralelas entre sí; y lo mismo hubiese podido lograrse en una extensión menor mediante medios mecánicos. Los salvajes habían aprovechado esta estratificación característica para llevar a cabo sus criminales fines. No cabía duda, al ver la serie de estacas, que se había practicado una ruptura parcial del suelo, a una profundidad de uno o dos pies, y que luego, llegado el momento, los encargados de la maniobra habían tirado con todas sus fuerzas de las extremidades de cada cuerda (sujetas en lo alto de las estacas y extendiéndose muy lejos del borde del precipicio); en esa forma habían logrado un poderoso movimiento de palanca capaz de hacer caer a una señal dada toda una ladera de la colina sobre la garganta que corría más abajo. Ya no podíamos dudar del destino corrido por nuestros infortunados compañeros. Solo nosotros habíamos escapado de la tempestad de aquella arrolladora destrucción. Éramos los únicos hombres blancos vivientes en la isla.
TAL COMO lo comprendimos en seguida, nuestra situación era apenas menos espantosa que cuando creímos haber quedado encerrados en vida. No veíamos otra probabilidad que la de ser asesinados por los salvajes o arrastrar una miserable existencia de cautivos. Sin duda, podíamos escondernos cierto tiempo en las alturas de las colinas y, en caso extremo, ocultarnos en el abismo del cual acabábamos de salir; pero finalmente pereceríamos durante el largo invierno polar, víctimas del frío y el hambre, o seríamos descubiertos cuando intentáramos obtener medios de subsistencia.
Todo el territorio que nos rodeaba parecía hervir con multitudes de salvajes, muchos de los cuales, como pudimos advertirlo, habían venido tripulando balsas desde las islas situadas más al sur, con la indudable intención de ayudar a la captura y al saqueo de la Jane Guy. La goleta seguía fondeada en la bahía y los de a bordo parecían completamente ajenos al peligro que los amenazaba. ¡Cuánto ansiamos en aquel momento estar junto a ellos, ya para escapar, ya para perecer defendiéndonos! No veíamos ninguna posibilidad de advertirlos del peligro sin provocar nuestra destrucción inmediata, y sin proporcionarles, en verdad, ningún beneficio. Un tiro de pistola hubiese bastado para hacerles saber que algo andaba mal; pero no bastaría para avisarles que su única posibilidad de salvación estaba en levar anclas y abandonar inmediatamente la bahía; ni tampoco serviría para hacerles saber que ningún sentimiento del honor los obligaba ya a quedarse donde estaban, pues sus compañeros habían dejado de pertenecer a este mundo. Nuestra descarga no lograría que los hombres de a bordo enfrentaran al enemigo (que se preparaba al ataque) en mejores condiciones que las imperantes hasta ese momento; en resumen, de aquel disparo no resultaría nada de bueno y sí un mal infinito para nosotros, por lo cual, luego de madura reflexión, decidimos abstenernos.
Nuestro pensamiento inmediato fue intentar abrirnos paso hasta el barco, apoderándonos a tal fin de una de las cuatro canoas que se hallaban en la bahía. Pero no tardamos en reconocer la absoluta imposibilidad de esta tentativa. Como ya he dicho, todo el territorio estaba lleno de salvajes que se deslizaban por entre los matorrales y las anfractuosidades de las colinas, a fin de no ser observados desde la goleta. En nuestra vecindad inmediata, especialmente, bloqueando el único sendero por el cual podíamos esperar salir a la costa en el punto adecuado, habíase apostado el grupo de los guerreros vestidos de pieles negras, con Too-wit a la cabeza, los cuales solo parecían aguardar algunos refuerzos antes de lanzarse al asedio de la Jane Guy. Por lo demás, en las canoas atracadas en la costa había también enemigos, cierto que desarmados, pero sin duda con armas a su alcance. Llenos de dolor nos vimos precisados a quedarnos en nuestro refugio, como meros espectadores de la lucha que no iba a tardar en desarrollarse.
Media hora más tarde vimos sesenta o setenta balsas, o canoas de fondo plano, repletas de salvajes, que daban la vuelta a la extremidad sur del puerto. Parecían no tener más armas que unas cortas mazas y las piedras que llevaban en el fondo de las embarcaciones. Inmediatamente después apareció otro contingente, aún más numeroso, aproximándose desde la dirección opuesta y enarbolando armas similares. Las cuatro canoas se llenaron rápidamente de nativos, que surgían de entre los arbustos de la bahía, y no tardaron en incorporarse a las primeras. Así, en menos tiempo del que he tardado en decirlo, y como por arte de magia, la Jane Guy se encontró rodeada por una inmensa multitud de exasperados salvajes dispuestos a capturarla costara lo que costase.
Ni siquiera por un instante pusimos en duda que lograrían su intento. Por más resueltos que estuvieran a defenderse los seis hombres que habíamos dejado a bordo, su número era enormemente desproporcionado para poder disparar eficazmente los cañones y sostener lucha tan desigual. Parecía casi imposible imaginar que ofrecieran alguna resistencia, pero en esto me equivocaba, pues no tardé en ver que maniobraban con el cable del ancla, colocando la nave de manera de enfrentar a los salvajes por el lado de estribor. A todo esto, las canoas se hallaban ya a tiro de pistola del barco y las balsas seguían a un cuarto de milla a barlovento. Debido a alguna causa desconocida, pero más probablemente por la agitación de nuestros pobres compañeros al verse en situación tan desesperada, la descarga de los cañones resultó un completo fracaso. Ninguna canoa fue alcanzada, ni herido ningún salvaje, pues la metralla resultó corta y rebotó sobre sus cabezas. El único efecto logrado fue el asombro que produjo al enemigo aquel estampido y el humo subsiguiente, tan vivo, que por un momento llegué a pensar que abandonarían sus designios y volverían a tierra. No hay duda que así lo hubieran hecho si nuestros hombres hubieran continuado su contraataque con una descarga de las armas más pequeñas, pues como las canoas se hallaban tan cerca no hubieran dejado de causarles muchas bajas, por lo menos las suficientes para impedirles que siguieran avanzando, mientras disparaban nuevamente los cañones contra las balsas. Pero, en vez de eso, dieron tiempo a los salvajes de las canoas a que se recobraran de su espanto y repararan en que no habían sufrido ningún daño, y, mientras ello ocurría, nuestros compañeros se precipitaban a babor para defenderse del avance de las balsas.
La descarga contra estas produjo los más terribles efectos. La metralla y los balines de los grandes cañones partió por la mitad a siete u ocho balsas, matando a treinta o cuarenta salvajes y haciendo caer al agua, por lo menos, a otros cien, en su mayoría gravemente heridos. Los otros, enloquecidos de terror, se pusieron en precipitada fuga, sin detenerse siquiera a recoger a sus mutilados compañeros, que nadaban en todas direcciones entre gritos y clamores de socorro. Pero este excelente resultado se produjo demasiado tarde para la salvación de nuestros valientes camaradas. El grupo de las canoas abordaba ya la goleta; más de ciento cincuenta salvajes treparon por los cables y las redes de abordaje aun antes de que los defensores hubiesen alcanzado a disparar los cañones de babor. Nada ahora podía contener su rabia salvaje. Nuestros hombres fueron arrollados, pisoteados y descuartizados salvajemente en un instante.
Viendo esto, los nativos de las balsas dominaron sus temores y acudieron en enjambre a participar del pillaje. Pocos minutos después la Jane Guy ofrecía un lamentable espectáculo de tumulto y destrucción. Los puentes fueron destrozados y abiertos; la arboladura, las velas y todo lo que podía arrancarse quedó destruido como por arte de magia; luego, empujándola por la proa, remolcándola con las canoas y tirando de los lados, pues nadaban a miles alrededor del barco, los miserables acabaron por encallarla en la playa, después de soltar el cable del ancla, y la ofrecieron así a la voluntad de Too-wit, quien durante todo el curso de la lucha había conservado, como prudente general, sus cuarteles entre las colinas, pero ahora, consumada la victoria a su entera satisfacción, condescendía a presentarse al frente de sus guerreros vestidos de pieles negras y a compartir el botín.
El descenso de Too-wit nos permitió abandonar nuestro escondite y explorar la colina en las vecindades del abismo. A unas cincuenta yardas de su boca vimos un pequeño manantial, donde saciamos la ardiente sed que nos consumía. No lejos del manantial descubrimos varios ejemplares de esa especie de avellano que he mencionado antes. Luego de probar los frutos, los encontramos sabrosos y muy semejantes a la avellana inglesa común. Llenamos nuestros sombreros, los vaciamos en nuestro refugio de la hondonada y volvimos por más. Mientras nos ocupábamos de recogerlos nos alarmó un ruido entre los arbustos, y estábamos a punto de retroceder hasta nuestro escondite cuando vimos un enorme pájaro negro de la especie de los alcaravanes que trataba penosamente de levantar vuelo entre los arbustos. Tanto me sorprendí que no pude hacer nada, pero Peters tuvo suficiente presencia de ánimo para correr antes de que el pájaro pudiera volar y aferrarlo por el pescuezo. Como se debatía graznando con mucha fuerza, estuvimos a punto de dejarlo escapar por miedo de que sus gritos llamaran la atención de los salvajes, que sin duda andaban por las inmediaciones. Una cuchillada, sin embargo, nos permitió derribarlo y no tardamos en arrastrarlo hasta la hondonada, felicitándonos de haber conseguido en esa forma una provisión de carne que nos duraría una semana.
Volvimos a salir, aventurándonos a considerable distancia por el declive sur de la colina, aunque no encontramos nada que nos sirviera de alimento. Recogimos un montón de leña seca, pero nos volvimos al reparar en algunos compactos grupos de nativos que regresaban al poblado cargados con el botín de a bordo, pues temimos que nos vieran al pasar debajo de la colina.
Nuestra tarea inmediata consistió en hacer nuestro escondite lo más seguro posible, y a tal efecto pusimos algunos arbustos en la abertura (de la cual ya he hablado, por ser la que nos permitió ver un jirón de cielo azul cuando llegamos a la plataforma provenientes del interior del abismo). Dejamos tan solo una pequeña abertura, lo bastante grande para permitirnos ver la bahía sin peligro de que nos descubrieran desde abajo. Hecho esto nos felicitamos por la seguridad de nuestro refugio, pues nos hallábamos completamente protegidos de toda observación siempre que permaneciéramos dentro de la hendidura y no nos aventuráramos en la colina. No encontramos la menor huella de que los salvajes hubieran estado alguna vez en la hondonada, pero al reflexionar en la posibilidad de que la fisura por la cual habíamos llegado hasta allí hubiese sido creada por la caída del acantilado opuesto, y que no quedara otra vía de acceso a nuestro refugio, ya no nos sentimos tan contentos de hallarnos aislados de todo ataque, pues nos asustó la posibilidad de no encontrar ningún camino de descenso. Decidimos entonces explorar cuidadosamente la cumbre de la colina en cuanto se nos presentara una buena oportunidad. Por el momento nos limitamos a observar los movimientos de los salvajes valiéndonos de nuestro mirador.
Aquellos habían terminado ya de destrozar el barco y se preparaban a incendiarlo. Poco más tarde vimos el espeso humo que salía por la escotilla de la cámara y momentos después brotaron enormes llamaradas del castillo de proa. La arboladura, mástiles y lo que quedaba de velamen se incendió rápidamente, y el fuego se fue extendiendo por los puentes. No obstante, muchos salvajes se mantenían al lado del buque golpeándolo con enormes piedras, hachas y balas de cañón para arrancar los pernos y demás piezas de hierro y de cobre. Tanto en la playa como en las balsas y canoas amontonábase en las inmediaciones de la goleta una muchedumbre que en total no bajaría de diez mil salvajes, aparte de los muchos que, cargados de botín, se volvían al poblado o regresaban a las islas vecinas. Al ver aquello presumimos que iba a ocurrir una catástrofe, y no nos vimos defraudados. Primeramente se produjo una especie de conmoción (que percibimos distintamente donde estábamos, tal como si nos hubiera tocado una corriente eléctrica), pero sin ninguna explosión. Los salvajes se sorprendieron y por un momento cesaron sus trabajos y clamores. Disponíanse a recomenzar cuando una masa de humo se alzó súbitamente de los puentes, semejante a una negra y pesada nube de tempestad; entonces, como si saliera de sus entrañas, surgió un alto río de fuego que subió, por lo menos, hasta un cuarto de milla de altura, prodújose una brusca expansión circular de la llama, mientras la atmósfera se veía mágicamente poblada en un instante por un salvaje caos de maderas, metales y miembros humanos, y, por fin, estalló la explosión en toda su furia, haciéndonos perder pie, mientras las colinas repetían y multiplicaban el atronador estrépito y una densa lluvia de fragmentos de aquella ruina caían desde todas direcciones en torno a nosotros.
La confusión entre los salvajes excedió con mucho nuestras mayores esperanzas. No había la menor duda de que acababan de cosechar los frutos, terribles y perfectos, de su traición. Quizá un millar de ellos pereció en la explosión, mientras un número igual quedaba gravemente herido. La entera superficie de la bahía estaba literalmente cubierta de miserables que se ahogaban y debatían, y en tierra las cosas eran todavía peores. Parecían completamente desanimados por lo súbito y completo de su destrucción, y no hacían ningún esfuerzo por socorrerse entre ellos.
Al cabo de un momento notamos un súbito cambio en su actitud. Saliendo del estupor en que se hallaban sumidos, parecieron entrar bruscamente en una extraordinaria excitación, corriendo como locos hasta cierto lugar de la costa y volviendo luego con un aire en el que se mezclaban el horror, la rabia y la más intensa curiosidad, mientras gritaban con todas sus fuerzas: ¡Tekeli-li! ¡Tekeli-li!
No tardamos en ver que un numeroso grupo entraba en las colinas, de donde regresó al poco rato con estacas. Las llevaron hasta el lugar donde la muchedumbre era más compacta, aunque se apartó en ese momento como para dejarnos ver el objeto de tanta excitación. Percibimos algo blanco que yacía en la playa, pero al principio no nos dimos cuenta de lo que era. Por fin reconocimos el cuerpo del extraño animal de los dientes y las garras color escarlata que habíamos hallado en alta mar el 18 de enero. El capitán Guy había decidido guardar el cuerpo a fin de que fuera embalsamado para llevarlo a Inglaterra. Recuerdo que había dado instrucciones en ese sentido poco antes de que avistáramos la isla y que el animal fue bajado a la cámara y metido en uno de los armarios. La explosión acababa de arrojarlo a la playa, pero la razón de que produjera semejante consternación entre los indígenas se nos escapaba por completo. Aunque se amontonaban muy cerca del cuerpo, ninguno parecía dispuesto a aproximarse más. Poco a poco, los hombres que traían las estacas las fueron clavando hasta formar un círculo alrededor del animal muerto y, tan pronto quedó cerrado, aquella vasta asamblea se lanzó hacia el interior de la isla, gritando a voz en cuello su ¡Tekeli-li! ¡Tekeli-li!
DURANTE LOS seis o siete días que siguieron permanecimos en nuestro escondrijo de la colina, saliendo una que otra vez con las mayores precauciones, a fin de aprovisionarnos de agua y de avellanas. Habíamos construido una especie de cobertizo en la plataforma, instalando en él un lecho de hojas secas, así como tres grandes piedras planas que nos servían de hogar y de mesa. Encendíamos fuego sin dificultad frotando dos pedazos de madera seca, una dura y otra blanda. El pájaro que capturamos tan oportunamente resultó un excelente alimento, aunque de carne bastante dura. No era un ave oceánica, sino una especie de alcaraván de plumaje negro y grisáceo y alas muy pequeñas en proporción a su volumen. Más tarde vimos a tres de la misma especie en las vecindades de la hondonada que, al parecer, andaban en busca del que habíamos matado; pero, como nunca se posaron cerca, no tuvimos oportunidad de apresarlos.
Mientras duró la carne del pájaro nuestra situación no fue penosa, pero una vez que la hubimos terminado se hizo absolutamente necesario reaprovisionarnos. Las avellanas no bastaban para satisfacer el hambre, pues nos producían grandes cólicos, y si comíamos demasiado, fuertes dolores de cabeza. Habíamos observado varias enormes tortugas cerca de la playa, al este de la colina, y notamos que sería muy fácil capturarlas siempre que pudiéramos llegar hasta ellas sin ser descubiertos por los nativos. Decidimos, pues, intentar el descenso.
Empezamos por ir hasta la ladera del sur, que parecía ofrecer menos dificultades; pero apenas habíamos adelantado unas 100 yardas cuando nuestra marcha —como lo habíamos previsto por algunas señales en la cumbre— se vio detenida a causa de un ramal de la garganta en la cual habían perecido nuestros compañeros. Costeamos el borde de la misma durante un cuarto de milla, hasta vernos nuevamente detenidos por un precipicio de enorme profundidad. Como no podíamos seguir avanzando por el borde del abismo, nos vimos precisados a desandar camino por la hondonada principal.
Avanzamos entonces hacia el este, pero los resultados fueron exactamente los mismos. Después de una hora de bajar con grandes dificultades, y a riesgo de quebrarnos el cuello, descubrimos que habíamos llegado al fondo de un enorme pozo de granito negro con el suelo cubierto de fino polvo, y cuya única salida la constituía precisamente el áspero sendero por el cual acabábamos de bajar. Luego de desandarlo trabajosamente, probamos el borde meridional de la colina. Aquí tuvimos que proceder con las máximas precauciones, ya que el menor descuido podía exponernos a las miradas de los salvajes del poblado. Nos arrastramos, pues, sobre rodillas y manos, teniendo en ocasiones que tendernos completamente en tierra y reptar poco a poco entre los arbustos. Habíamos avanzado escaso trecho en esta forma cuando llegamos al borde de un abismo muchísimo más profundo que todos los anteriores y que daba directamente a la garganta principal. Nuestros temores quedaron así confirmados; nos hallábamos completamente aislados del mundo de abajo. Agotados por nuestros esfuerzos, nos arrastramos penosamente hasta la plataforma, y allí, arrojándonos en la cama de hojas secas, dormimos largas horas con un sueño profundo y reparador.
Durante varios días nos ocupamos de explorar cada porción de la cumbre de la colina, a fin de asegurarnos de los recursos que contenía. Descubrimos que no podía proporcionarnos alimento, con excepción de las dañinas avellanas y una especie de coclearia, que solo crecía en una superficie de unas cuatro pérticas cuadradas y que no tardaría en agotarse. Si recuerdo bien, hacia el 15 de febrero ya no nos quedaba ni una hoja y las avellanas empezaban a escasear; nuestra situación, pues, era de lo más lamentable. (5) En 16 volvimos a recorrer las paredes de nuestra prisión con la esperanza de descubrir alguna vía de escape, pero sin ningún resultado. Bajamos, incluso, al abismo donde habíamos quedado sepultados con la débil esperanza de descubrir, a lo largo de su pasaje, alguna comunicación con la cañada principal. También allí sufrimos una decepción, pero encontramos un mosquete que subimos con nosotros.
El 17 nos pusimos en marcha con intención de explorar más detalladamente el abismo de granito negro al cual habíamos bajado durante nuestra primera exploración. Recordamos que solo habíamos avanzado un trecho en una de las fisuras laterales de dicho abismo y estábamos ansiosos por explorarla, aunque no teníamos esperanzas de descubrir ninguna abertura.
Al igual que la primera vez, no fue demasiado difícil llegar al fondo del abismo, y, como estábamos mucho más tranquilos, pudimos explorarlo con mayor atención. Era, por cierto, uno de lo lugares más raros que pueda imaginarse y mucho nos costó convencernos de que realmente fuese obra de la naturaleza. Desde su extremo este al oeste, el precipicio tenía unas quinientas yardas de longitud, contando todas sus sinuosidades; en línea recta supongo que no alcanzaba a más de cuarenta o cincuenta yardas, aunque carecía de medios para calcular exactamente las distancias. Al empezar el descenso al abismo —digamos a unos cien pies por debajo de la cumbre de la colina— los lados eran muy diferentes entre sí y no daban la impresión de haber estado jamás juntos; una de las superficies era de esteatita y la otra de marga, graneada con alguna materia metálica. A esta altura, la separación entre los dos acantilados alcanzaba a unos sesenta pies, pero su formación era sumamente irregular. Al continuar el descenso, empero, esta separación disminuía rápidamente y los dos lados empezaban a correr paralelamente, aunque durante un trecho continuaban siendo disímiles en cuanto a material y superficie. A cincuenta pies del fondo se iniciaba una regularidad perfecta. Los lados eran completamente uniformes en sustancia, color y dirección lateral; los constituía un granito tan negro como brillante, y la distancia entre ambas paredes era exactamente de veinte yardas en cualquier punto.
El trazado de este precipicio podrá comprenderse mejor mediante el diseño que aparece a continuación; lo dibujé allí mismo, pues afortunadamente guardaba conmigo una libreta de bolsillo y un lápiz que conservé cuidadosamente a lo largo de toda una serie de posteriores aventuras, y a la cual debo la fijación de muchísimos temas que, en otra forma, se hubieran borrado de mi memoria.
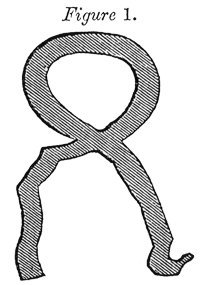
Esta figura (fig. 1) da el trazado general del precipicio, sin las cavidades menores laterales, de las cuales había varias, cada una con su correspondiente protuberancia en el lado opuesto. El fondo del abismo estaba cubierto por tres o cuatro pulgadas de un polvo casi impalpable, bajo el cual vimos que continuaba el granito negro. A la derecha, en la extremida inferior, se advertirá la presencia de una pequeña abertura; se trataba de la grieta a que me referí antes y cuya exploración constituía el motivo de nuestro segundo descenso. Penetramos decididamente en ella, cortando cantidad de zarzas que nos estorbaban y desmontando un gran amontonamiento de agudos pedernales que tenían la forma de puntas de flechas. Al advertir que algo de luz penetraba desde el fondo, nuestras fuerzas redoblaron. Nos abrimos finalmente camino hasta unos treinta pies de profundidad, descubriendo entonces que la abertura formaba una arcada baja y regular cuyo piso estaba tapizado por el mismo polvo impalpable del precipicio principal. Un raudal de luz cayó entonces sobre nosotros, y al sobrepasar un codo de poca longitud nos hallamos en otra enorme cavidad similar en todos sus aspectos a la que acabábamos de dejar atrás, salvo que su forma era longitudinal. He aquí el trazado general (fig. 2).

La longitud total de este abismo, comenzando por la abertura a y prosiguiendo por el codo b hasta la extremidad d, era de quinientas cincuenta yardas. En c descubrimos una pequeña abertura, semejante a la que nos había servido para entrar viniendo desde el abismo principal, e igualmente bloqueada por zarzas y cantidad de pedernales blancos parecidos a puntas de flechas. Nos abrimos paso, descubriendo que el pasaje tenía unos cuarenta pies de largo y que desembocaba en un tercer abismo exactamente igual al primero, salvo su forma longitudinal, que se muestra en la figura 3.
El largo del tercer abismo resultó ser de trescientas veinte yardas. En el punto a había una grieta de unos seis pies de ancho, que se extendía unos quince pies dentro de la roca, terminando en una superficie de marga; no había allí ninguna comunicación con otro abismo, como habíamos esperado.
Nos disponíamos a abandonar esta fisura, por la cual penetraba muy poca luz, cuando Peters me llamó la atención sobre una serie de extrañas muescas en la superficie de la marga que cerraba aquel cul-de-sac. Sin acudir demasiado a los poderes de la imaginación, podría haberse pensado que las muescas del lado izquierdo, o sea, el más septentrional, representaban de manera muy tosca a una figura humana de pie y con los brazos extendidos. El resto de las marcas tenían igualmente cierto parecido con signos alfabéticos, y Peters se mostró dispuesto a aceptar tan absurda hipótesis. Terminé por convencerlo de su error mostrándole el suelo, de donde recogimos, mezclados con el polvo, varias grandes esquirlas de marga que habían sido evidentemente desprendidas por alguna conmoción de la pared donde se hallaban las muescas, y que correspondían exactamente a aquellas, lo cual probaba que los signos eran obra de la naturaleza. La fig. 4 proporciona un esquema muy aproximado del conjunto:
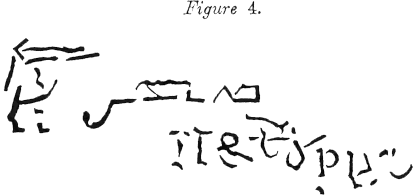
Después de convencernos de que aquellas singulares cavernas no nos proporcionarían ningún medio para escapar de nuestra prisión, regresamos desalentados y afligidos a la cumbre de la colina. Nada digno de mención sucedió en las veinticuatro horas siguientes, como no sea que al examinar el suelo de la parte oriental del tercero de los abismos, encontramos dos agujeros triangulares de enorme profundidad, cuyas paredes eran igualmente de granito negro. No creímos que valiera la pena intentar el descenso, pues tenían toda la apariencia de pozos naturales, sin salida alguna. Medían unas veinte yardas de circunferencia, y tanto su forma como su posición con respecto al tercero de los abismos, aparecen señaladas en la figura 5.
(5) Este día merece recordarse, pues observamos hacia el sur varias grandes espirales del vapor grisáceo al que ya me he referido antes.
EL 20 del mes, luego de convencernos de que nos sería imposible sobrevivir si continuábamos comiendo avellanas, que nos producían los más terribles trastornos, resolvimos hacer una desesperada tentativa para bajar por el lado sur de la colina. En esta parte la pared del despeñadero era de la especie más blanda de esteatita y casi vertical en la mayor parte del descenso (cuya profundidad era por lo menos de ciento cincuenta pies); en algunas partes la pared llegaba a avanzar como un arco sobre el abismo.
Después de larga búsqueda descubrimos una angosta cornisa a unos veinte pies por debajo del borde del abismo; Peters logró saltar a ella, con la poca ayuda que le proporcioné mediante nuestros dos pañuelos atados. Bajé a mi vez, con bastante más trabajo, y comprobamos que había una posibilidad de descender en la misma forma en que habíamos trepado desde la caverna donde quedáramos enterrados con la caída de las rocas, vale decir haciendo peldaños en la esteatita con ayuda de nuestros cuchillos. Imposible imaginar lo azaroso y arriesgado de este procedimiento, pero como no nos quedaba otro remedio decidimos intentarlo.
En la cornisa donde nos hallábamos crecían algunos arbustos de avellano; atamos al tronco de uno de ellos un extremo de nuestra cuerda improvisada, y Peters se aseguró el otro a la cintura, tras lo cual lo sostuve mientras se colgaba en el vacío, y lo fui bajando hasta que los pañuelos quedaron tensos. De inmediato Peters se puso a cavar un hoyo en la esteatita, de unas ocho o diez pulgadas de profundidad, ampliando la abertura hasta darle un pie de ancho en la entrada, a fin de introducir una cuña en la parte inferior y nivelarla, con ayuda de la culata de una pistola que servía de martillo. Terminado esto, levanté a Peters unos cuatro pies y lo sostuve mientras practicaba un agujero igual al primero, colocando otra cuña y logrando así un doble apoyo para los pies y las manos.
Desaté entonces los pañuelos del tronco y le alcancé el extremo, que ató a la cuña del agujero de arriba, descendiendo luego lentamente hasta quedar a unos tres pies por debajo de donde se hallaba hasta ese momento, vale decir hasta el límite de la soga. Excavó un nuevo agujero y clavó otra cuña. Trepó luego, de manera de apoyar los pies en el agujero que acababa de practicar, mientras sus manos se aferraban a la cuña correspondiente al agujero inmediato superior. Se planteaba ahora el problema de desatar los pañuelos de la cuña más alta, a fin de asegurarlos en la segunda, pero entonces Peters descubrió que había cometido un error al practicar los orificios tan separados uno de otro. Después de una o dos tentativas tan infructuosas como arriesgadas para alcanzar al nudo (pues se veía precisado a sostenerse con la mano izquierda mientras luchaba por desatar el nudo con la derecha) acabó por cortar la cuerda, dejando seis pulgadas de la misma en la cuña. Atando luego los pañuelos a la segunda cuña, descendió a un punto situado por debajo de la tercera, cuidando esta vez de no apartarse demasiado. Y en esa forma (que a mí no se me había ocurrido jamás y que se debía exclusivamente al ingenio y al coraje de Peters) mi compañero logró llegar sano y salvo, ayudándose ocasionalmente con los salientes de la roca, al fondo del precipicio.
Pasó algún tiempo antes de que lograra reunir ánimo suficiente para seguirlo, pero finalmente me decidí. Antes de bajar, Peters se había quitado la camisa, y esta, unida a la mía, formó la cuerda necesaria para la aventura. Después de arrojar el mosquete que habíamos encontrado en la caverna, até la soga a los arbustos y me deslicé rápidamente, tratando de contrarrestar con el vigor de mis movimientos los temblores que no podía dominar en otra forma. Esto sirvió para los primeros cuatro o cinco peldaños, pero poco a poco mi imaginación se dejó ganar por el pensamiento de la espantosa profundidad que aún me faltaba franquear, y lo precario de aquellas cuñas y aquellos agujeros en la esteatita que constituían mi único soporte. Fue en vano que luchara por alejar estos pensamientos y por mantener los ojos fijos en la lisa superficie de la colina a la cual estaba adherido. Cuanto más luchaba por no pensar, más intensas y vívidas acudían las imágenes, cada vez más espantosamente claras. Se produjo por fin esa crisis de la fantasía, tan horrible en casos similares, y en la cual empezamos a anticipar lo que sentiremos cuando nos caigamos, a imaginar la náusea, el mareo, la última resistencia, el desmayo a medias y la final desesperación de la caída cabeza abajo. Comprendí que aquellas fantasías estaban creando sus propias realidades y que esos horrores imaginados me estaban rodeando de hecho. Sentí que se entrechocaban mis rodillas, mientras mis dedos empezaban a soltar lenta pero seguramente su apoyo. Sentía como un campanilleo en los oídos, y me dije: «¡Es mi toque de difuntos!». Y de pronto me invadió el irresistible deseo de mirar hacia abajo. No podía, no quería limitar mis miradas a la superficie del despeñadero; con una emoción tan intensa como indefinible, mezcla de horror y de alivio, fijé los ojos en el abismo. Por un momento mis dedos se aferraron convulsivamente a la cuña, mientras pasaba por mi mente, como una sombra, la última y ya muy débil idea de escapar a la muerte; un segundo después todo mi ser se sintió invadido por el deseo de caer, un deseo tan apasionado que no era posible contenerlo. Solté instantáneamente la cuña que me sostenía, y, dando media vuelta, permanecí tambaleándome un momento frente a la nada que me rodeaba. Entonces mi cerebro se turbó, una voz fantasmagórica y estridente resonó cerca de mi oído, mientras una oscura, diabólica y borrosa figura surgía por debajo de mí; me abandoné con un suspiro, reventándoseme el corazón, y me precipité en sus brazos.
Me había desmayado, y Peters acababa de atraparme al caer. Desde el fondo del precipicio había observado mis movimientos y, al advertir el inminente peligro que corría, había tratado de darme todo el coraje posible mediante indicaciones y consejos; pero mi confusión mental era tan grande que no escuché nada de lo que me dijo, y ni siquiera llegué a saber que me había hablado. Por fin, viéndome vacilar, se apresuró a trepar en mi ayuda, llegando justo a tiempo para salvarme. De haber caído con todo mi peso, la soga formada por las camisas se hubiera roto, con lo cual me hubiese precipitado al abismo; pero Peters logró que mi descenso se hiciera suavemente y me mantuvo suspendido hasta que recobré los sentidos. Pasaron quince minutos antes de que volviera en mí; apenas abrí los ojos me sentí completamente tranquilo, y sin requerir más que escasa ayuda de mi compañero llegué sano y salvo al fondo.
Nos encontramos entonces a poca distancia de la garganta que se había convertido en tumba de nuestros compañeros, y al sur del lugar donde se había desplomado la colina. La zona era singularmente salvaje y su aspecto me recordó las descripciones que hacen los viajeros de aquellas lúgubres regiones donde alguna vez se alzó Babilonia. Aparte de los restos de la dislocada colina, que formaban una caótica barrera hacia el norte, la superficie del suelo aparecía cubierta en todas direcciones por enormes túmulos, que parecían las ruinas de gigantescos edificios construidos por manos humanas, aunque no quedara nada en detalle que pudiese confirmar esta suposición. Abundaban los escombros, así como enormes bloques informes de granito negro mezclados con otros de marga, (6) y todos ellos graneados de metal. No se veía la menor huella de vegetación en aquella desolada parte. Reparamos en algunos enormes escorpiones y en varios reptiles que no se encuentran en otras regiones de la misma latitud.
Como teníamos necesidad inmediata de encontrar alimento, resolvimos dirigirnos a la costa, distante una media milla del lugar, con la esperanza de capturar tortugas, muchas de las cuales habíamos visto desde lo alto. Recorrimos unas 100 yardas, avanzando cautelosamente entre los túmulos y las enormes rocas, hasta que al llegar a una vuelta del sendero fuimos asaltados por cinco salvajes que salían de una pequeña caverna, uno de los cuales derribó a Peters de un mazazo. Al verlo caído, los cinco se precipitaron para asegurar a su víctima, dándome tiempo a recobrarme de mi asombro. Llevaba conmigo el mosquete, pero el caño se había estropeado de tal manera con la caída en el precipicio, que lo tiré a un lado y preferí confiar en mis pistolas, que llevaba preparadas. Corrí hacia los asaltantes, disparándolas en rápida sucesión. Dos de los salvajes cayeron, y un tercero, que se disponía a atravesar a Peters con su lanza, retrocedió sin llevar a cabo su propósito. Así a salvo mi compañero, no tuvimos mayores dificultades; aunque Peters disponía igualmente de sus pistolas, decidió abstenerse de usarlas, confiando en su enorme fuerza física que sobrepasaba la de cualquier otro hombre que haya yo conocido. Esgrimiendo la maza de uno de los salvajes muertos, destrozó la cabeza de los tres restantes, matándolos instantáneamente de un solo golpe. Quedamos, pues, dueños del terreno.
Tan rápidamente se habían sucedido estos episodios que apenas podíamos creer en su realidad, y estábamos mirando los cadáveres en una especie de tonto ensimismamiento, cuando oímos gritos a la distancia. No cabía duda de que los salvajes se habían alarmado con los disparos y que pocas posibilidades nos quedaban de pasar inadvertidos. Para volver a la colina era necesario pasar por el sitio de donde procedían los gritos, y aun en caso de que llegáramos a su base, no conseguiríamos jamás trepar por la ladera sin ser vistos. Nuestra situación era sumamente peligrosa, y vacilábamos sobre el camino que tomaríamos, cuando uno de los salvajes contra los cuales había yo disparado, y que suponíamos muerto, saltó ágilmente sobre sus pies e intentó la fuga. Nos apoderamos de él, no obstante, e íbamos a matarlo, cuando Peters sugirió que quizá conviniera obligarlo a que nos acompañara en nuestra tentativa de fuga. Lo arrastramos entonces con nosotros, haciéndole entender que lo mataríamos de un tiro si ofrecía resistencia. Muy poco tardó en someterse por completo, y corrió al lado nuestro mientras escapábamos entre las rocas, dirigiéndonos a la costa.
Hasta ese momento las irregularidades del suelo nos habían ocultado el mar, salvo a breves intervalos, y cuando lo vimos claramente por primera vez se hallaba a unas doscientas yardas de distancia. Al desembocar en la playa, descubrimos con profunda desesperación una inmensa muchedumbre de nativos procedentes del poblado y de todas las partes visibles de la isla, que avanzaban hacia nosotros mientras gesticulaban furiosamente y aullaban como bestias salvajes. Nos disponíamos a girar sobre nuestros pasos y tratar de refugiarnos en las fragosidades del terreno rocoso, cuando descubrí la proa de dos canoas que sobresalían por detrás de una ancha roca que avanzaba en el mar.
Corrimos hacia ellas a toda velocidad y descubrimos que no estaban custodiadas; su única carga la constituían tres grandes tortugas galápagos y los remos para sesenta remeros. Nos apoderamos instantáneamente de una de ellas y, luego de obligar a nuestro cautivo a embarcarse, remamos mar afuera con todas nuestras fuerzas.
Apenas nos habíamos alejado cincuenta yardas de la playa cuando nos dimos cuenta, al serenarnos un tanto, del inmenso error cometido al dejar la segunda canoa en poder de los salvajes, quienes a esta altura se hallaban apenas al doble de distancia que nosotros de la costa y avanzaban con toda la rapidez de que eran capaces. No podíamos perder un solo segundo. Nuestra única esperanza era remotísima, pero era la única. Por lo demás estaba por verse si, aun con los mayores esfuerzos, lograríamos volver a tiempo para impedir que el enemigo se apoderase de la canoa; y sin embargo la probabilidad existía, y era necesario aprovecharla. Solo así lograríamos salvarnos, mientras que si renunciábamos a la tentativa no nos quedaba más que resignarnos a ser sacrificados.
La canoa tenía iguales la proa y la popa, por lo cual en vez de virar cambiamos de posición para remar. Tan pronto los salvajes lo advirtieron, redoblaron sus alaridos, así como su velocidad, aproximándose con inconcebible rapidez. Remamos, sin embargo, con toda la energía de la desesperación y llegamos al punto disputado antes que el primero de nuestros perseguidores. Este hombre pagó cara su superior agilidad, pues Peters le disparó un tiro en la cabeza en el momento de llegar a la playa. Los que venían delante se hallarían a unos veinte o treinta pasos de nosotros. Apoderándonos de la canoa, tratamos primeramente de botarla al agua, más allá del alcance de los salvajes; pero como estaba firmemente encallada y no había tiempo que perder, Peters le descargó dos o tres terribles golpes con la culata del mosquetón, logrando romper una gran parte de la proa y uno de los lados. Instantáneamente saltamos a nuestra canoa y nos hicimos a la mar. Dos de los salvajes, empero, se habían aferrado a la borda, negándose obstinadamente a soltarla, hasta que nos vimos precisados a matarlos a cuchilladas. Remamos entonces con fuerza, alejándonos un gran trecho mar adentro.
Cuando el grupo principal de los salvajes llegó junto a la canoa rota, los oímos exhalar los más espantosos alaridos de rabia y de decepción. Por todo lo que alcancé a ver y a conocer de aquellos miserables, constituían la más perversa, hipócrita, vengativa, sangrienta y diabólica raza humana del globo. No cabe la menor duda de que si hubiéramos caído en sus manos nada habría podido salvarnos. Hasta trataron de perseguirnos en la canoa rota, pero al ver que no les servía volvieron a expresar su rabia en una serie de espantosas vociferaciones y se marcharon hacia las colinas. Nos vimos así salvados del peligro inmediato, pero nuestra situación seguía siendo lamentable. Sabíamos que los salvajes eran dueños de cuatro canoas, e ignorábamos que (según supimos luego por nuestro cautivo) dos de ellas habían volado en la explosión de la Jane Guy. Calculamos que aún podían perseguirnos, tan pronto llegaran a la bahía, distante tres millas, donde solían hallarse los botes. Llenos de inquietud, remamos con todas nuestras fuerzas a fin de alejarnos de la isla, y obligamos al prisionero a que tomara un remo. Media hora más tarde, cuando habíamos recorrido cinco o seis millas hacia el sur, vimos una gran flota de balsas o canoas de fondo plano que salían de la bahía, con evidente intención de perseguirnos. Pero al darse cuenta de que no nos alcanzarían se volvieron a la isla poco después.
(6) La marga era asimismo negra; por cierto que en toda la isla no vimos ninguna sustancia de color claro.
NOS HALLAMOS así perdidos en el inmenso y desolado océano Antártico, a más de 84º de latitud, embarcados en una frágil canoa y sin más provisión que tres tortugas. Sabíamos de sobra que el largo invierno polar no podía tardar, y era necesario que adoptáramos alguna decisión. Había seis o siete islas a la vista, todas pertenecientes al mismo archipiélago y distantes cinco o seis millas unas de otras; pero es de imaginar que no teníamos la menor intención de acercarnos a ellas. Al avanzar hacia el sur con la Jane Guy habíamos ido dejando gradualmente atrás las regiones más abundantes en hielos; y aunque este hecho no se hallaba de acuerdo con las nociones generales existentes al respecto, la experiencia no nos permitía ponerlo en duda. Por lo tanto, tratar de subir hacia el norte era una locura, especialmente en un período tan avanzado de la estación. Solo un camino parecía ofrecernos alguna esperanza. Decidimos rumbear decididamente hacia el sur, donde quizá hubiera una probabilidad de descubrir nuevas tierras y acaso encontráramos un clima todavía más moderado.
Hasta aquel momento habíamos notado que el Antártico, al igual que el Ártico, no estaba sujeto a violentos temporales ni tenía un oleaje excesivamente bravo; pero de todos modos nuestra canoa era fragilísima, a pesar de su gran tamaño, y nos pusimos de inmediato a la tarea de reforzarla con los reducidos medios a nuestra disposición. La embarcación había sido construida con la corteza de un árbol desconocido y tenía cuadernas de sólido mimbre, muy bien adaptado a su finalidad. El largo total de la canoa era de unos cincuenta pies, su ancho de cuatro a seis y la profundidad de cuatro y medio; la forma y el aspecto diferían grandemente de los de las canoas que emplean las poblaciones conocidas de los océanos australes. Ni por un momento pensamos que fuera obra de los ignorantes isleños que las utilizaban, y algunos días más tarde, al interrogar a nuestro cautivo, supimos que habían sido construidas por los nativos de una región situada al sudeste de la isla donde las encontramos, y que habían caído accidentalmente en manos de aquellos bárbaros.
Poco podíamos hacer para dar mayor seguridad a nuestra embarcación. Descubrimos varias grietas a proa y a popa, que calafateamos con pedazos de lana procedentes de una chaqueta. Usando los remos sobrantes, de los que había gran cantidad, erigimos a proa una especie de armazón para mitigar la fuerza de las olas que pudieran amenazarnos por ese lado. Pusimos asimismo dos remos a modo de mástiles, asegurando uno a cada borda, con lo cual evitamos la necesidad de una verga. Atamos a los mástiles una vela fabricada con nuestras camisas, lo cual nos dio mucho trabajo, puesto que no podíamos contar con la ayuda de nuestro prisionero. La vista del lienzo blanco parecía afectarlo de extraña manera. Jamás conseguimos que se acercara o lo tocara, pues temblaba si queríamos obligarlo, y gritaba: «¡Tekeli-li!».
Completadas así las disposiciones concernientes a la seguridad de la canoa, pusimos proa hacia el sudoeste, con intención de dejar atrás la más austral de las islas. Hecho esto, rumbeamos decididamente hacia el sur. El tiempo podía considerarse como muy agradable. Soplaba un suave y continuo viento del norte, el mar estaba sereno y jamás era de noche. No se veía la menor partícula de hielo; jamás vi la menor señal de hielo desde que pasamos el paralelo correspondiente a la isla de Bennett. Y la temperatura del agua era demasiado elevada para permitir la existencia del hielo.
Después de matar la más grande de nuestras tortugas, que no solo nos proporcionó carne, sino gran cantidad de agua, seguimos navegando siete u ocho días sin el menor incidente, período en el cual debimos avanzar mucho hacia el sur, puesto que teníamos continuamente viento de popa y una fortísima corriente se desplazaba en la dirección que seguíamos.
1 de marzo (7).—Varios fenómenos insólitos indicaron que estábamos llegando a una región tan nueva como asombrosa. Una alta barrera de vapor de un gris claro aparecía constantemente en el horizonte austral, y a veces fulguraban en ella enormes listas que corrían de este a oeste, o de oeste a este, hasta volver a presentar la misma altura uniforme, mostrando, en suma, todas las extrañas variaciones de la aurora boreal. La altura aproximada de estos vapores, según podíamos calcular desde donde estábamos, era de unos 25º. La temperatura del mar parecía ir creciendo progresivamente, y se notaba una perceptible alteración en su color.
2 de marzo.—Después de interrogar repetidamente a nuestro cautivo, llegamos a saber muchos detalles sobre las terribles islas, sus habitantes y costumbres; pero, ¿cómo podría hacer perder tiempo ahora a mis lectores? Diré, sin embargo, que, según supimos, el archipiélago estaba formado por ocho islas, gobernadas por un rey común llamado Tsalemon o Psalemoun, quien residía en una de las islas menores; que la piel negra que constituía la ropa de los guerreros procedía de un animal de gran tamaño, que solo habitaba en un valle próximo a la corte del rey; que los isleños eran capaces de fabricar únicamente balsas, y que las cuatro canoas habían sido las únicas de ese tipo en su posesión, después de obtenerlas de manera accidental, pues procedían de una isla mayor situada al sudeste; que el nombre de nuestro cautivo era Nu-Nu, el cual no conocía la isla de Bennett, y nos hizo saber que aquella a la cual pertenecía se denominaba Tsalal. El comienzo de las palabras Tsalemon y Tsalal lo constituía un sonido fuertemente sibilante, imposible de imitar a pesar de nuestros esfuerzos, y que coincidía exactamente con el grito del alcaraván negro que habíamos matado en la cumbre de la colina.
3 de marzo.—El calor del agua se hacía muy notable, a la vez que cambiaba rápidamente de color; en vez de transparente era ahora de una tonalidad y consistencia lechosas. Cerca de nosotros era siempre tranquila y nunca ponía en peligro la canoa, pero muchas veces nos sorprendimos al ver, a derecha e izquierda, y a distancias desiguales, súbitas y enormes agitaciones en la superficie; terminamos por comprobar que eran siempre precedidas por violentas inflamaciones de la región de vapores en el horizonte sur.
4 de marzo.—A fin de ampliar nuestra vela, pues el viento del norte disminuía sensiblemente, saqué un pañuelo blanco del bolsillo de mi chaqueta. Nu-Nu estaba sentado a mi lado y, cuando la tela le rozó por casualidad la cara, tuvo un acceso convulsivo, sucedido por un aletargamiento y una somnolencia, en el curso de la cual repetía en voz baja: «¡Tekeli-li! ¡Tekeli-li!».
5 de marzo.—El viento cayó por completo, pero no cabía duda de que seguíamos derivando rápidamente hacia el sur, arrastrados por la fortísima corriente. Hubiera sido harto razonable que, frente al giro que empezaban a tomar los acontecimientos, nos hubiésemos alarmado poco a poco; pero no era así. El rostro de Peters no indicaba la menor preocupación, aunque a veces sorprendía en él una expresión que no alcanzaba a descifrar. El invierno polar parecía estar acercándose…, mas sin ninguno de sus terrores. Yo sentía un embotamiento físico y mental, y estaba como sumido en una ensoñación; pero eso era todo.
6 de marzo.—El vapor gris ascendió varios grados más sobre el horizonte, mientras perdía poco a poco su tonalidad característica. El agua estaba extremadamente caliente, hasta desagradable al tacto, y su color lechoso se advertía con nitidez. Hoy se produjo una violenta agitación en el mar a muy poca distancia de la canoa. Como de costumbre, coincidió con un terrible resplandor en lo alto de la barrera de vapores, que por un momento quedó dividida en su base. Un fino polvo blanco, semejante a ceniza (pero que ciertamente no lo era) cayó sobre la canoa y sobre una gran extensión del agua, mientras el resplandor moría entre los vapores y las aguas se iban calmando. Nu-Nu se arrojó boca abajo en el fondo de la canoa, y no pudimos persuadirlo de que volviera a levantarse.
7 de marzo.—Interrogamos a Nu-Nu sobre las razones que habían movido a sus compatriotas a matar a nuestros compañeros, pero parecía demasiado sobrecogido de terror para contestarnos de manera coherente. Seguía tirado en el fondo de la canoa, y cuando repetimos nuestra pregunta se puso a gesticular como un idiota, entre otras cosas levantándose el labio superior con un dedo, para mostrar los dientes. Los tenía completamente negros. Jamás habíamos visto antes los dientes de un habitante de Tsalal.
8 de marzo.—Hoy nadó cerca de nosotros uno de aquellos animales blancos cuya aparición en la playa de Tsalal había producido tal conmoción entre los salvajes. Lo hubiera capturado, pero me dominó algo así como una indiferencia y me abstuve. El calor del agua seguía aumentando y ya no se podía meter en ella la mano. Peters habló muy poco, y yo no sabía qué pensar de su apatía. En cuanto a Nu-Nu, solamente respiraba.
9 de marzo.—La sustancia cenicienta caía ahora continuamente sobre nosotros en grandes cantidades. La barrera de vapores hacia el sur se había alzado prodigiosamente en el horizonte y comenzaba a asumir poco a poco una forma precisa. Solo alcanzo a compararla con una catarata sin límites, cayendo silenciosamente en el mar desde algún inmenso y lejanísimo borde del cielo. La gigantesca cortina abarcaba por entero el horizonte sur. No producía ningún ruido.
21 de marzo.—Una lóbrega oscuridad se cernía sobre nosotros, pero de las lechosas profundidades del océano se alzaba una luminosidad que subía por la borda de la canoa. Ahora estábamos casi tapados por la lluvia blanca y cenicienta que se depositaba sobre nosotros y la canoa, pero que se disolvía al caer en el agua. La cumbre de la catarata se perdía por completo en la oscuridad y la distancia. Empero nos acercábamos a ella con una terrible velocidad. Por momentos se hacían visibles como desgarrones enormes, instantáneos, y de aquellas aberturas, dentro de las cuales se advertía un caos de imágenes fugitivas e indistintas, brotaban vientos huracanados pero silenciosos, que agitaban en su curso el encendido mar.
22 de marzo.—La oscuridad aumentó todavía más y solo la aliviaba el resplandor del agua que nacía de aquella blanca cortina alzada frente a nosotros. Muchos pájaros gigantescos, de una blancura fantasmal, volaban continuamente viniendo de más allá del velo blanco, y su grito, mientras se perdían de vista, era el eterno «¡Tekeli-li!». Entonces Nu-Nu se estremeció en el fondo de la canoa, pero al tocarlo descubrimos que su espíritu lo había abandonado. Y de pronto nos vimos precipitados en el abrazo de la catarata, y un abismo se abrió en ella para recibirnos. Pero surgió a nuestro paso una figura humana velada, cuyas proporciones eran mucho más grandes que las de cualquier habitante de la tierra. Y la piel de aquella figura tenía la perfecta blancura de la nieve.
(7) Por razones obvias, no pretendo que estas fechas sean exactas. Las doy principalmente para mantener la claridad de mi narración y según figuran en mi libreta de anotaciones.
LAS CIRCUNSTANCIAS relacionadas con la reciente y trágica muerte de Mr. Pym son bien conocidas de los lectores por las informaciones de la prensa. Se teme que los pocos capítulos que faltaban para completar su narración, y que aquel guardaba en su poder mientras los otros se hallaban en curso de impresión, se hayan perdido irremediablemente en el accidente que le costó la vida. Sin embargo, puede que no sea así, y si llegan a encontrarse dichos papeles serán dados a conocer al público.
No se ha descubierto ningún medio para llenar esta laguna. El caballero cuyo nombre se menciona en el prefacio, y que según se señala en el mismo podría estar en condiciones de completar lo que falta, ha declinado hacerlo; arguye para ello razones convincentes, que se refieren a la inexactitud general de los detalles que le fueron proporcionados, y a que no cree en la verdad de la última parte de la narración. Peters, que podría suministrar informaciones, vive todavía y reside en Illinois, pero por el momento no es posible dar con él. Si se descubre su paradero, no dudamos de que será capaz de completar los informes de Mr. Pym.
La pérdida de los dos o tres capítulos finales (pues no eran más) es harto lamentable, ya que sin duda contenían informaciones referentes al Polo, o por lo menos a las regiones inmediatamente vecinas, y que esas informaciones habrían podido ser verificadas o desmentidas a breve plazo por la expedición gubernamental que se está preparando con destino al océano Antártico.
Cabe hacer algunas observaciones concernientes a un punto de la narración, y el autor de este apéndice se sentirá muy satisfecho si lo que hace notar sirviera para que los lectores concedieran mayor crédito a las muy extrañas páginas que acabamos de publicar. Aludimos a los abismos hallados en la isla de Tsalal y a la serie de esquemas que figuran en las páginas 920-922.
Mr. Pym no ha agregado comentarios a sus figuras, y habla de las muescas halladas en el fondo del más oriental de aquellos abismos, como si solo la fantasía pudiera establecer un parecido entre las mismas y algunos caracteres alfabéticos, terminando por pronunciarse claramente en contra de esa idea. La afirmación es formulada con tanta sencillez y apoyada por una demostración tan concluyente (vale decir, la coincidencia de los pedazos de roca hallados en el polvo con las muescas de la pared) que nos sentimos obligados a creer en la buena fe del autor, cosa de la cual no dudaría ningún lector sensato. Pero como los hechos referentes a todas las figuras son muy singulares (especialmente si se los vincula con la narración en sí), me permitiré decir unas palabras sobre los mismos, máxime cuando parecen haber escapado por completo a la atención de Mr. Poe.
Las figuras 1, 2, 3 y 5, una vez colocadas en el preciso orden en que se hallaban los abismos, y despojados de las pequeñas ramas o arcadas laterales (que, como se recordará, solo servían de medios de comunicación entre las cámaras mayores, y tenían un carácter completamente distinto), constituyen una raíz verbal etiópica: la raíz ![]() , que significa «Estar en sombras», y de la cual se derivan todas las inflexiones para indicar la sombra o la oscuridad.
, que significa «Estar en sombras», y de la cual se derivan todas las inflexiones para indicar la sombra o la oscuridad.
Con respecto a la figura evocada por las muescas «del lado izquierdo, o sea, el más septentrional» (figura 4), parece más que probable que la opinión de Peters fuera correcta, y que aquellos aparentes jeroglíficos fuesen realmente una obra de arte destinada a representar una forma humana. El lector puede consultar el esquema, percibiendo o no la semejanza sugerida; pero el resto de las muescas aportan una sólida confirmación a la idea de Peters. La hilera superior es, con toda evidencia, la raíz verbal arábiga  , «ser blanco», de donde nacen todas las inflexiones para la brillantez y la blancura. La hilera inferior no es tan evidente a primera vista. Los caracteres están un tanto quebrados y desunidos; pero de todos modos es imposible dudar de que, en su estado primitivo, constituían la palabra egipcia
, «ser blanco», de donde nacen todas las inflexiones para la brillantez y la blancura. La hilera inferior no es tan evidente a primera vista. Los caracteres están un tanto quebrados y desunidos; pero de todos modos es imposible dudar de que, en su estado primitivo, constituían la palabra egipcia  , «la región del Sur». Debe observarse que estas interpretaciones confirman la opinión de Peters sobre la «más septentrional» de las figuras; en efecto, su brazo está tendido hacia el sur.
, «la región del Sur». Debe observarse que estas interpretaciones confirman la opinión de Peters sobre la «más septentrional» de las figuras; en efecto, su brazo está tendido hacia el sur.
Conclusiones semejantes abren amplio campo a la especulación y a las conjeturas más apasionantes. Debería considerárselas ligadas, no obstante, a alguno de los incidentes menos detallados en el curso de la narración, aunque la cadena de dichas conexiones diste de hallarse completa. ¡Tekeli-li! era el grito de los aterrados nativos de Tsalal al descubrir el cuerpo del animal blanco cazado en alta mar. La misma exclamación la profería el cautivo tsalaliano al ver las telas blancas a que alude Mr. Pym. Está también el grito de los gigantescos, veloces y blancos pájaros que salían de la vaporosa cortina blanca del sur. En Tsalal no se había encontrado nada blanco, ni tampoco en el viaje posterior a las regiones situadas más allá. No es imposible que «Tsalal», nombre de la isla de los abismos, revele, después de un minucioso análisis filológico, alguna relación con los abismos en cuestión o alguna referencia a los caracteres etiópicos tan misteriosamente escritos en sus laberintos.
Lo he grabado dentro de las colinas, y mi venganza, sobre el polvo dentro de la roca.
USO DE COOKIES
Utilizamos cookies propias y de terceros con fines estadísticos y para mejorar la experiencia de navegación. Al continuar con la navegación, entendemos que aceptas su uso.
Puedes obtener más información y conocer cómo cambiar la configuración en nuestra
Política de cookies